Al cerrar las páginas de esta novela de Sergio Infante Reñasco (al centro de la imagen destacada, en plena década de 1970) uno reflexiona sobre esa tragedia aparentemente inconclusa: es posible que nada de lo narrado aquí fuera cierto, porque cuesta creer que en un día no tan lejano la existencia de una generación completa se viera truncada. Pero es real, se trata de Chile, y eso conmueve.
Por Juan Mihovilovich
Publicado el 25.6.2021
Estamos en presencia de una especie de pintura restaurada, de una vuelta de tuerca, que coloca al personaje central de esta bellísima y dolorosa novela, en el centro mismo de su paradójico universo personal.
“Lucho” regresa desde el exilio en el que ha permanecido después del golpe militar del año 73. Y claro, se trata de un deja vu activo, que circula por nuestra lectura como quien nos lleva a viajar por una historia que reconocemos entre sueños.
Su multifacética vida se entronca con un tiempo “recortado”: apenas año y medio previo a ese martes 11 de septiembre, en que su personalidad será grabada a fuego y el devenir una consecuencia antinatural —si el término cabe— respecto de quien pudo o debió tener una alternativa de vida diferente.
Pero se trata, en suma, de un viaje. Y no de un viaje meramente exterior. Es cierto: Lucho y su entrañable Benjamín, apenas un mocoso de 17 años, unido a Camero, el cojito que conforma el trío de revolucionarios, son obligados a huir hacia la floresta de Unquén perseguidos por los militares de la época.
Es bueno consignar que la vida de Lucho se adentra, de un modo análogo a su correría boscosa, por vericuetos que conforman ese cosmos particular que intentamos dilucidar a grosso modo.
Estamos en presencia de un joven comprometido con la causa, hijo de un juez severo, que lo educó a su manera y de quien se apartó más tarde, no sólo por el exilio que lo llevó a Suecia, sino porque en el plano generacional se manifestaban las antípodas que cruzaron gran parte de las vidas familiares de ese entonces.
Lucho confronta al padre y se niega a seguir el curso de aquél. El derecho no le cuadra. Es un poeta. Un individuo que aspira y necesita cambiar el mundo. No soporta que la injusticia lo atrape en sus redes dominantes para terminar adscrito a un sistema que detesta.
Es la disputa por el poder de aquellos años que consolida el triunfo de un sector de la sociedad chilena: una derecha económica y política coludida con el militarismo que hace trizas, a sangre y fuego, los sueños de estos jóvenes idealistas.
Los derechos humanos vulnerados
El dilema que lo absorbe, reflejado de variadas maneras al interior de la narración, nos va evidenciando las contradicciones inherentes a un tiempo complejo. Uno de los atractivos de la novela es el ardor juvenil con que afrontó cada una de las situaciones que conformaron su cotidianeidad.
Se forjaba el incipiente espacio de las luchas intestinas, de la futura clandestinidad, de las casas de seguridad, del aprendizaje en el uso de las armas de fuego. En fin, asumir la condición de un revolucionario inmaduro aun, cuya opción chocaba a menudo con el plano familiar del que procedía.
En ese contexto nuestro protagonista va diseñando (o es diseñado hábilmente por el autor) un entramado precedente al exilio, matizado con el regreso a Unquén, la ciudad sureña donde se erigió su trabajo político pre dictadura, sometido al vaivén de los cambios escenográficos en pos de su propio acomodo que, en todo caso, se enarbola como el destino de un país y de la sociedad en su conjunto.
De alguna forma sus contradicciones son las que apremiaban. Asumir que la lucha era imprescindible, que había que prepararse para un golpe militar que se fraguaba tras bambalinas y que resultó, a todas luces, fatal.
Pero anterior a ello, ¿quién era Lucho? ¿Era solo el combatiente por excelencia? ¿El revolucionario que llegará a morir por la causa? ¿O, por el contrario, será la suma y resta de una humanidad dudosa movida por una historia que nunca fue exclusivamente individual?
Llegado el momento del golpe, y en una especie de racconto, la memoria se esfuerza en delinear y atar cada cabo suelto. La novela seduce, más allá de la fuga hacia los bosques de Unquén. Allí está el resguardo, caso contrario terminarán aniquilados por las patrullas militares, que ya se han ensañado con muchos otros militantes. Y no con ellos únicamente. Es bueno recordar cómo los inocentes pasaban a ser culpables sin juicio previo. En consecuencia, ahondar esa espesura era la hipotética salvación.
En el intertanto se presumirá la muerte de Lucho y de Benjamín. La madre de éste, María Chila, lo buscará por cielo y tierra; tendrá como antecedente la muerte presunta del hijo y sus compañeros. La fuerza de los hechos parecerá incontrarrestable.
Pero allí renacerá la mujer-madre que no cesa en “sentir” que Benjamín no está muerto, que es una desaparición temporal. Y ella será más tarde un baluarte en la denuncia de los derechos humanos vulnerados.
El obstinado viaje hacia sí mismo
Acicateado por esa necesidad de reencuentro permanente Lucho retorna a Unquén a buscar entre la envolvente madeja de recuerdos “algo” que le dé sentido a su extravío territorial. La lejanía no sólo sirvió para madurar siendo parte del establishment universitario sueco.
No solo fue un exilio en concomitancia con Benjamín, ahora el psicólogo que aprendió a estudiar las conductas humanas ansiando descifrar las propias a partir de esa huida viscosa, húmeda, hambrienta, de la sobrevivencia.
Jamás le bastará a Lucho tener como referencia un tiempo histórico. Retiene una fecha de ocurrencia, es verdad, pero lo que sacude su interior es procurar “entender” qué paso con él y cómo es posible conciliar un presente conflictuado con un pasado lacerante.
De ahí que desfilen al borde de la irrealidad imágenes que configuran sus relaciones humanas. Su vínculo pasajero con Valentina Barrientos, esposa de Leónidas, uno de esos profesores comprometidos con una intelectualidad pequeño burguesa que acompañaba desde la universidad a la juventud de izquierda.
Ese enamoramiento virtual se transformará en una relación que, a simple vista pudo ser solo erótica, pero que en el recuento fue un bálsamo: allí descansó de sus reuniones de Comité Regional, del abatimiento nocturno, de ese asedio permanente de fuerzas que obstaculizaban su futuro.
O bien, el reencuentro con Lorena Binder, una ferviente derechista asociada al militarismo local, cuya mutua y enfermiza atracción terminará en la misma denominada “Casa de Mazapán” que perteneciera a Leónidas Barrientos y Valentina, que, por los contrasentidos de la época, será la eventual casa de seguridad de Lucho y sus compañeros al producirse el golpe de Estado.
El protagonista se inmiscuye en los intersticios de un mundo convulsionado, donde la causa que amparaba la lucha se emparentaba con los requerimientos carnales, con la necesidad de sustentar un presente que sentía escabullirse de forma irremediable.
Reconstruir la escena
Volver a Unquén se transformará en una obsesión apremiante, matizada por esas imágenes medio fantasmales que poblaron su vida en Estocolmo. Ahora está en Unquén, décadas después y cada sitio le rememora un segmento de su inconclusa existencia. De sus encuentros políticos con Carmona, el chino Isauro que le enseñará a manejar un arma, de Evaristo Aldana, del peluquero Ceballos, de Chepito García, el sacerdote Oyarzún.
Y en lo alto del desastre la figura de Nicolasa, la mujer ciega, violada por el capellán militar Jerónimo Piedrabuena, como un estigma indeleble que marcará la vida de Ángela Gabriela, el producto de la violación; la evidencia de una perversión seudo religiosa asociada a la uniformidad castrense. Y hasta un tal Reñasco surgirá con sus tardíos e intencionados atisbos de morbosidad.
Si tuviéramos que resumir esta novela apasionante tal vez podríamos considerar que Unquén, el que espera, no es otro que el mismo Lucho, acuciado por esos espectros con que ha convivido fuera de Chile.
Su retorno es parte de un descubrimiento que nunca termina de saldar las cuentas extraviadas. No solo en la memoria. Cuentas que naturalmente son muchas, perdidas en la natural desazón por retomarlas, en un sincero intento de retroceder a un refugio inasible.
Reconstituir la misa en escene es una variable de su búsqueda individual. Pero es más que eso: es pretender también ensamblar las piezas de un rompecabezas que la distancia reprodujo incesantemente.
Es el drama del exilio en su crudeza extrema. Así esté matizado por escenas que incluso bordean el humor negro o la sátira, según las circunstancias.
Al cerrar las páginas uno se queda reflexionando sobre una tragedia aparentemente inconclusa: es posible que nada de lo narrado fuera cierto, porque cuesta creer que un día no tan lejano la vida de un país se viera cruelmente escindida para una generación completa. Pero es real. Y eso conmueve.
Unquén luego espera.
Lucho, este personaje memorable, se ha reconvertido: es la novela.
Nos convoca a ser parte de quien ya no mira el pasado de igual manera, pero no permite su olvido.
***
Juan Mihovilovich Hernández (Punta Arenas, 1951) es un importante autor chileno de la generación literaria de los 80, nacido en la zona austral de Magallanes. Entre sus obras destacan las novelas Útero (Zuramerica, 2020), Yo mi hermano (Lom, 2015), Grados de referencia (Lom, 2011) y El contagio de la locura (Lom, 2006, y semifinalista del prestigioso Premio Herralde en España, el año anterior).
De profesión abogado, se desempeñó como juez de la República en la localidad de Puerto Cisnes, en la Región de Aysén, hasta abril de 2021.
Asimismo, es miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua y redactor estable del Diario Cine y Literatura.
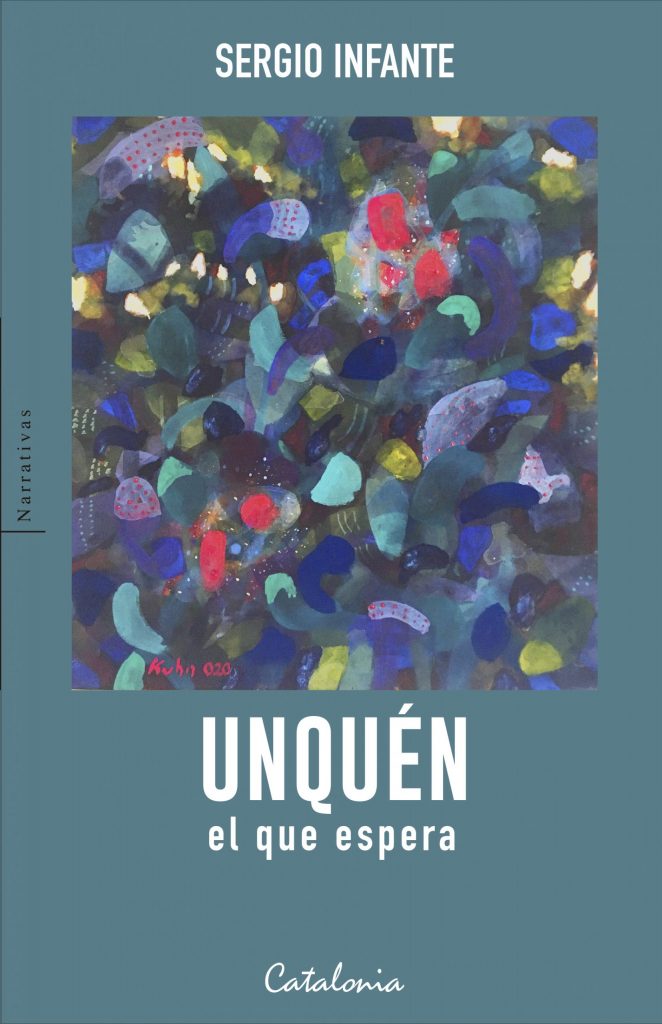
«Unquén, el que espera», de Sergio Inafante (Editorial Catalonia, 2021)

Juan Mihovilovich
Imagen destacada: Sergio Infante Reñasco.
