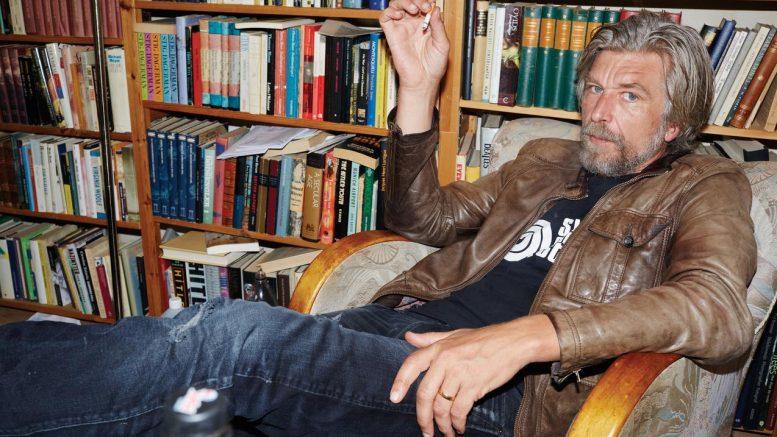Pese a las expectativas que siempre despiertan la puesta en circulación de los libros del autor noruego Karl Ove Knausgård, aquí vemos puro relleno sin aparente contribución, y cuando la voz narrativa se anima a reflexionar, las introspecciones resultan muy sencillas, casi clichés.
Por Nicolás Poblete Pardo
Publicado el 2.9.2025
Los lobos del bosque de la eternidad, de Karl Ove Knausgård (1968), traducido por Kirsti Beggethun y Asunción Lorenzo, es la última entrega del reconocido autor noruego.
Así, la novela comienza con la primera persona de Syvert, enfrentado a su sociedad, la cual documenta desde la perspectiva ingenua y limitada de un joven de 19 años.
El año que corre es 1986, y así se expande la noticia de la nube radiactiva: «Provenía… de la Unión Soviética: había explotado una central nuclear cerca de Kiev. Lo habían mantenido en secreto durante tres días, a pesar de que, entretanto, la radiactividad se había ido extendiendo por Europa».
Con todo, este telón de fondo nunca pasa a primer plano realmente y permanece como sugerencia, casi como obligatoria referencia política. El protagonista de la mitad de la novela, Syvert, un sencillo, cuando no apático joven recién llegado de la mili, dice: «Y ahí había crecido yo, en una mentira, en un engaño, y así era también nuestra vida: falsa, sucia y fea».
Syvert consigue traspasar su angustia y disociación con comentarios como: «Era como si durante la cena hubiera habido dos personas dentro de mí. Un hombre solo, con la cabeza gacha, tan repleto de sentimientos confusos que era incapaz de pensar, y otro que charlaba y se reía», pero sus dilemas no consiguen la fuerza necesaria como para comprometernos con su postura.
Una interminable diatriba es lo que lo acompaña en lo que parece un arte para llenar páginas con un sinfín de nimiedades, desde la alabanza de clásicos de música de rock de los 80, hasta los pormenores de los movimientos de partidos de fútbol, descritos latamente y sin mayor brillo lírico.
La penitencia por una dilatación
Aquí no estamos frente a los extensos delirios esquizoides plagados de referencias mercantiles que consigue Bret Easton Ellis en Glamorama; tampoco ante un Javier Marías, cuyo tono de especulación permite vaivenes de reflexión e ingresos a marcas históricas; mucho menos frente a un Jon Fosse, cuya dilatación narrativa va revelando la formación de una psiquis particular.
Sin ir más lejos, aquí vemos puro relleno sin aparente contribución, y cuando la voz narrativa se anima a reflexionar, las introspecciones resultan muy sencillas, casi clichés: «Cada vez que se hacía el silencio entre nosotros era como si ella se metiera un poco más dentro de sí misma. Casi como si no estuviera en la habitación, sino que se hubiese trasladado a otro lugar».
En otro momento: «El suelo del bosque ya no estaba tan descolorido y empapado, y todo lo marrón y amarillo había adquirido una tonalidad verde. Pero el verde aún no predominaba. Era como si el bosque estuviera a punto pero aún no hubiera decidido si iba a brotar del todo o volver al ascetismo. Por ahora iba tanteando el terreno, eso era todo».
Algo de perplejidad exuda esta estrategia, porque me hace pensar que la voz narrativa da rienda suelta a un relato mundano con la esperanza de que el mero torrente produzca por sí solo, espontáneamente, un destello o una iluminación, cosa que rara vez ocurre.
Me recuerda a Chance, el protagonista de Desde el jardín, del único Jerzy Kosiński, donde las obviedades que comenta Chance, el jardinero, son malinterpretadas como revelaciones y, también, me llega la imagen de esas ballenas que tragan extraordinarios volúmenes de agua, para luego filtrar el krill, expulsando el agua y conservando solo la nutrición. Acá pasa algo parecido.
En un momento Syvert lee Crimen y castigo, por encargo de Krag, quien le ha hecho un favor y, en vez de cobrarle, le pide que lea el libro de Dostoievski, pero su lectura no permite una interacción con la novela, pues el personaje no la aprecia, tronchando el posible diálogo que se podría haber creado.
Ni con su hermano menor ni con su madre enferma parece demostrar mucha empatía, y su acontecer es una planicie sin horizonte, aunque su trabajo en una funeraria, ya llegando a la página 400, provee una perspectiva mórbida que eleva un poco el interés de su transversal achatamiento.
Desde la página 509 hasta la 739 toma la posta Alevtina, bióloga rusa, años después de los pasajes narrados por Syvert, y, hasta el final, se alternan un par de voces más para concluir con Syvert, pero la voz de Alevtina no se diferencia de las otras, y su discurso no exalta una particularidad, sino que permanece en el mismo plano.
Por ejemplo: «El misterio de la vida no era menos misterio por repetirlo, y no lo repetía para mí misma, sino para los que lo oían por primera vez, que eran la mayoría». A estas alturas, resulta difícil mantener el interés por un excesivo parrafeo que consume tantas páginas, y uno se encuentra pensando en la pertinencia de tal dilatación.
***
Nicolás Poblete Pardo (Santiago, 1971) es periodista, profesor, traductor y doctorado en literatura hispanoamericana (Washington University in St. Louis).
Ha publicado las novelas Dos cuerpos, Réplicas, Nuestros desechos, No me ignores, Cardumen, Si ellos vieran, Concepciones, Sinestesia, Dame pan y llámame perro, Subterfugio, Succión, Corral y La casa de las arañas, además de los volúmenes de cuentos Frivolidades y Espectro familiar, la novela bilingüe En la isla/On the Island, y el conjunto de poemas Atisbos.
Traducciones de sus textos han aparecido en las revistas The Stinging Fly (Irlanda), ANMLY (EE.UU.), Alba (Alemania) y en la editorial Édicije Bozicevic (Croacia).
Asimismo, es redactor permanente del Diario Cine y Literatura.
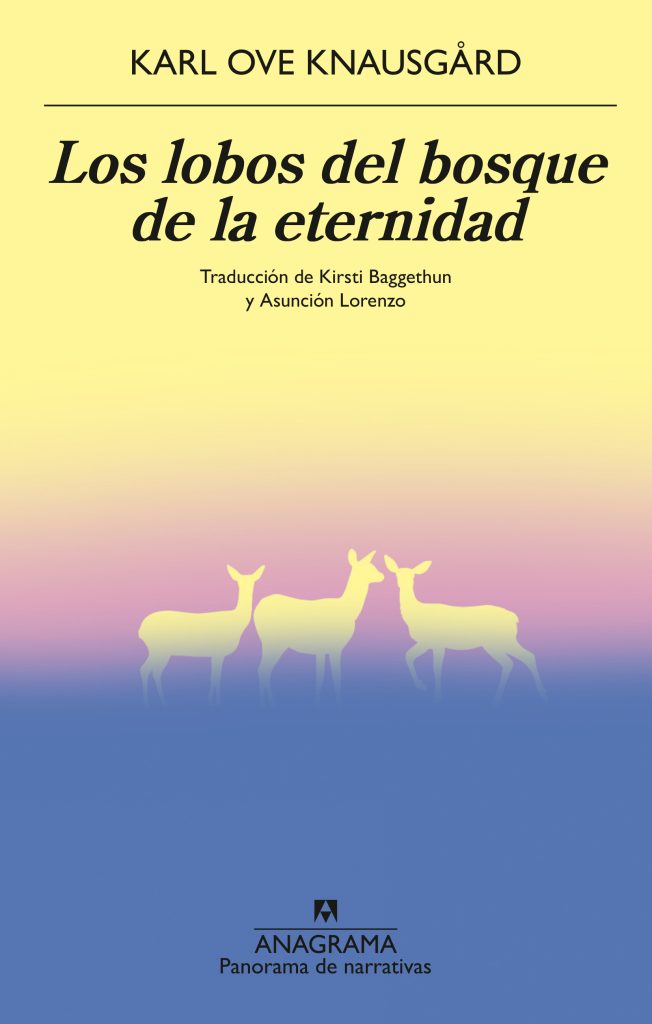
«Los lobos del bosque de la eternidad», de Karl Ove Knausgård (Editorial Anagrama, 2025)

Nicolás Poblete Pardo
Imagen destacada: Karl Ove Knausgård.