La aventura de una vida contemporánea, sin épicas ni heroísmo, con amores rotos y reencontrados, confidencias y sinsabores acompañadas de ceviches y de cervezas, conforman el andamiaje maleable con que Julio Barco (en la imagen destacada), joven vate nacido en el convulso territorio peruano, elabora su último poemario, editado en colaboración por Astronómica y Metaliteratura.
Por Alfonso Matus Santa Cruz
Publicado el 7.4.2021
Titila una página de Word. Lienzo blanco, dispuesto a recibir los embates del verbo como si de un confesionario se tratase.
Ese es el punto de partida, una catedral profanada en que la experiencia de habitar el trepidante siglo XXI, sus contaminadas orillas sudamericanas, el Pacífico de fondo, las tardes y madrugadas de insomnio, las caminatas entre el caos de las ferias y los semblantes ambiguos de amigos, panaderos y muchachas, se tatúan con tesón y algarabía, dolor y belleza conjugados en un flujo de poesía desbordante.
La aventura de una vida contemporánea, sin épicas ni heroísmo, con amores rotos y reencontrados, confidencias y sinsabores acompañadas de ceviches y cervezas, conforman el andamiaje maleable con que Julio Barco, joven vate nacido en el convulso territorio peruano, elabora su último poemario, Mosaico —editado en colaboración por Astronómica y Metaliteratura—, recolectando tesela a tesela, sus vivencias y las de su generación.
La ciudad que se contorsiona en los lomajes de su lírica torrentosa, la que albergó a los integrantes del grupo Hora Cero y a Vallejo, el poeta que estrujó con más minucia las posibilidades del idioma castellano, ahora no es más que esta Babilonia de atún, infectada de premios literarios, funcionarios socarrones y copiosa corrupción, en la cual aún se puede amar la amistad, el pulso bajo los senos de las muchachas, las conversaciones alrededor de una mesa con platos coronados por ají de gallina.
La experiencia poética ahora se encuentra tanto en las cabinas de cibercafés, como en la esquina o una pieza arrendada por jóvenes disidentes, que van y vienen con ese misterioso bagaje de vivencias y lecturas que Bolaño denominó la Universidad Desconocida.
Demasiadas horas navegando la marea del internet, siendo la marea de las noticias más macabras y los sueños más esquivos. Sexo explícito, paranoia implícita.
Otro plato en el microondas, un pitillo de mariguana, pdfs a granel, chats nocturnos, la depresión y la repentina desnudes de una muchacha.
Aullar sin ruido
Estamos ante el informe de un caos, la operación de una mente a cráneo abierto que esboza una y otra vez su potencia expresiva, comprendiendo que no hay un fin en sus poemas, que el punto final es un hecho tipográfico y la vida se juega al respirar.
Aunque la poesía también puede ser un juego: el riesgo del relámpago en la parabólica de la conciencia.
En más de una ocasión se intercalan imágenes cotidianas a digresiones sobre el quehacer poético, entendido como una traducción de la vida misma, una traducción que resplandece en su fracaso: “El día ríe para que tú pases, / cantas la vieja canción sin / palabras, si te traduces, traduces vida. / Y es así” (p. 255).
La complejidad es demasiada, la sensibilidad un invernadero bajo la cascada de estímulos que cualquiera de nosotros mastica casi sin filtrar. Casi como en un sueño, se inscribe la postal de una época indefinible: “Y el siglo era una cucaracha llorando / Y abrí una lata de atún y hallé un laberinto. / Ese laberinto era mi madre” (p. 234).
Ante tamaño desconcierto la forma no puede calcar un nudo borromeo o replicar los yambos de tiempos apolíneos. Al menos, para Barco, prima la sensación de fluidez, el desenfado de un verbo que bien puede evocar plastilina o zurcidos de lengua coloquial con metáforas captadas al vuelo de una caminata sin destino prefijado. O, a veces, rutina refrescada por el sabor de un pote de ceviche.
Así saca a colación a la tradición peruana, dialoga lo mismo con Verástegui que con Hinostroza, Blanca Varela o sus colegas de generación; asimismo alude a Bukowski o algún místico occidental, a grupos de rock como Bersuit, o nos invita a poner Mad Rush de Philip Glass. También al Jazz, cuya percusión persigue con el fraseo de los versos.
La propuesta del libro, la fuerza motriz que hackea la programación, acaso se delinea en el primer poema: “cómo armar otro libro que sea / síntesis de velocidad y hallazgo”. Es un desafío, una interrogante en cuyos signos nos perdemos y reencontramos. En los cuales podemos identificarnos u desapegarnos, ya que las ideas del vate se propugnan en tono que no es mera opinión ni veredicto de juicio final.
En esta sinuosa cordillera de versos, que recobra debates en muros de Facebook, retazos de viajes y espejismos del presidio pandémico, resuena de alguna manera la cadencia de la experiencia poética, ese silencio crispado que tan bien describió Marguerite Duras: «Escribir es también no hablar. Es callarse. Es aullar sin ruido.»
El cedazo de la percepción poética
Barco asume, con una curiosa mezcla de resignación y coraje, que ésta época ya desertó del lenguaje escrito, que la narrativa predominante es la de la imagen y los hipervínculos, que la informática y la publicidad fagocitaron al conocimiento.
Y, aun así, continúa escribiendo. Transcribiendo la metafísica de cuerpos exultantes y agotados, la ropa tendida y el afecto según Spinoza o la lucidez de Omar Khayyam, como si fuesen la pulpa que anima a esta realidad drenada de sentido.
Con este apronte el cuerpo del poema tiende a la irregularidad, equivale a un sismógrafo que a veces exuda demasiados adverbios terminados en mente, tal vez porque es el agujero negro de la mente expresándose a sí mismo, reincidiendo en la paradójica convivencia del caos y de la eternidad:
“Miras la pared blanca y te miras mirando / la pared blanca escribiendo esto suavemente / dentro de ti mismo. / Mi mundo gira la caligrafía es otro cuerpo y el papel / no existe.”
Las réplicas de la experiencia, esa sucesión de sismos esporádicos, con sus cimas y bajorrelieves, desemboca en la caligrafía digital, o, más bien, la realidad virtual registra lo que acaece a ras de tierra, trasvasada mediante el cedazo de la percepción poética.
Barco, quizá, nos plantea que no hay tal cosa como una distinción entre la experiencia cotidiana y la sensibilidad poética, sino que ésta última es una especie de atención traicionera y luminosa, que fusiona la mugre de las calles, los kilos de plátanos y resplandores de un atardecer con la velocidad de un pensamiento permeable al asombro y el dolor que palpita en el compás de los momentos.
Es capaz de cantarse a sí mismo y desmoronarse en el párrafo siguiente, sin concesiones ni disfraces, con hipérboles y cicatrices por igual, con versos que a veces saben a barroco, a veces a papayas descompuestas.
Todo se incluye, combate, se reconcilia, retorna al furor y la embriaguez; pasa de la ingenuidad al desengaño, del narcicismo a la autoinmolación. Al fin y al cabo: “todos los poemas se van a repetir / y uno va a regresar a la música que más amó” (p. 134).
Asistimos al oleaje de esa música, a la tormenta eléctrica de una mente que cuaja sus pedazos, que reúne sus pedazos en este mosaico sonoro, que de tanto silencio fusiona al ruido de las calles y las melodías del pensamiento.
*Si usted desea adquirir un ejemplar impreso de Mosaico, por favor siga este enlace.
***
Alfonso Matus Santa Cruz (1995) es un poeta y escritor autodidacta, que después de egresar de la Scuola Italiana Vittorio Montiglio de Santiago incursionó en las carreras de sociología y de filosofía en la Universidad de Chile, para luego viajar por el cono sur desempeñando diversos oficios, entre los cuales destacan el de garzón, barista y brigadista forestal.
Actualmente reside en Punta Arenas, cuenta con un poemario inédito y participa en los talleres y recitales literarios de la ciudad. Asimismo, es redactor permanente del Diario Cine y Literatura.
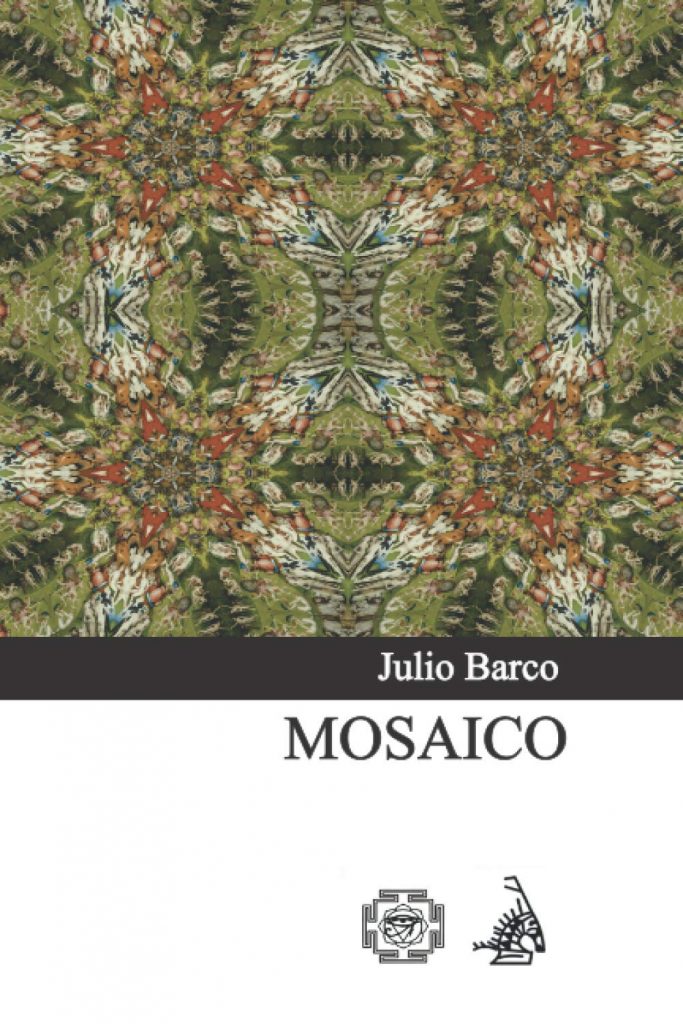
«Mosaico», de Julio Barco (2021)

Alfonso Matus Santa Cruz
Imagen destacada: Julio Barco.
