No sería mucho pedir que las obras de la poeta mexicana sean traducidas al chino, al persa, al hebreo, al japonés o al esperanto, lo cual equivaldría a una notable labor de enaltecimiento de la cultura hispana y de la mujer que encontró en las letras profanas su inmortalidad laica.
Por Luis Eduardo Cortés Riera
Publicado el 7.5.2025
Existe un aspecto que apenas y muy de pasada sí menciona Octavio Paz (1914 – 1998) en su grandiosa obra Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. Tiene que ver con el color de la piel de la religiosa novohispana: ella era criolla y morena, es decir que por sus venas corría sangre vasca española y sangre aborigen azteca o de cualquier otro pueblo de la antigua Mesoamérica.
Veamos cómo lo dice apenas y muy de pasada Octavio Paz: «Pero la pobre sor Juana, lejos de ser ese tipo ideal de madre y de esposa aria, era morena e intersexual». No era ella en consecuencia caucásica, tal como se diría en el siglo XVIII.
Para un crítico de sor Juana Inés (1648 – 1695) del siglo pasado, el hispanista germano Ludwig Pfandl (1881 – 1942): «la mujer ideal es la pícnica, rubia y de formas muelles y redondas, fácil paridora y satisfecha de ser inteligente», descripción supremacista protonazi en la cual no cuadraba la poetisa mexicana.
Todos los continentes son mestizos, es un rasgo universal, afirma el uruguayo Arturo Ardao (Nuestra América Latina). Se trata de la nueva realidad mestiza del continente bajo dominación hispano-lusa que no fue posible realizar en la América anglo sajona protestante ni en la India bajo dominación británica.
Esta mezcla racial que hoy nos enorgullece y distingue fue anatematizada en el siglo XIX por el francés Joseph Arthur de Gobineau quien la hizo responsable de la decadencia de las naciones al perderse la pureza racial.
¿Qué pensaría este supremacista galo de haber conocido a sor Juana? ¿Qué habría pensado de su indiscutido y enorme talento y entendimiento? ¿Cuál sería su juicio sobre la deslumbrante belleza física y donaire de la morena religiosa novohispana?
Goethe despreciaba a los negros y a los morenos
El poeta germano es conocido por su olímpico desprecio por la África negra que hubiera desagradado en extremo al antropólogo británico Jack Goody (El robo de la historia, 2011).
Con todo, en su infancia Goethe —dice su biógrafo Marcel Brión—, abandona la escuela porque a ella asistía un niño de rostro atezado y cabello oscuro que lo disgustaba: «¡Llevaos al niño negro! —gritaba— ¡llevaos al niño negro!».
Es bueno decirlo todo: Goethe era además antisemita y forma parte de la corriente «idealista» alemana junto a Fichte, Hegel y Otto Bauer, en cada uno de los cuales los elementos antijudíos se acentuaban cada vez más, afirma el británico Paul Johnson en su La historia de los judíos (1987).
Son unos inocultables rasgos supremacistas que exhibe Alemania desde antaño y que tocó inclusive a los filósofos Immanuel Kant y Arthur Schopenhauer.
Fueron los románticos alemanes precisamente quienes abogaron por la reconstrucción de las antiguas tradiciones germánicas, un furor irracionalista que se emparenta con la ideología nazi del siglo XX.
Se considera la nacionalidad alemana como un fenómeno inconsciente e involuntario, ligado a la población por el lugar de nacimiento, el idioma, las costumbres, que se «lleva en la sangre».
Goethe y otros poetas románticos convirtieron al pintor renacentista Alberto Durero como su símbolo artístico, refiere Paul Johnson en su obra Creadores y sus alegorías al caballero medieval, valiente y probado a toda dificultad.
Relieve planetario
En la actualidad la figura de Goethe es mucho más conocida que la de sor Juana. El crítico literario estadounidense Harold Bloom la menciona de pasada en su controversial El canon occidental (2009) al referirse al libro de Octavio Paz que éste dedica a la eminente religiosa mexicana.
Aquella es una omisión que pudo ser enmendada, tal como la que reconoció este autor hebreo estadounidense cuando tardíamente descubre al cubano Alejo Carpentier como una gigantesca figura de las letras hispanoamericanas.
El país germano tiene enormes recursos e influencias para promocionar a su poeta científico, pero es bien sabido que la lengua alemana se ha estancado en su crecimiento e influencia planetaria, no así el español, una lengua que tiene su futuro asegurado y es una de las más habladas del mundo.
Así, en la lengua de Miguel de Cervantes ha escrito Gabriel García Márquez su obra maestra Cien años de soledad en 1967, hoy reconocida como la primera novela verdaderamente global.
No sería mucho pedir que las obras de sor Juana sean traducidas al chino, persa, hebreo, japonés o al esperanto, lo cual equivaldría a una notable labor de enaltecimiento de la cultura hispanoamericana y de la mujer que encontró en las letras profanas su inmortalidad laica.
Por ello me atrevo decir que la obra de sor Juana se asemeja en lo prolífico, profundidad, originalidad y densidad a la del poeta Goethe, y que si ella hubiese tenido las condiciones más favorables de la que sí disfrutó el poeta tudesco, quizá habría llegado a igualar y hasta superarlo en más de un aspecto. Comparemos si no a Primero sueño de la monja novohispana y a Fausto del poeta germano.
La posteridad tiene la palabra.
***
Luis Eduardo Cortés Riera es un ensayista venezolano (Carora, 1952), doctor en historia y docente del doctorado en cultura latinoamericana y caribeña de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (sede Barquisimeto) de su país.
Ha sido ganador de la Bienal Nacional de Literatura con el ensayo Psiquiatría y literatura modernista (2014) y es el autor de las obras Ocho pecados capitales del historiador, Del colegio La Esperanza al colegio Federal Carora (1890-1937), de Sor Juana y Goethe, del barroco al romanticismo. Iglesia Católica en Carora desde el siglo XVI a 1900, y es también miembro de número de la Fundación Buría.
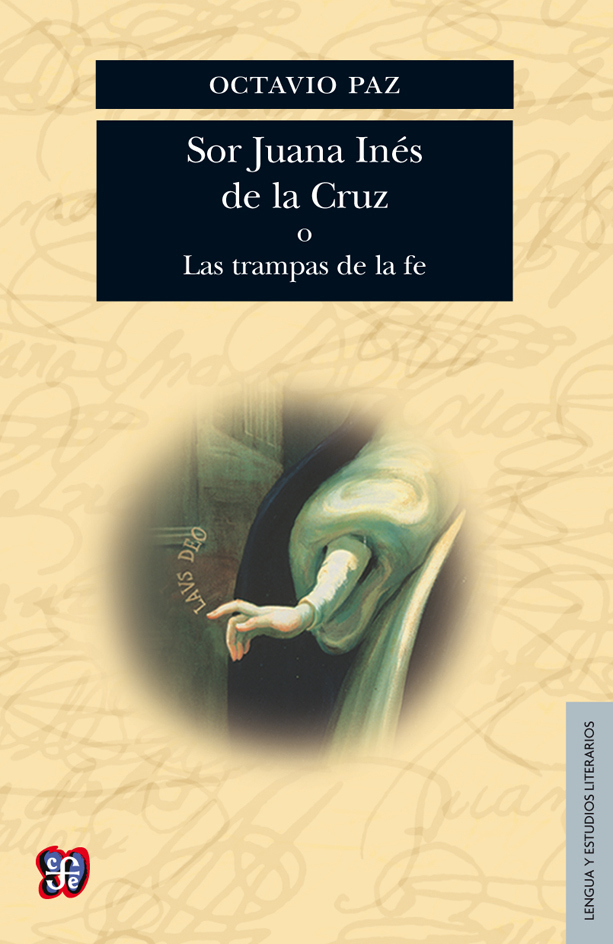
«Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe», de Octavio Paz ( Fondo de Cultura Económica, 1982)

Luis Cortés Riera
Imagen destacada: Retrato de sor Juana Inés de la Cruz, por Miguel Cabrera (1750).
