El largometraje del director ruso Kirill Serebrennikov -todavía en cartelera- es disfrutable, antes que por cualquier otra consideración, debido a ser un soberbio ejercicio de estilo artístico, maravilloso en su recreación visual de lo sonoro, pero poco atractivo a nivel argumental. No es esa su intención en todo caso, aunque se echa en falta un desarrollo más acabado de los personajes para que el impacto ideológico que busca sea mayor y eficiente en su contenido dramático.
Por Felipe Stark Bittencourt
Publicado el 5.7.2019
Parecería que la relación entre cine y música detesta los encorsetamientos. En contacto con la música, el registro de la imagen intensifica su flexibilidad connotativa y se sumerge de lleno en la expresión subjetiva de la realidad. Ya lo decía el director Jonathan Demme en entrevista para El Cultural el año 2015: “Pienso que filmar música es la forma más pura de hacer cine. No hay guion, no hay una realidad que capturar, sino formar parte de algo mientras está aconteciendo. Hablamos de la coreografía de movimientos, del ritmo de los diálogos, del tono o la melodía de las películas. El cine está mucho más cerca de la música de lo que pensamos”.
El ruso Kirill Serebrennikov (1969) al menos así ha entendido esa particularidad del cine y la ha plasmado enérgicamente en Leto (2018), la historia de un triángulo amoroso en la escena del rock de Leningrado durante los años ochenta. Los personajes son reales, pero la historia se toma sus libertades. De este modo, la brecha entre una realidad objetiva y otra subjetiva se quiebra con la estética de videoclip que elige el director, así como con la importancia que presta más al flujo de sensaciones que entrega a la música que al desarrollo de un argumento claro y directo: Natasha (Irina Starshenbaum) está casada con Mike Naumenko (Roma Zver) —un frustrado cantante de rock que lucha continuamente con las trabas que el Partido le impone a su música—, pero empieza a sentirse atraída por Viktor Tsoi (Teo Yu), un novato que busca la protección del segundo y con el cual hacer despegar su carrera.
La historia es sencilla, hasta el punto en que se termina diluyendo para dar paso a esos videoclips dentro de la cinta. Talking Heads e Iggy Pop, entre otros artistas de ese mundo fuera del orbe soviético son homenajeados y citados en un ambiente que se muestra asfixiante para la creatividad musical; son nombres que Mike admira, pero a los cuales no puede imitar por las reglas que establece la política del momento y que lo obligan a cantar con un agente que controla la letra y el espectáculo; los asistentes escuchan sentados y apenas tienen permitido seguir el ritmo con el pie; las pancartas están prohibidas y la euforia del rock, vetada. La cámara propone estas circunstancias dentro de ese espacio subjetivo y que el montaje hace poco claro, donde la sensación de irrealidad se hace patente hasta el punto en que un personaje recurrente habla con el espectador y lo mira directamente, apelando a que cualquier intento de escapar no es más que un sueño frustrado.
El blanco y negro que se alterna con el color, así como los dibujos utilizados para los propios videoclips, se transforman en herramientas para acentuar este problema que poco a poco amenaza con devorar a los personajes. Cuestionar la realidad o la fantasía, entonces, no es importante, porque solo mediante la música estos personajes —simulacros de sus pares en el mundo real— son libres y pueden ser verdaderamente felices, así como la misma película puede desplegar cada una de sus virtudes. Fuera de ese ritmo frenético que alcanza a ratos, sin embargo, puede resultar algo anodina y un poco lenta; el montaje no es perfecto, pero sí muy eficiente, salvo en ocasiones donde la música no está presente ni tampoco un verdadero desarrollo de los personajes.
Obviamente no cabe duda de que Leto sabe aprovechar muy bien las herramientas sonoras que tiene a su disposición. La música, por supuesto, prácticamente nunca deja de sonar y su valor es eminentemente narrativo. En la boca de sus personajes se convierte en un megáfono con el que expresan abiertamente su intimidad, su disidencia y sus frustraciones. Su valor agregado es la manifestación visual que tiene en los videoclips que monta Serebrennikov y en el uso de la luz, la cual a ratos parece un pentagrama o, en una variante más tradicional, la evocación que su título indica: el verano, aquella época que el largometraje pinta con amores juveniles, trasnoches y excesos, también estimulado en el montaje sonoro y su ojo crítico en la historia reciente de Rusia.
Sobre este punto, la omnipresencia sonora hace de Leto un filme particularmente disfrutable, porque su naturaleza musical no se agota en el homenaje a artistas del otro lado de la Cortina de Hierro, sino que continúa en ese comentario político que desliza abiertamente con cada diálogo y en cada escena donde el Partido constriñe la creatividad de los roqueros, mostrando una realidad poco conocida. No hay un tono esencialmente trágico respecto a estas limitaciones que impuso la Unión Soviética, pues todo se queda en ese desencanto creativo de los artistas, en la frustración de Mike o en el deseo de Viktor de crecer como músico; el tono reflexivo y crítico de la película, si bien está presente de un modo claro y directo, puede depreciarse por la decisión de Serebrennikov al proponer, antes que un relato, una atmósfera histórica.
Leto, en ese sentido, es disfrutable, principalmente, por ser un soberbio ejercicio de estilo, maravilloso en su recreación visual de lo sonoro, pero poco atractivo a nivel argumental. No es esa su intención en todo caso, pero se echa en falta un desarrollo más acabado de los personajes para que el impacto ideológico que busca sea mayor y más eficiente. Con todo, es enormemente interesante ver los mecanismos que operaban en la escena del rock soviético, tanto los que cortaban la creatividad como los que se desenvolvían entre las sombras. Es una película que sobresale a la media y un estreno que vale la pena ver.
También puedes leer:
–Leto: La revolución silenciosa.
Felipe Stark Bittencourt (1993) es licenciado en literatura por la Universidad de los Andes (Chile) y magíster en estudios de cine por el Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Actualmente se dedica al fomento de la lectura en escolares y a la adaptación de guiones para teatro juvenil. Es, además, editor freelance. Sus áreas de interés son las aproximaciones interdisciplinarias entre la literatura y el cine, el guionismo y la ciencia ficción.
Asimismo es redactor permanente del Diario Cine y Literatura.

La actriz Irina Starshenbaum en una escena de «Leto» (2018)

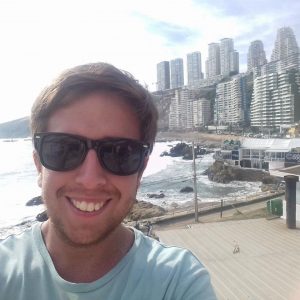
Felipe Stark Bittencourt
Tráiler:
Imagen destacada: Un fotograma de Leto (2018), de Kirill Serebrennikov.
