Este libro es una yuxtaposición de pérdidas y hallazgos, de amores y deseos posibles en un camino que se agita con las pisadas de un cuerpo en combustión: el autor y su epopeya , en suma, al interior de la poesía peruana.
Por Nicolás López-Pérez
Publicado el 1.4.2020
Combustión de los cuerpos. La combustión tiene su propia cadencia. Depende de qué es lo que está agarrando, qué es lo que está despedazando o qué se resiste. La reacción es exotérmica, desprende energía como luz o como calor. Hay un cuerpo a la vista, que se acerca, que se aleja, corre en círculos, se queda estoico como queriendo mostrar algo, lo que se van quemando no son sus órganos ni sus nervios, sino las posibilidades de las palabras que están oxidándose para cambiar su forma de escribirse.
Al otro lado, las palabras cambian su energía y transmutan en un día de parque, donde un joven que viaja en su mente, en las combinaciones de lenguaje que articula con pulso, un día de parque, donde una mente viaja en su joven, en las combinaciones de pulso que articula con lenguaje. Un día de parque, un hermoso día de parque, suspendido en un poema cualquiera pero específico, un joven mirando un diente de león que es soplado como en cámara lenta, el diente de león y transmuta en accidentes, sintaxis, morfología y las reglas que ya no son reglas sino sueños lingüísticos que se queman como la vida misma.
Arder. Gramática de los dientes de león de Julio Barco (Lima, 1991) es rotación y traslación del poema en las formas del fuego que toma cuerpo, calle, pronombre, escritura, ímpetu, verbo, cuaderno, destino, preguntas, ciudad, rumbo, literatura, estética, reescritura, intertexto, sentido, referencia y delirio. Del fuego se extingue un texto y nace otro, por intermedio las ascuas. La inscripción del fuego en algún espacio vital, haciendo una cisura en medio de los acontecimientos —lo que persiste desarrollándose aún más allá de los hechos— tatuada y tajeada de la forma ¿y ahora en qué piensas? para tragar movimiento y traducir las puertas de la percepción.
La mente es un cerebro en llamas y me reconduce hasta un pedazo de “El loco” de Arturo Borda, así: “Entretanto hay fuego en mi cerebro y fiebre en mi mente: sinrazones en vértigo y devaneos en torbellino; confusos voceríos de lejano tumulto; anestesia en el cuerpo, calor en la carne y laxitud en las coyunturas: languidez de amor.” De esto último, Barco nada: “Quiero que, para ti, mi amor se repita / bruscamente / sin agriar mi sangre, yendo / arremolinado sobre ti; sobre / la terrible vida, / y vida huye sobre los trenes…”. ¿Y un epígrafe de Pound? ¿Sobre el fuego? En el Canto V, el poeta se pregunta por él, y dice: “¿El fuego? Siempre, y la visión siempre / oído sordo, quizás, con la visión revoloteando / y desvaneciéndose a voluntad. Tejiendo con puntos de oro, / Amarillo dorado, azafrán…”.
No sé bien si las citas que hacen las veces de preludio del libro son velas encendidas como campos de dientes de león incólumes tragando sol o sombras de las llamas que marcan el camino de la combustión calcinando las palabras para un poema extraordinario que se escribirá con y en el fuego. Las referencias, recortes para construir una escalera a una obra posible, como pasa también en el comienzo de La vida nueva de Raúl Zurita.
Residuos del sueño de un poeta que arde. O que prefiere arder en lugar de apagarse, seguir ardiendo ¿con o sin consumirse? como el arbusto que Moisés vio arder sin quemarse. O la frase: “es mejor arder que apagarse lentamente”, atribuida a Kurt Cobain por su carta suicida. “It’s better to burn out than to fade away”, en original, viene de un verso de la “My My, Hey Hey (Out Of The Blue)”, de Neil Young.
Y se ha transformado en una forma de preferir el fuego a la extinción, persistiendo en la escritura del fuego no como un final, sino como una violencia creadora que entrega un mensaje. No quizás pensando en el 11 de junio de 1963 en la ex Saigón (hoy Ho Chi Minh, centro de Vietnam) donde un monje budista se quema en público y cuyo registro aún nos impacta y que asociamos en general a la portada del primer larga duración de la banda gringa Rage Against The Machine. El poeta contempla sin otro arte que arder. Puede o no participar de la escena donde las cosas se incendian. De cualquier forma, padece el fuego. Y el fuego es la epopeya. El poeta y su epopeya al interior de la poesía peruana.
¿Y ahora en que piensas?: «Lima 2019: el internet, la soledad, la mariguana, los versos». Soplar el fuego, aumentarlo, azuzarlo. Y a la vez, soplar el diente de león que se fragmenta en millones de partículas que van a parar por toda una ciudad. Barco dice, exclama, desliza por una voz, por un megáfono: “Y nos hemos paseado /detrás de días encendidos por / volver a florecer (…) La poesía es ser y estar en un papel atrapado / Por siempre.” La oración en la voz de ella. Cambiamos el pronombre, las partículas de la flor son manumitidas en una dirección. Tal vez soldando el lenguaje a la realidad. O dándole su sed al fuego. O al revés, soldando la realidad al lenguaje o dándole a su fuego la sed. Todo arde y sucede un gerundio: “Pensando poemas de amor que no sean inexorablemente tú / en un chifa de la av. Tacna”, o tal vez toda la melodía del fuego, con una Blanca Varela en un ciber, tipeando, cincelando alguno de los poemas preciosos ¿de “Concierto animal”? por un par de soles, o pensando un poema perfecto que no escribirá.
El poema como un todo es vector de otro poema que no acaba, que comienza con una ventana abierta donde la sangre y el fuego tienen algo en común y que se cierra, en la plenitud yo que nazco. Nace, respira, nada, camina y arde. Arder es un poema cuya clave es ser una gran molécula que se dispersa en la página de lado a lado, por compases, como una sinfonía que se da ritmo a través de un pensamiento, del concierto de electrones, protones y neutrones de átomos y átomos: «como una calle, un cuerpo, un ciclo de células que mutan, y se bifurcan en mi oscuro bulbo raquídeo, un complejo sistema de sonidos, ecos, yoes, mostrándose en un río fluyendo como la vida misma, en un paisaje directamente proporcional al sueño».
Barco sueña con un rayo en la mano, como Vajrapani, el Bodhisattva en llamas, cuyo poder sostiene el linaje de las enseñanzas del tantra de Buda. Y del tantra: telar, urdimbre, quipu, un sentido de continuidad en una disciplina, la continuidad de la luz. La luz que deja el fuego. Hay manifestaciones de eso en Arder: “soy la luz que horada los postes (…) soy la luz que cruza la pista, toma su combi, come un toffy & adquiere la serenidad / para mirar los buses/ a lo largo del puente… Yo era la luz que brilla en el fondo de los charcos de barro…” Ser la luz y llegar a esa velocidad, construyendo el propio país con palabras. Barco se sincera: “Yo poseía el amor. Yo era un poeta barroco en el siglo del internet. Dibujaba meticulosamente jeroglíficos diáfanos en el papel.” De ahí la poesía como respuesta a la exotermia del poema, la energía potencial se hace cinética y arroja luz y calor.
La naturaleza del fuego. Otro párrafo, otro incendio que es casa y caza del verso en la vida, que es caza y casa de la vida en el verso: «Me oigo me palpo / vivo en la música del fuego». Un fuego fatuo, una luz pálida que puede verse en una Lima escudriñada boca arriba, de noche, ebrio lanzando flores, soplando dientes de león. Un fuego fatuo que puede atribuirse a una alucinación que se explica en y con el poema, con el ego-trip del poeta cuando el poema se abre: “Y este es Barco andando gritando jodiendo: /gimiendo/a los ángeles nervioso de su luz. Es cierto, ya no soy un adolescente que siente demasiado el universo como un/afinado cuchillo/ pero persiste el incendio/ y el lenguaje es el film que describo cuando mi yo gira en torno a su propio ecosistema.” Un ego-trip en un precipicio de yoes que habría hecho una meditación metafísica en el Renatus Cartesius del “Catatau” de Paulo Leminski. Un yo que, a buen arder, se hunde.
Si el barco se hunde, no deja de ser barco. Un barco hundido es un barco y no. Recordemos que Barco empieza Arder en su mente hundiéndose en su silencio, desde ahí la ignición y las formas del fuego, un fuego genésico, un fuego fecundo, si tomo algunos ruidos de la escritura monumental de Gamaliel Churata en “El pez de oro”. Un fuego, necesitado de armonía. Vuelvo a Churata: “estaba cargado de ese lignito que los hombres llamamos amor porque no sabemos darle otro nombre al fuego que fecunda… Sólo el fuego es digno del fuego”.
Este libro es una yuxtaposición de pérdidas y hallazgos, amores y deseos posibles en un camino que se agita con las pisadas de un cuerpo en combustión. Su escritura echa humo, escribe miles de poemas, palabras que son la balada de un dios que sueña con el erotismo de una luz que nervioso el poeta pone en la ejecución de una escritura que es, que no es, que fue, que será y que está a punto de mutar en el ritmo de la intensidad.
“Ama tu ritmo, rima tus acciones”, decía Rubén Darío, Barco sujeta como un Atlas: infinitivo, gerundio y participio en lo que Pablo de Rokha habría llamado “la moral colosal del fuego”, mientras cava una “gran laguna de fuego”. Así se arde con esta música de joven gallinazo. Y se arde para que el fuego valga la pena, ¿o el fuego para que arder valga la pena?
***
Nicolás López-Pérez (Rancagua, 1990) es poeta y abogado de la Universidad de Chile. Codirige la microeditorial & revista Litost, administra la mediateca de poesía “La comparecencia infinita” y sus últimas publicaciones son Coca-Cola Blues (Ciudad de México: Vuelva Pronto Ediciones, 2019) y Escombrario (Santiago: Contraeditorial Astronómica, 2019).
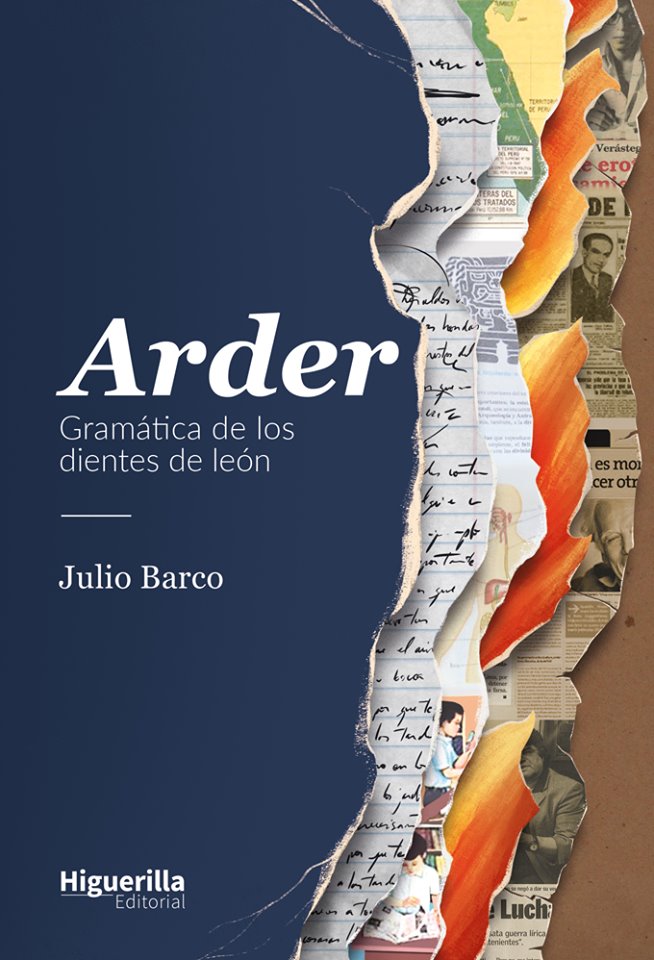
«Arder. Gramática de los dientes de león», de Julio Barco (Editorial Higuerilla, Lima, 2019)

Nicolás López-Pérez
Crédito de la imagen destacada: Vallejo & Co.
