En el volumen recientemente lanzado por Tajamar Editores se recoge esta «crónica ficcional» que describe la estadía de la narradora chilena en la costa del Pacífico estadounidense, mientras cursaba sus estudios de postgrado en la ciudad de San Francisco a principios de siglo y descubría esa región de Norteamérica por donde transitaron la mítica Janis Joplin (nacida hace justos 76 años) y los iracundos «beatnik».
Por Andrea Jeftanovic
Publicado el 9.2.2019
«La vida es un país extranjero».
Jack Keroauc
En el año 2003 se repetía en las pantallas de televisión una imagen curiosa: una mujer llevando a un hombre atado del cuello con un collar de perros. La imagen que se presentaba en los noticieros era de la cárcel de Abu Ghraib, en Afganistán. Miré la imagen: era la segunda vez en mi vida que veía a una mujer llevando a un hombre atado del cuello. La primera fue en vivo y en directo, en la ciudad de San Francisco, California, en el año 2000. Una experiencia que corresponde a mi vida como estudiante de posgrado en Estados Unidos, específicamente a lo que yo llamaba mi vida off campus.
Cuando llegué a Estados Unidos lo hice con una maleta y una libreta de matrimonio recién estrenada. El conductor del shuttle dijo en cuanto me vio: «You are Janis Joplin». Ya me lo habían dicho en otras ocasiones, pero no imaginé que me lo señalarían en su propia tierra. Estuvimos horas en la aduana explicando por qué el formulario i-20 estaba mordido por el perro, faltándole una esquina. Repetimos la historia una y otra vez —el sobre postal tirado en el jardín, un perro labrador travieso, la fecha contra el plazo—, hasta que la agente de inmigración, cansada del absurdo, nos dejó salir.
Éramos visa J1 y visa J2, la sigla de estudiante con derecho a ingresos y la del cónyuge acompañante con licencia para trabajar por unos años. Pero también el estatus «j» era una sentencia: se debe regresar al país de origen. En la ruta tarareábamos para nuestros adentros la canción «San Francisco», de Scott McKenzie, a medida que avanzábamos por las autopistas, cruzando el puente Bay Brigde y curvando el Bay Area. Era especial estar bajo ese mecano de hierro tantas veces filmado en el cine y ser parte ahora del set.

El puente «Bay Bridge»
La consigna era merodear la Ruta 66 bordeando el Pacífico y buscar compases psicodélicos a golpes de bepop; satisfacer mis anhelos de haber nacido en los sesenta y de vestir camisetas con el signo de Peace & Love, y sacudir la cabeza en conciertos de rock. Pero llegamos a California en los años del éxito de Silicon Valley y del delirio del grupo de profesionales informáticos llamados dotcom que irradió todo el Estado: jóvenes híper-tecnologizados, con sueldos estratosféricos, creadores de programas de informática. Su prosperidad económica hizo que los alquileres fueran impagables por los ciudadanos normales, y menos por una beca de posgrado. Heredamos un departamento de unos amigos en Oakland, en plena Avenida Broadway, una calle llena de compraventas de auto con globos de colores.
Comencé a hacer mi circuito on y off campus.
Off campus fue seguir comprobando que había llegado rezagada a los años beat, esos años de sexo, drogas y alcohol; si había sexo era regulado y límpido. Ejemplo claro era la feria de la calle Folsom, que se hace el último domingo de septiembre, dedicada a celebrar la subcultura del sadomasoquismo. Tengo el recuerdo nítido de esas jornadas: avanzar entre personas mayores semidesnudas, vestidos con prendas de látex, tatuadas en los brazos y con piercings en distintas partes del cuerpo, incluidos los genitales. Un piercing que brillaba entre la mucosa de la lengua, en un pene, asomando por los vellos de la vulva. Había stands con productos de cuero, juguetes eróticos, y en uno ofrecían latigazos por cinco dólares. Costaba creer la veracidad de esta celebración, un espacio seguro para adultos que cultivaban un estilo de vida alternativo, haciendo hincapié en la libertad, la diversión y la fiesta, mientras se recaudaba dinero para beneficiar a organizaciones de caridad de San Francisco.
Los protagonistas de la feria paseaban en pantalones vaqueros, tacones de aguja, cuero de lujo, corsés de encaje. De pronto, apareció entre la multitud una mujer paseando a un hombre con una correa de perro alrededor del cuello. Ambos debían de tener unos sesenta años y estaban desnudos; su piel lucía blanca y flácida. Ella, de pechos caídos, llevaba sonriente a este hombre que caminaba a cuatro patas con un collar de púas. Él se arrastraba lento por el piso, acariciándose las rodillas de vez en cuando. Tres años después circularía la misma imagen en la red pero de un video tomado en la cárcel de Abu Ghraib. La consigna ya no era Love & Peace, sino Sex & War. Miraría la imagen en la versión del pintor colombiano Francisco Botero, en su exposición «Botero: Abu Ghraib», que viajaría desde la Doe Library en el campus de U. C. Berkeley a la galería del Museo de la Memoria en Santiago, con una selección de treinta y siete obras, de un total de ochenta, inspiradas en las torturas que sufrieron los prisioneros en la cárcel de Irak. Un hombre obeso, un perro con un hocico ancho de dientes afilados, una correa de púas. Una mano con un celular que graba la misma escena en una celda.

La U. C. Berkeley en San Francisco
Mi vida on campus era la asistencia a seminarios entre compañeros de las más diversas nacionalidades. Los que no provenían de países hispanohablantes pronunciaban un español de España o de Argentina, así que se conjugaba el seseo con los vos, el tono suave de los andinos, las vociferaciones de los caribeños, y todo ello daba la sensación de una torre de Babel dentro del mismo idioma. Esa mezcla de dialectos creaba un ambiente de festa y risa: las lecturas de los voluminosos readers preparados en el Bancrof Copy Center, las discusiones en las clases en mesas redondas, la locura de los papers al final del semestre. De todos mis compañeros me llamó la atención Joseph, un chico indio que hablaba siete idiomas, enfermero de primera profesión —más de una vez nos dio una mano en el servicio de urgencia del hospital Alta Bates— y que ahora se aventuraba en el estudio de las letras hispánicas desplegando un humor medieval delicioso.
Off campus se transformó en la búsqueda de mis años beat o neobeat. En una búsqueda que muchas veces era de a dos. Me lancé a redescubrir el famoso recorrido sesentero, aquel conocido como Te Mother Road o Te Main Street of America que une el extremo de Illinois con California. Una exploración en terreno por esas colectividades hippies, moteles carreteros, áreas de concierto. Rehacer la Ruta 66 para luego indagar en la Ruta 1 bordeando el Pacífco, con sus acantilados de rocas grisáceas. O bien, recorrer la zona de Big Sur, mientras leíamos el libro homónimo de Kerouac bajo la sombra de los árboles redwoods. En el auto escuchábamos a Janis, a Jimmy Hendrix y a Jim Morisson: Janis, Jimmy y Jim eran la conjura. «Yeah, easy rider, don’t you deny my name, pretty baby doll». Antes de llegar al camino correcto, transitábamos, perdidos durante horas, por la intrincada red de autopistas de cuyas salidas nos enterábamos después de la bifurcación correspondiente. Eran tiempos previos al gps y la desorientación geográfica nos hacía recorrer tréboles de cemento mientras extendíamos mapas del estado y todos los caminos se veían iguales. Extraviarse era parte del viaje, percatarnos de que Estados Unidos también era una serie de pueblos pequeños con graneros, casas sin rejas. Hacer coincidir el mapa con el cartel que anunciaba que estábamos en Muir Woods, Alameda, Colma, Half Moon Bay, Pleasant Hill. Sitios rurales sin cine ni plaza, donde cada habitante destilaba una soledad inmensa. En algunos ojos huidizos imaginé potenciales asesinos en serie.
Mi vida on campus era tomar cursos y exámenes, correr de una sala a otra entre los edifcios Dwinelle, Wheeler o Barrows. Nadar a mediodía en la piscina temperada del gimnasio Hearst y, fotando en el agua, mirar el cielo siempre nublado de Berkeley. También postular a becas para viajar e investigar, y vivir el irónico sueño de que desde los Estados Unidos tenía todas las oportunidades para conocer Iberoamérica en mis recesos académicos.
Off campus los años beat eran una «naturaleza muerta» que yo insistía en contemplar. El deseo de una carta náutica sobre una costa con sus faros intactos. Los años sesenta estaban en los vinilos de la disquería Rasputín, en el bar Bear’s Lair o en la cervecería Jupiter, que se negaban a actualizarse con sillas oxidadas y mesas sucias.

La cervecería «Jupiter» en Berkeley, San Francisco
Para mi vida off campus me cambiaba de atuendo, me ponía lentes redondos de abuela, collares largos, pelo rizado cubriéndome la cara. Incluso cambiaba la voz, impostaba un tono alto, terroso en cada sílaba. Janis, la verdadera, indagó en el blues, soul, gospel, country y rock con incuestionable autoridad y entusiasmo. Cuando fui al escenario del Monterey County Fairgrounds cerré los ojos e intenté sentir la efervescencia que generó ella en el público cuando participó en el Pop Festival de esa ciudad, cantando «didn’t I make you feel like you were the only man, yeah!/ An’ didn’t I give you nearly everything that a woman possibly can?».
Cuando las personas mueren jóvenes se transforman en leyendas. Sobre Janis hay muchos mitos. Dicen que pese a no ser tan bonita tenía un gran magnetismo sexual entre hombres y mujeres. Jim Morrison, Leonard Cohen, Eric Clapton se cuentan entre sus amantes. Dicen que tras un show se fue sola a un bar y le dijo a uno de sus asistentes: «Vete a la calle, y al primer tipo atractivo que veas me lo traes, que me lo voy a follar». Apareció al rato un jovencito barbudo que llevaba colgando una guitarra a la espalda. Janis le dijo: «Hoy es tu día de suerte, ¿cómo te llamas?». Y el joven respondió: «Eric Clapton». Años después, Janis Joplin pasaría una noche con el cantautor canadiense Leonard Cohen, quien le dedicó la canción «Chelsea Hotel». Dicen que su última canción en vida fue un saludo de cumpleaños en el teléfono de John Lennon.
También se dice que la actuación de Janis Joplin en Woodstock fue una de las peores que realizó en su corta vida, que terminó desmayada sobre el escenario. Siempre me he preguntado a quién le dedicó el tema «Piece of My Heart». ¿A Morrison, a Clapton, a Cohen o a otro?
On campus era escuchar a Susan Sontag, con su perfecto mechón blanco, en el Zellerbach Playhouse, hablando de sus recuerdos de los eucaliptos de California y de su experiencia de montar Esperando a Godot, de Beckett, en Sarajevo y en plena Guerra de los Balcanes. En el mismo lugar escuché cantar descalza a Cesárea Evora mientras fumaba cigarrillos traviesamente en el escenario. Aspiraba y exhalaba una nube de humo y sonreía sabiendo de la mojigatería californiana con el tabaco.
On campus fue también tomar un taller de tres días con el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado y escuchar el cautivante relato alrededor de cada una de sus fotografías para así conocer la antesala de la imagen capturada en su muestra Children. Ir una a una, comprendiendo cómo se llegó al niño que lleva en brazos a su hermano pequeño en el campamento Kamaz, Afganistán; la niña con vestido y sin cabello en una sala de la escuela para Tutsi en Zaire, Ruanda; el niño que sonríe con un gorro de lana en el enclave de Krajina, Croacia.
Escuchar en una mesa a Judith Butler, Slavoj Žižek y Wendy Brown discutiendo sobre el posmarxismo o algo confuso para mi cabeza en formación intelectual. Fijarme en las manos pequeñas de Butler, esas que le han dado forma a sus impresionantes libros sobre la construcción de género. En los movimientos nerviosos de Žižek que tironeaba su camisa y se expresaba en un inglés refinado pero con un marcado acento esloveno que me recordó a algún tío. A veces, en el verano, veía a Butler y a su pareja, la abogada Wendy Brown, en la piscina del estadio Strawberry Canyon bañándose con su hija, fruto de una acuciosa selección de espermios judíos, decisión que echaba por tierra, según mi parecer, su teoría performativa del género.
Off campus era seguir comprobando que California era una zona distinta porque ya no encontraba en los bares el trago favorito de mi heroína, el Southern Comfort, un tipo de Bourbon con limón para ahogar los demonios. Los barman me miraban con extrañeza, alguno recordaba ese brebaje oldfashioned, pero la mayoría me dejaba repitiendo ese enjambre de consonantes. Cuando rehice la ruta de la última casa de Janis Joplin en la mítica calle Haight Ashbury, epicentro del mundo del sexo, las drogas y el rock’n’roll, el edificio estaba convertido en un centro de acogida y rehabilitación para drogadictos.

La calle Haight Ashbury en San Francisco
El centro, llamado Oak Street House, tenía capacidad para acoger a veinte madres y sus bebés. Las mujeres podían permanecer dos años en la casa si participaban en los programas de asesoramiento sobre adicción. Una casa de ciento tres años de antigüedad, estilo victoriano, cuatro pisos, muy distinta a como era en los días en que estaba pintada de negro, cuando abundaban las botellas de licor y las paredes estaban empapeladas con carteles de la misma Janis Joplin semidesnuda. La imagen y la explicación de la portera fueron el mensaje que debía escuchar: California era otra, un espacio rehabilitado. «Trouble in mind, I’m blue/ But I won’t be blue always,/ ‘Cause that sun is gonna shine in my back door someday».
On campus era coleccionar folletos y manuales.
Estados Unidos es el país de los manuales de conducta: manuales sobre la seguridad del campus, folletos sobre depresión e intentos de suicidio, números telefónicos de counseling, un instructivo de identidad sexual con todas sus variantes. Recuerdo el manual pedagógico para evitar ser involucrado en situaciones de acoso con los alumnos, entre alguno de cuyos puntos establecía: bajar del ascensor si un alumno subía, mantener la puerta abierta durante las office hours.
También fue la experiencia de ser instructora de español y enseñar la gramática de la que no tenía conciencia hasta entonces, luchar con la fonética de los alumnos asiáticos que intentaban pronunciar castellano y, al mismo tiempo, verme intentar aprender, con dificultad, un elemental serbocroata en una sala llena de rusos. Acompañar a mis alumnos avanzados de español montando La casa de Bernarda Alba, con un final de vírgenes suicidas. La invitación de alguna estudiante a la cena de una hermandad, como un honor, y no comprender muy bien de qué se trataba esa cena tan protocolar en una casa donde vivían juntas muchas mujeres de una congregación. Los resabios de algún movimiento social contra leyes de migración, el poder de los sindicatos, la voz y no voto de los estudiantes en los job talk de los candidatos a puestos académicos. Los letreros de la entrada sobre gay transgender, lgtb y queer mothers. Los anuncios publicitarios ofreciendo comprar samples de espermios por docientos dólares con indicaciones de raza y edad.
El mito del hombre desnudo caminando por el campus sin ser tomado preso por la policía. Los correos anunciando reuniones en las que se prohibía usar perfumes, los anuncios en el portón publicitando las casas pet fiendly, las pocas disponibles. El nasal «have a nice day» o el «glad to see you», demasiado correcto pero vacío.
On campus fue también ver al filósofo Gianni Vattimo comiéndose una banana en el Free Speech Cafe, antes de una conferencia, sin saber que era él. Luego, escucharlo sin poder sacar de mi cabeza la imagen de este señor de fina corbata de seda azul que abría la cáscara de plátano como un hombre simio, mientras dictaba una conferencia con un marcado acento toscano. Subir por el ascensor del campanil para tener acceso a la mejor vista del área de la bahía. Giorgio Agamben, en el piso de arriba de mi oficina, dando clases abarrotadas de alumnos, y yo mirando al menudo filósofo que ha escrito los libros más sugerentes sobre los puntos ciegos del exterminio, la memoria y el trauma. Yo, sin la personalidad suficiente para abordarlo y hacerle una pregunta sobre las contradicciones del homo sacer.
Off campus era necesario abrirse a conocer la California del siglo XXI. Las imágenes beat se desvanecían como soplidos —en vigorosos espacios en blanco— que separaban las respiraciones retóricas de mi búsqueda. Me quedaban los textos de viajes plagados de velocidad e imágenes superpuestas, homologables a las experiencias con lsd. Era imposible remediar la decepción psicodélica en puestos de farmer markets y en las hojas Whole Foods de esta California limpia, orgánica, tolerante. Había que salir del cordón urbano ideologizado de «la cultura de la buena onda». Por ejemplo, viajar al centro termal nudista Harbin Hot Springs, en Calistoga, más allá del Napa Valley. El lugar ofrecía a los huéspedes disfrutar de las piscinas naturales, recibir masajes, tomar sol en una cubierta de madera, practicar yoga, asistir a talleres, caminar por los cerros. La página web decía que no era una congregación sino un grupo de voluntarios que se adhería a la espiritualidad universal. Pero el lugar también tenía reglas estrictas. Era obligatorio andar sin ropa y comportarse solo como los gringos saben, incluso en una situación como esa: esquivar todo contacto visual, evitar los roces corporales, bañarse de noche en una piscina con un buda rodeado de velas sin que nadie perdiera la compostura. En la zona de camarines unisex, para dejar las sandalias y las llaves de las cabañas en lóckers, choqué con un hombre espalda con espalda y nos dimos un nalgazo que merecía un ataque de risa, pero ambos, consternados, obviamos la situación. En las termas había familias completas, padres e hijos leyendo o jugando desnudos. Confeso que esa mezcla de cuerpos infantiles y adultos a la vista me incomodaba. A la hora del almuerzo había que presentarse vestido en el comedor macrobiótico donde la gente entablaba conversaciones muy curiosas; por ejemplo, sobre el sexo tántrico. Yo sostenía mi bandeja mientras escuchaba atenta sus ventajas al tiempo que elegía unas croquetas de tofu y una ensalada de espinaca con avena. En la noche me perdía en la piscina con el buda al centro, me sumergía en esa agua libre hasta al amanecer. Al día siguiente, a la hora del desayuno le susurraba al oído de mi compañero j2: «No le digas nada a Janis».
On campus era descubrir el universo lusófono gracias a los profesores y escritores visitantes. Recitar el O cão sem plumas, de João Cabral de Melo Neto. Discutir acerca de la culpa de Capitú en Dom Casmurro, de Machado de Assís. Y dejarme fascinar por las celdihas y sonidos guturales del portugués. Y en contrapunto, sentir que mi inglés era insuficiente, y que era una Pigmalión educándose al momento de ser corregida en los infinitos sonidos de las vocales en esa lengua. Las fiestas potlatch, en las que cada uno llevaba algo típico de su país: mole, sushi, limoncello, tortilla de papas, hamburguesas, wraps vietnamitas, panqueques belgas, empanadas chilenas. Algunas festas formales que indicaban la hora de cierre en la invitación. Fumar marihuana con los profesores y disimular mis ojos de sorpresa frente a tanta horizontalidad.
Off campus era cruzar el Golden Gate en bicicleta en medio del mecano naranjo y sentir el viento del Bay Area arremolinando el pelo. Encontrar bajo ese puente la locación de una película de Hitchkock y seguir la ruta fílmica hasta Bodega Bay, donde filmó Los pájaros, salir con algún souvenir de aquel pueblo fantasma que hizo del suspenso un género con símbolos y escenas inolvidables como el cuchillo de Psicosis o la bandada de pájaros en la cabina telefónica con la actriz Kim Novak.

Un fotograma de «Los pájaros», de Alfred Hitchkock
On campus fue conocer las facilidades para los minusválidos en los edificios y ver alumnos en sillas de ruedas o con bastones de ciego acompañados de dóciles perros labradores que atendían las clases sin hacer el más mínimo ruido. Ir a estudiar a la sala Robert Morrison de la biblioteca y leer en sus mullidos sofás hasta quedarme dormida. Ahí, en la misma sala donde escuché el recital poético del Nobel polaco Czeslaw Milosz. La biblioteca abierta hasta medianoche, los pisos en espiral y los estantes para perderse en ellos, como en un cuento de Borges, girando unas manivelas para correr pasillos repletos de libros. Las lámparas bajas, los mesones limpios, la cantidad infinita de libros que podía sacar y que amueblaban mi casa por semanas.
On-off campus podía ser viajar a otro estado de Estados Unidos, llegar a Nueva York y encontrarme con Woody Allen en la Avenida 52. Abordarlo con desenfado para decirle que mi película preferida era Crímenes y pecados, para que él me respondiera que sus nuevas películas eran muy distintas (después veré Match Point). Que en los minutos de small talk él me pregunte por Pinochet y yo le responda con pudor una frase que terminaba en «…at his home». Pero en realidad querer preguntarle cómo después de tantos años de terapia psicoanalítica pudo enamorarse de su hijastra. Soon Yi tomando amablemente la foto que tengo con él. En dicha imagen Allen no sonríe, yo sí. Me he vuelto californiana y me despido de él con un nasal nice to meet you. La foto cuelga de mi corcho en el escritorio en el que trabajo y veo en la pared sin que esté escrito el slogan: «El psicoanálisis no salva».

El ahora exiliado Woody Allen
Off campus podía celebrar la ceremonia del té en el Jardín Japonés solo para abrir el designio de las galletas de la fortuna. Mirar con sospecha el barrio de Castro porque era demasiado chic y heterofóbico. Preguntarme, entre tantas posibilidades, si había construido mi género verdadero mientras fameaba la bandera de arcoíris multicolor en medio de Market Avenue. Ir a alguna lectura en City Lights, observar la barba de Ferlinghetti y tocar con fascinación los libros de su casa editorial. Los fines de semana andar en bicicleta por el Tilden Park entre cerros y vacas, y mirar extasiada la línea azul de la bahía, buscando el inspiration point. Ir al bar La Peña para revivir la «nueva trova» latinoamericana de los setenta y conocer a las familias chilenas exiliadas que se quedaron por esos lares detenidas en la década de los setenta. Compensar la desazón de la nostalgia extraviada comprando muebles y accesorios Ikea, de lindo diseño y precios convenientes, y soñar con la tranquilidad del hogar sueco. Contrapesar tanta alta cultura con algún recital de slam poetry en Oakland y buscar la guitarra melódica de Tracy Chapman.
On campus, saber que sin el social security number eras nadie y que el código postal sí era importante.
Off campus, fue un once de septiembre cuando comenzamos a mirarnos de otra forma unos a otros, con la imagen de las Torres Gemelas derrumbándose de fondo. Ir a clases de teoría dramática ese día y escuchar las acusaciones cruzadas.
On campus, la sobreinterpretación de una biopsia que tuvo mi salud y mi esperanza de vida entre las cuerdas; la vez que el inglés me pareció un idioma tan amenazante.
Off campus, la última foto de mis padres como matrimonio en un viaje de visita, disfrutando de un glamoroso picnic en una viña de Napa Valley.
On campus, una marcha masiva por Telegraph Avenue en contra del inicio de los gobernantes que actuaban como si fuesen dioses y bombardeando Bagdad, y animando una porno–guerra.
Off campus, el primer pensamiento es el buen pensamiento.
On campus, el último pensamiento es el más sólido.
Off campus, la desnudez normada, la droga limpia y mesurada.
On, escuchar el campanil marcando el mediodía en la Bahía.
Off campus, subiendo cajas de libros y muebles Ikea a un contenedor que los llevaría al puerto de Valparaíso.
On campus, dejar una vida en California mientras me decía a mí misma: «Cry baby, cry baby, cry baby/ Honey, welcome back home».
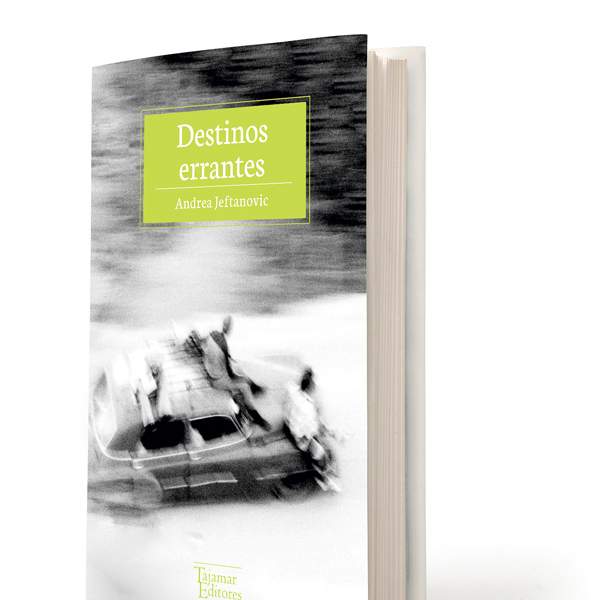
«Destinos errantes», de Andrea Jeftanovic por Tajamar Ediciones (2018)

Andrea Jeftanovic
Andrea Jeftanovic Avdaloff (Santiago, 15 de octubre de 1970) escritora chilena, es una de las autoras más destacadas en la escena literaria del país. Narradora, ensayista y docente, ha publicado las novelas Escenario de guerra y Geografía de la lengua y los volúmenes de cuentos No aceptes caramelos de extraños y Destinos errantes. En el campo de la no ficción ha firmado el libro Conversaciones con Isidora Aguirre, el ensayo Hablan los hijos y el conjunto de crónicas reunidas bajo el título de Escribir desde el trapecio. Estudió sociología en la Pontificia Universidad Católica de Chile (se tituló en 1994) e hizo un doctorado (PhD) en literatura hispanoamericana en la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos (2005). Actualmente ejerce como profesora e investigadora de la Universidad de Santiago de Chile, y escribe regularmente sobre teatro para el diario El Mercurio de Santiago.
Integrante del volumen Destinos errantes (Tajamar Ediciones, 2018), la crónica que aquí presentamos fue cedida especialmente por su autora para ser publicada por el Diario Cine y Literatura.
Imagen destacada: La cantante estadounidense Janis Joplin (1943 – 1970).
