El connotado escritor nacional envía especialmente para «Cine y Literatura», uno de los relatos que forman parte de su libro «Espectro familiar» (editado por Ceibo, en 2014). Además de su aplaudida carrera como creador, el autor es PhD en literatura hispanoamericana por la Washington University in St. Louis (EE.UU.) y profesor titular de la Universidad Chileno-Británica de Cultura. Su última novela publicada es «Si ellos vieran» (Furtiva, 2016).
Por Nicolás Poblete Pardo
Publicado el 29.08.2017
Nosotros teníamos miedo, pues la pieza de Pablo estaba en el segundo piso, al lado de la nuestra, y una vez, con mi marido, mirábamos la tele en el living, y de pronto vimos una sombra allá arriba, al principio de las escaleras, y la sombra se movió hacia un lado, era una mano que se alargaba, como en esa película de vampiros donde los dedos prolongan sus trazos en la pared, las uñas larguísimas; los dedos se estiraron y la silueta se deslizó por el muro blanco como un espectro. Con el control remoto Renato bajó el volumen y me tomó una mano. De pronto estábamos inclinados, estirando nuestros cuellos para ver la sombra al final de la escalera, un pie delicadamente posándose en el segundo escalón. Y, luego, como una cascada, Pablo descendió los peldaños con absoluta pericia, una mirada de total concentración en su rostro, y en cosa de segundos, había bajado hasta llegar al primero.
Caminó riendo, se acercó a nosotros que permanecíamos inmóviles sobre el sillón. Pablo se quedó de pie frente a nuestros rostros paralogizados. Renato sostenía mi mano y yo sentí la transpiración en sus dedos, esa humedad se traspasó hacia mi palma; con el rabillo del ojo pude ver la mano izquierda de mi marido sosteniendo el control remoto; pude ver que la humedad también se había expandido entre los botones, pues el plástico negro y los círculos protuberantes brillaron con los movimientos levemente temblorosos de la mano que Renato luchaba por calmar. Algo habrá visto Pablo en nuestros rostros incrédulos y quizá cómicos, ya que, de pie frente a nosotros (y detrás de su espalda, la imagen de una mujer detenida en la pantalla), hizo una mueca extraña, como un lobo estiró su cuello y lanzó un aullido que se transformó en una aguda y prolongada carcajada.
Ya no recuerdo en qué momento nos levantamos del sillón. Después de un tiempo, largo o breve, eso yo no lo sé. Nosotros con mi marido nos miramos. Vale decir, yo miré a mi marido y por lo tanto él recibió mis ojos en los suyos y yo me quedé pensando qué cara tenía que poner, delante de él, delante de mi hijo que también esperaba un rostro definitivo. Y unos días después, en mi pieza, antes de meterme a la cama, se me ocurrió tomar un baño de tina. Me puse una máscara de belleza, una mezcla de tierra y pepino. Pablo me vio cruzar hacia el baño desde su habitación. En cosa de segundos estaba fuera de su corral, detrás mío y con el ceño fruncido (pues aunque lo acostáramos, se levantaba, trepaba por el corral, salía de él; por la noche ingresaba al baño sigilosamente e intentaba abrir las llaves del bidet que Renato apretaba excesivamente): “¡Mamá, quiero a mi mamá!”. Ocho meses tenía Pablo. Y jamás Pablito, nunca le gustó. Pablo, a secas. A los dos meses había pronunciado “Papi”, siempre con el uso gramatical correcto.
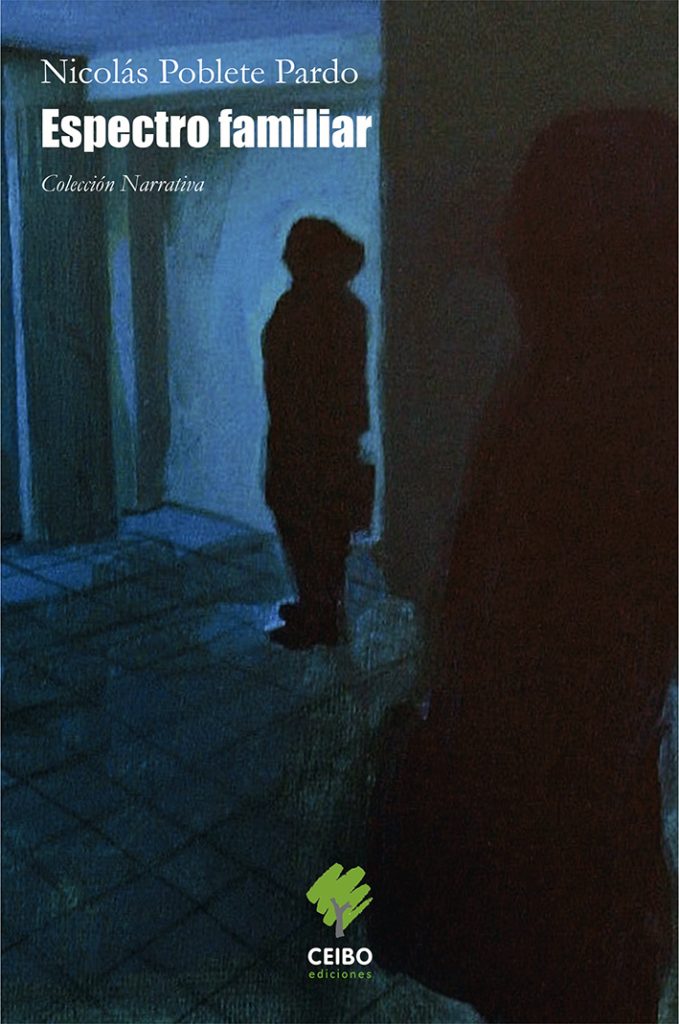
Portada de «Espectro familiar» (2014), de Nicolás Poblete Pardo
***
Cuando abrí la maleta vi:
Pablo no estaba en su habitación, como aquella vez, de pie frente al armario cerrado. Resplandeciente, pero con aire reprobador. Erecto como un soldado. “¿Necesitas algo, mamá?”. Palabras que no extrañarían a nadie, palabras que incluso podrían parecer amorosas, tiernas. ¿Necesitas algo, mamá? Al escucharlas cualquiera pensaría ‘qué chico tan amable’. Pero no. De pie ahí, a sus quince años, frente al armario cerrado, la pregunta me hizo revivir ese sentimiento de riesgo, trepidante, como aquella vez, cuando bajó las escaleras siendo solo un bebé de cuatro meses.
Segura en la pieza de él, sabiendo que Pablo se encontraba en Santiago, entrevistándose con los investigadores que lo ayudarían a irse a los Estados Unidos a estudiar genética. Cuando descubrí un paquete de mentas bajo la almohada, eso me pareció simpático, pero de la almohada hasta el armario las emociones habían cambiado. Me sentí primero obnubilada, luego traicionada. Yo sola, como una ladrona, me agaché frente al armario. Despejé la superficie, cubierta por una pila de revistas, dos pares de zapatillas, y extraje el rectángulo que tiene el aspecto de un baúl. Con dedos temblorosos deslicé el cierre que se curva en los bordes; se tranca. Sin abrirlo completamente, el reflejo de algo brillante; un frasco, líquido dentro del frasco… y un papel plástico curvo, como una pulsera barata, de esas que te ponen en la muñeca una vez que has ingresado en un hospital.
Abrir la maleta y recordar a mi hijo descendiendo las escaleras, siendo tan solo un bebé; esas imágenes me remitieron a aquella vez cuando sentí mi alma apresada en uno de los vitrales de la Iglesia de Santa Cruz. Vi a un maestro, no un restaurador profesional, sino un hombre cualquiera reparando el cristal trizado; limpiando y descascarando la vidriera con una herramienta extraña, el instrumento metálico provocando un chillido en el bello rosetón coloreado. Pude sentir las esquirlas de cristal teñido desgajándose y cayendo hacia el suelo con giros lánguidos. Cada partícula agónica era parte de mí, y al rascarlas y limarlas, el hombre iba borrando el hermoso aunque resquebrajado vitral, despojándome de mis facciones, y de mi corazón. Y temí transformarme en una sombra, y temí también, desmayarme ahí mismo, frente a la maleta de mi hijo.
Esquirlas imposibles de recolectar, pues por más fragmentos que recobrara, no habría un sentido, no para mí. Muy distinto a tener una experiencia extrema pero que uno puede interpretar, o por último, proyectar. Eso me ocurrió, hace años atrás, en este mismo valle, no muy lejos de nuestra casa. La lucidez terrible de una verdadera epifanía Zen. Recuerdo vívidamente esa luz emergiendo como un amanecer detrás de un cerro. La enorme bola luminosa se elevó y mis ojos resplandecieron asombrados. El asombro se transformó en terror al instante al ver la luz reflejar muchísimos colores, y permanecí paralizada como un animal nocturno encandilado, y un horror sin nombre me hizo pensar, ‘Dios mío, todos estamos perdidos, profundamente extraviados, no importa lo que hagamos, lo que creamos o digamos’. Y la bola, con un destello violeta desapareció sin siquiera dejar un rastro luminoso, sin emitir el más leve sonido. Y qué paradójico, pues inmediatamente comencé a recolectar revistas, me informé, sin contarle a nadie, sobre manifestaciones de extraterrestres, averigüé sobre experiencias de otra gente, todo esto sin contarle a Renato, y menos a mi hijo, quien se habría burlado de mi “actitud medieval, salvajismo, trogloditismo, ignorancia”; ésas son palabras muy comunes en mi hijo. Pero esto no tiene parangón, es una exhibición que me parece francamente blasfema; es obvio que lo que yo considero macabro él ve como una oportunidad de ser audaz, incluso cómico. Y sin embargo, ambos tenemos mucho en común; ambos hemos escondido algo en algún lugar que pensamos nadie conoce. Como digo, fue semejante a lo que los místicos llaman Zen; una experiencia íntima y reveladora; un poco de excitación y esperanza, mis pensamientos avanzando hacia las opciones que esta nueva situación me ofrecería… Recordarlo luego, mis dedos ajustando el cierre de la maleta, temblorosos y avergonzados de su indagación impúdica; rodillas hundidas en la alfombra, mi aliento agrio, lo pude sentir, oler la respiración acelerada, y mis ojos llenos de alarma y admiración.
Esta es mi carga, nunca se me ha ocurrido llamarla amor.
***
Nosotros hicimos la denuncia. Mi marido me hizo confirmarlo, me humilló (inconscientemente) al hacerme verificar (¡como si yo no pudiera reconocer a mi propio padre!) la identidad del difunto. De mi padre. Lo único que yo no quería era ver a mi padre en ese estado, y por eso habíamos enviado a nuestro hijo, con su prima. Cómo Pablo, el genio prematuro, iba a equivocarse en algo así. Quizá Wilma, mi sobrina, sí podía haberse confundido, aunque fuera mayor que Pablo, dijo mi marido. Pero nuestro hijo, insistió, imposible. ¡Imposible! “Tienes que asegurarte”, finalizó. Nunca me imaginé que terminaríamos en el diario, en lo que calificaron de “Insólito caso en recinto asistencial: familia denuncia la entrega errónea de un cadáver en el Hospital Santa Teresa”. Bajo los titulares lo más desconcertante: “Mientras los deudos aseguran que los indujeron a recibir el cuerpo, en el recinto aseguran que fue un error de ellos”. También explicaban que nosotros presentaríamos un requerimiento al Ministerio de Salud para que investigara la entrega equívoca del cuerpo de mi padre.
Y, a pesar de todo, mi marido tiene razón. Cómo iba Pablo a equivocarse… Cuando fue, junto a Wilma, a recibir los restos, un subalterno les entregó a mi padre (vale decir su cuerpo; vale decir: el cadáver) sin revisar el certificado de defunción ni la cédula. Ahí fue cuando, según contaron, Pablo dijo que el cuerpo no correspondía. Su abuelo no tenía ese color de ojos y tampoco era tan delgado. Pablo aceptó, no obstante, las toscas explicaciones seudo científicas del funcionario: que un cadáver puede perder veinte kilos en doce horas, y que el color de ojos cambia. El funcionario se mostró sorprendido; estaba seguro de haber puesto él mismo el brazalete identificatorio. Nosotros nunca nos hemos podido explicar cómo ocurrió todo aquello. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, paso a paso. Pero yo, solo yo, sé de la maleta… Y sé que mi padre está enterrado en este mismo pueblo. También sé que no se necesitan ojos cuando uno está bajo tierra. Son dos hombres, muy parecidos, los que fueron sepultados con un día de diferencia. Y ninguno de ellos…
Cuando quedé embarazada me imaginé tantas cosas… Lo que sí tenía claro es que jamás le pegaría a un hijo mío. Me parecía la regla número uno. Nos parecía. (A veces al decir ‘nosotros’ me refiero a mí misma y a mi marido; otras veces, ‘nosotros’ significa yo. La mayoría de las veces ‘nosotros’ quiere decir mi marido). Cuando mi padre me golpeaba yo gritaba y luego pensaba no que quería matarlo, sino que yo quería morirme. En el momento en que mi padre desabrochaba de su cintura la hebilla, yo comenzaba a chillar con mi voz gangosa que le hacía a él odiarme aún más, y luego la revelación de que la injusticia imperaba era obvia. Pero yo entendía qué era lo que él detestaba en mí, una silenciosa arrogancia camuflada de miedo. Años atrás, antes de que muriera, le hice recordar estas golpizas, pero él aparentó no recordar nada. Después de insistir, rememorando el cinturón de cuero negro, se encogió de hombros. Era algo que todos hacían, yo era una exagerada.
Yo no soy exagerada, nunca me quejé de los golpes en sí mismos, pero por dentro sentía un apocamiento triste, la humillación de ser golpeada, esa resignación sin salida; la vergüenza de encogerme no para eludir los correazos, sino para que no me impactaran en la cabeza, en los pechos. Y también me daba pena mi padre, hasta lo comprendía. Sin él yo no sería nada. Él me dejó los viñedos que administramos con mi marido. Todo lo que tenemos viene de ahí, y el hotel que construyeron en Santa Cruz nos paga buena plata por ellos. No, jamás golpearía a mi hijo. Ni siquiera al ver esto.
***
Crédito de la fotografía al escritor Nicolás Poblete Pardo: Julia Toro
