Omar —mi compañero más cercano en la Facultad de Arquitectura de Lo Contador— era grande, moreno, tenía un arito a un costado del labio y usaba poleras oscuras, de bandas punkis o alternativas (recuerdo una que me gustaba mucho donde salía el guitarrista de The Mars Volta junto a la frase: «I’m cooler than you», sentencia que, pienso ahora, lo definía muy bien).
Por José Miguel Martínez
Publicado el 14.12.2023
«A man, sir, should keep his friendship in constant repair».
Samuel Johnson
Veo una vez más en YouTube la estupenda conferencia titulada «La amistad de los amigos» de Ernesto Rodríguez Serra (1930 – 2022), un profesor muy querido por mí —y por muchos— en los años en que estudiaba en la Facultad de Arquitectura. La veo como complemento de mi lectura de El distraído, libro póstumo, publicado por Ediciones UDP hace unos meses, y repositorio por escrito de las ideas que Ernesto transmitía de forma magistral en sus clases.
La veo, también, porque ciertos conceptos de esa conferencia, de esa clase, me recuerdan a Omar Rodríguez-López, con quien cursamos juntos el ramo de Ernesto titulado Poética del Habitar, y me llevan sobre todo a esa vez en que Omar y yo nos fumamos un pito en la cancha de Lo Contador, adyacente a los auditorios y enfrente de la casa de Sergio Larraín padre, y nos quedamos conversando sobre las cosas que conversábamos en ese entonces, un mundo de ideas dispersas, inherentes a una amistad de veinteañeros que compartían el gusto por la lectura y la cinefilia y que, de tan entusiasmados —de tan volados— que estábamos conversando, se nos pasó la hora de llegar a la clase de Ernesto.
Entonces fuimos corriendo y entramos a la sala, conocida popularmente como la piscina, porque estaba hundida bajo el nivel del patio de madera, donde Ernesto, con su estilo entusiasta y juguetón, ya se encontraba en medio de su acto performático, y el espacio, oscuro por defecto, acompañado por el chirrido de los goznes de la puerta, se iluminó repentinamente, y yo pude ver en la cara de Ernesto, en los ojos de ese viejo lindo, que era amigo de todos, una profunda molestia, por no decir indignación, de ser interrumpido tan groseramente por dos alumnos pastas, que venían con los ojos ahumados y una leve sonrisilla estúpida en la cara, mientras él hablaba de la amistad de los amigos, que era el tema de esa sesión.
Recuerdo haber pasado el resto de su clase pensando, divagando en mi volada, sobre cómo pedirle disculpas y explicarle a Ernesto que las cosas que él decía en ese momento (cuando hablaba de los griegos y del concepto de agápē, por ejemplo, que usaba para describir una forma de amor recíproca y que, aplicado a la amistad, era el don que se daba permanentemente, o cuando se preguntaba, «¿y por qué éramos amigos, él y yo?», citando a Montaigne en su famoso ensayo sobre la amistad con Etienne de la Boétie, para luego responder: «simplemente porque él era él, y yo era yo»), ideas que expresaba con tanta vehemencia, eran justamente el tipo de cosas sobre las que Omar Rodríguez-López y yo filosofábamos en la cancha minutos antes, y que por eso, por estar cultivando la amistad de los amigos, fue que llegamos tarde e interrumpimos su clase.
De todo eso me acuerdo, ahora, mientras veo en YouTube su conferencia, que alguna vez experimenté presencialmente, y sus palabras me llevan también a la conversación que tuve con Omar Rodríguez-López hace unos meses, en Santiago, en la fuente de soda Elkika, schop mediante.
Una constante embriaguez de vivir
Omar y yo no habíamos hablado de lo que nos pasó en más de diez años. De hecho: no habíamos tenido una conversación de amigos, propiamente tal, en más de diez años.
Y ese peso de la ausencia, aunque lógico por lo sucedido una década antes, lo sentía como una presencia extraña en mí, que de tanto en tanto me asaltaba inesperadamente, apareciéndose en sueños, por ejemplo, en diversos sueños que tuve sobre él a través de los años, donde nos encontrábamos en un concierto, por nombrar uno, o en una sala de cine, por nombrar otro, espacios oníricos que eran, casi siempre, amplios y oscuros y cerrados, espacios repletos de muchedumbres que, abstractas, nos rodeaban, formaban un cerco perimetral que nos obligaba a conversar de lo que nunca quisimos enfrentar, y entonces, al despertar, me era inevitable acordarme de él y, aún más, sentir la necesidad de compartir ciertas ideas con él, pero Omar Rodríguez-López y yo a esas alturas de la vida ya no éramos amigos, nos habíamos alejado demasiado, o así lo creía yo hasta la junta en Elkika.
«El amigo es otro ser que aparece en la vida de uno y al que uno quiere», dice Ernesto Rodríguez, certero, en su charla, y yo me acuerdo de los ojos enrojecidos de Omar contándome, a menos de diez minutos de habernos reunido después de una década sin vernos, sobre la prematura muerte de su hermano Max, y luego siento la cara humedecida por lágrimas que no esperaba experimentar en esa reunión, y que ahora, al rememorarlas, me hacen preguntarme sobre el misterio de esa empatía tan inmediata con alguien a quien no se ha visto en tanto tiempo.
«La amistad no necesita frecuencia, el amor sí —dice Borges en una entrevista— la amistad y sobre todo la amistad de hermanos, no necesita frecuencias», recalca Borges, y Omar Rodríguez-López me cuenta de la batalla contra el cáncer de Max, de los viajes de su familia para estar con él, para traerlo de vuelta de España, donde había tenido su primera crisis, de la gente que los ayudó a costear pasajes y estadías, de la operación en el hospital de Madrid, de los periplos del viaje de vuelta en avión, de los doctores de la Católica que lo recibieron al llegar a Chile y que le auguraron sólo dos meses de vida.
Me cuenta de los últimos días de Max en Antofagasta, de los cuidados de su madre, que acompañó a su hijo mayor día y noche, de la mañana en que Max amaneció muerto y que Omar Rodríguez-López, al entrar en su habitación, vio con una sonrisa en el rostro, como si hubiera tenido una regresión en los últimos días, dice él, como si Max hubiera vuelto a ser niño y hubiera abandonado un odio, un resentimiento arraigado en lo profundo del linaje familiar que lo había acompañado toda su vida, y se hubiera liberado al fin de ese peso, y entonces ambos lloramos por la muerte de su hermano.
Luego Omar me dice que, en los meses posteriores a la muerte de Max, soñó mucho con él, y yo le cuento que a mí también me pasó eso con mi padre, que cuando murió yo también soñé mucho con él, y Omar me dice que siente mucho no haber estado ahí cuando murió mi padre, que recordaba al viejo zorro con mucho cariño, y yo le cuento —lágrimas en los ojos e inhalaciones profundas y entrecortadas, tratando de alcanzar el final de mi anécdota— de un sueño donde estaba yéndome de una reunión familiar y comenzaba a despedirme uno a uno de mis familiares, y que cuando llegaba a la esquina donde estaba mi viejo nos dábamos un abrazo largo y tendido, y que mientras lo abrazaba, en el sueño, yo sabía que después no íbamos a volver a vernos, así que me aferraba aún más fuerte a él.
De todo eso hablamos, Omar Rodríguez-López y yo, en Elkika, schop mediante, antes de ponernos a conversar sobre lo que nos había pasado diez años atrás, antes de discutir abiertamente, o al menos tan abiertamente como habíamos abordado el tema de la muerte, sobre lo que había quebrado nuestra amistad, sobre las disculpas que Omar quería darme y que yo, por un impulso de evasión, le dije que no eran necesarias, pero que él insistió en dar y en explicarme, con una lucidez imposible diez años antes, por qué había hecho lo que hizo.
Todo empezó por estos versos:
El último beso
lo dimos cuando ella y yo
volvimos a ser desconocidos
en una plaza iluminada
cuyos bordes oscuros
eran tan sólo imaginarios.
Nos estábamos despidiendo
sabíamos que nada era igual
y que nunca volvería a ser igual
lo sabíamos.
De todos modos
ella se despidió
formal y yo también.
Sin que ni uno de los dos
lo notara o lo forzara
ahí estaba
el beso.
Un beso que llenó
mi cabeza de helio
mi cráneo se desprendió
abierto
mi cerebro levitó
de a poco, hacia arriba
creo que neuronas murieron
por ese beso.
Nadie ha vuelto a
besarme así.
Ni siquiera ella.
Ese humilde y cursi poemita juvenil fue lo que terminó por quebrar nuestra amistad. Era otra época: Omar Rodríguez-López y yo estábamos en la universidad, estudiando arquitectura; yo había descubierto recién a Roberto Bolaño gracias a las clases de Ernesto, gracias a que él nos había llevado a leer Los detectives salvajes, y escuchaba mucho hardcore y punk melódico.
Omar Rodríguez-López, mi mejor amigo en la facultad, era grande, moreno, tenía un arito a un costado del labio y usaba poleras oscuras, de bandas punkis o alternativas (recuerdo una que me gustaba mucho donde salía el guitarrista de The Mars Volta junto a la frase: «I’m cooler than you», frase que, pienso ahora, lo definía muy bien).
En efecto, Omar era alto y algo maceteado, yo era bajo y estrecho: ambos parecíamos dos personajes de una película muda, en blanco y negro, un tándem que se paseaba por el patio de madera de Lo Contador hablando de música, libros y películas.
Omar venía del norte, de Antofagasta, y era de un origen más humilde que el mío, cosa que me hacía sentir como si mi amistad con él, proyectada hacia afuera, fuera algo digno de admiración.
Por supuesto, yo era cuico y hueón por pensar así, pero a cambio él me enseñaba un camino que, inaccesible en mis años colegiales, era desconocido por mí hasta entonces: el de la marihuana —mi primer pito, de hecho, lo fumé con él, ambos pegados mirando el río Mapocho—, el de las películas de terror beta y el de las lecturas de autores gringos subterráneos, como Stephen Graham Jones o Poppy Z. Brite, escritores de los que nunca antes había oído hablar, ni siquiera en pelea de perros.
En ese tiempo, Omar Rodríguez-López y yo escribíamos poemitas y cuentos de mierda. Desde mi ingenua percepción, yo pensaba que llegaríamos a ser grandes escritores —qué íbamos a sospechar cómo terminaríamos después: uno achanchándose en municipios del sur, el otro dilatando por años su carrera de arquitectura—.
Solíamos compartir nuestros textos, nos hacíamos críticas y comentarios, de algún modo el acto de escribir, efervescente, existía en un fluir transversal entre uno y otro, y cada texto que compartíamos lo sentíamos de una importancia vital, como si estuviéramos escribiendo obras maestras de cinco líneas en servilletas y hojas sueltas, como si nos jugáramos la vida con cada nuevo borrador que nos enviábamos.
Pero yo siempre había sentido envidia de Omar: lo consideraba un mejor escritor por el simple hecho de que en su vida había experimentado momentos más oscuros que yo en la mía. En esos años juveniles, me parecía que esa era la pasta que formaba a los escritores: la vida, no la obra.
«En la adolescencia, en la primera juventud —dice Ernesto Rodríguez en su conferencia— cada uno de nosotros somos un brote de locuras y de envidias», y luego define la amistad de esos años: «como un estado de permanente fermentación».
Así sentía yo a mis amigas y amigos de la universidad, así sentía yo a Omar Rodríguez-López: como si fueran familia, con los mismos encuentros y desencuentros, la misma camaradería y los mismos celos que uno esperaría de hermanos y hermanas. Una constante embriaguez de vivir.
Brazos y piernas en el aire
Ya ni me acuerdo en qué circunstancias escribí el poema. Sólo recuerdo la sensación que quería transmitir: un beso experimentado como desde afuera, como desdoblado de sí mismo. Lo titulé «El mejor beso» o «El último beso», algo en esas líneas (algunos años después ese poema, ya no en versos sino en prosa, se terminaría por convertir en el inicio de un cuento en mi primer libro publicado.)
Ernesto Rodríguez dice en su conferencia que el arte, en particular la poesía, es una forma de amistad. «La poesía — declara— es amistad». Luego cita a Paul Celán, diciendo que un poema es un apretón de manos. «Entonces estamos hablando —remata Ernesto— de lo que llamo la amistad sagrada: es la que une a los que han tenido estas experiencias en común».
Al día siguiente de haberlo escrito, le envié el poema por mail a Omar Rodríguez-López, quien luego de leerlo manifestó su entusiasmo por los versos. Tres meses después, Omar sacó el tercer lugar en un concurso de poesía de la universidad. Al tercer lugar le correspondía la no despreciable suma de $150 mil, una millonada para un estudiante universitario en aquellos años.
Recuerdo que, como en ese tiempo ambos tratábamos de encontrar nuestro lugar como escritores, su tercer lugar me dio tanta pero tanta envidia, que llegué al punto de pensar que su poema —titulado «El beso», que yo no había leído aún— era un plagio del mío. Rápidamente deseché ese rollo. Pensé: él es y siempre ha sido (y siempre será, en esencia) un mejor escritor que yo. Pero —y esto necesitaba reconocerlo para confortar el impacto, la ambivalencia de si alegrarme o picarme por el logro de mi amigo— yo siempre seré más pulido y disciplinado que él.
«¿En qué consiste la amistad sagrada? —se pregunta Ernesto Rodríguez en su charla. «Yo diría que son experiencias límites», se contesta. «Pero, ¿me equivoco?, porque la palabra experiencia significa salir del límite, la raíz ex significa que estamos saliendo del límite. Experiencia es, entonces, haber salido de«.
Una semana después de que se anunciaran los resultados del concurso, Omar y yo fuimos juntos a un concierto de NOFX, banda de punk californiano que a ambos nos gustaba desde chicos. En medio del caos y la confusión de ese concierto en el teatro Caupolicán, que terminó mal, Omar Rodríguez-López me confesó que su poema efectivamente había sido un plagio del mío.
Todo pasó muy rápido: ahí estaba él, a mi lado, hombro con hombro, la música todavía no empezaba. Mientras esperábamos, nos fumábamos un pito. Entonces Omar, mientras quemaba del caño, me dijo casualmente, como quien dice «voy al baño y vuelvo», que su poema, el del tercer lugar en el concurso, era en realidad mi poema.
Yo estaba ralentizado por la marihuana, pero, como ya mencioné, todo pasó muy rápido, y Omar ni siquiera me dio tiempo de sentir la pérdida del poema que, según él, ya no me pertenecía: había pasado a ser algo ajeno a mí, me dijo, algo que podía ser reutilizado por él, por otros, por quienes quisieran.
—Así es la literatura —dijo Omar Rodríguez-López, y la música ya había empezado (pero eran los teloneros, y el sonido se oía como atascado).
Entonces Omar comentó que mejor lo viera como un tributo a mi poema, a mi idea original, porque él le había agregado coordenadas a los versos, me dijo, y, consumiendo la colilla con un improvisado matacola hecho de una caja de fósforos, agregó que debería sentirme halagado, no ofendido, porque si su acto ofendía a algo o alguien, era ni más ni menos que a mi ego, y mientras él decía esto yo todavía seguía perplejo, sin saber si sentirme ofendido o agredido o agasajado.
Así que miré a la banda, que no había escuchado en todo ese rato —no sabía cuánto tiempo habría pasado desde que Omar había empezado a hablar del poema—, y traté de reconocer qué se movía dentro de mí. Logré visualizar un espacio de sonidos en blanco que se retorcía en mis entrañas, que me daba a entender que no era la plata que se había ganado, ni era el plagio en sí, ni tampoco que Omar hubiera sacado esa mención en un premio literario (aunque perfectamente podría haberlo sido, ya que la noche anterior yo había escrito en mi cuaderno de notas sobre la envidia excesiva que había sentido al respecto); tal vez, pensé, o sentí, eran sus argumentos los que me perturbaban, pero no: había algo más.
Y antes de que los teloneros terminaran de tocar pude entrever que ese algo más era tan sólo un vistazo artificial de lo que realmente sentía.
Así que, en ese momento, abracé a Omar Rodríguez-López y, gritando entre la música —más bien entre los tarros de la batería y el ruido insoportable de las guitarras de tres acordes—, le dije que él era uno de mis mejores amigos, pero que para la próxima me avisara, que eso era lo único que yo quería, un aviso de que iba a usar mi poema, un gesto, dije, eso es lo que yo hubiera querido. Y rematé: el poema te lo habría regalado si me lo hubieras pedido, y mientras le decía esto, yo no dejaba abrazarlo.
Por un impulso indeterminado miré por sobre su hombro: con la vista borrosa por la humedad de mis ojos —no sé si por sudor o por lágrimas— pude ver, por sobre las manos alzadas de los punkis excitados, un condón inflado flotando entre la multitud; también pude ver el silencio de mi amigo —que no sabía si había comprendido o no lo que le había dicho—, y pude ver a la banda, a NOFX, que ya se subía al escenario y comenzaba a tocar.
En ese momento, la poca certeza de cómo me sentía se desvaneció entre la música punk rock, entre los punkis que formaban un círculo de golpes y saltos y puñetazos y escupitajos, un remolino vehemente que no era otra cosa que una batalla campal. Yo me perdí del grupo, o el grupo se perdió de mí, a Omar Rodríguez-López ya no lo vi sino entre vistazos, en medio del público, una cabeza perdida entre muchísimas cabezas más.
A veces trataba de buscarlo y tomaba el expreso del círculo de los golpes, esa licuadora que, aunque magullado, te permitía llegar de un extremo a otro del público; a veces veía a Omar a mi lado, a menos de un metro, pero nunca lograba alcanzarlo: él se veía ya lejano y NOFX, encrespados, frenéticos, como una aplanadora asesina, no dejaba de avanzar.
Y entre tanta euforia desatada, en medio del círculo de golpes, un punki me agarró de los sobacos y me alzó por entre la multitud, y mientras me iban pasando a golpes por sobre las cabezas (recuerdo el ardor en los riñones y el espinazo), alguien me dejó caer. Traté de darme vuelta como un gato, pero estaba demasiado volado: caí mal, desarmado, y mi tobillo crepitó —aun en medio del ruido pude oír el crujido seco dentro de mi cabeza—.
Por un momento creí que no le había pasado nada a mi tobillo, pero, ahora lo sé, estaba siendo iluso, porque se había doblado casi en noventa grados y en ese momento palpitaba, y tuve que arrastrarme hasta los perímetros del Caupolicán y ver a la banda desde allí, desde lejos, desde una perspectiva ajena, ya no como participante sino como espectador.
Busqué una vez más, con un paneo rápido entre las cabezas, a Omar Rodríguez-López: eran todas cabezas que se alejaban como un auto en la carretera, que iban desapareciendo, y de pronto me vi como por fuera de mi cuerpo (como la sensación que quería transmitir en el poema), abriendo una puerta y cojeando por los pasillos en dirección al baño. La música, desde allí, se escuchaba sorda; me mojé la cara en el lavamanos apoyando toda la fuerza en el pie izquierdo, y en ese momento un punki entró corriendo y vomitó en un urinal.
Yo salí del baño, y miré a la puerta cerrada que daba hacia la tocata. Un muro de ruido distante se oía a ramalazos desde allí. El punki que había vomitado, ya repuesto, corrió hacia la puerta, la abrió de un empujón, la puerta osciló en su apertura, y yo alcancé a ver a la banda moviendo la cabeza, Eric Melvin agitando la chasca en el escenario —estaban tocando Linoleum—, ovacionada por brazos y piernas en el aire.
Traté de buscar por última vez la cabeza de Omar Rodríguez-López, pero no alcancé a ver nada: la puerta, que era batiente, ya venía de vuelta, y no tardó en volver a cerrarse. Me fui a casa, cojeando por San Diego durante media hora, hasta alcanzar la Alameda para tomar una micro.
El campo inexplorado
«Cuando hablo de la amistad poética, sagrada, estoy hablando de lo que Vicente Huidobro llama el campo inexplorado», dice Ernesto Rodríguez. «Nos internamos en ese campo inexplorado, y descubrimos que está vacío, y que no hay nada. Esa es la situación límite: acostumbrarse a eso, sentirse bien con eso; perdidas las falsas ilusiones, perdidos los falsos engaños, perdidas las falsas esperanzas. Es el lado doloroso de la amistad».
Después del concierto, pasaron algunos meses donde Omar y yo no nos hablamos. Durante ese tiempo, yo me paseaba cabizbajo por la universidad, tratando de evitarlo, y él a su vez tratando de evitarme a mí. Era raro: antes nos veíamos casi todos los días, nos hacíamos compañía cotidiana, pero después del incidente del poema, dejamos de hablar abruptamente.
Supongo que me costaba convencerme de lo que Omar había hecho, pero también había algo más: en el fondo me costaba reconocer que yo había sido ingenuo hasta la médula. Fui amigo de él durante años, y sabía el tipo de persona que podía llegar a ser, una a la que yo había bautizado, medio en broma, medio en serio, con el apodo de «Basura». Lo cierto, pensé entonces, es que era tan sólo cuestión de tiempo antes de que me cagara.
Digo que pasaron algunos meses porque yo me demoré ese tiempo en darme cuenta de lo que tenía que hacer. El día que vi a Omar Rodríguez-López por última vez no tuvo nada de memorable. Ni siquiera permanece en mí el color del cielo, ni la hora exacta en que lo abordé.
Solo recuerdo haber ido hasta su departamento en Vicuña Mackenna, haber sentido el corazón en la boca en el ascensor mientras subía hasta el piso en que él vivía —no recuerdo cuál era pero sí que estaba en bastante altura— y la cara que puso cuando toqué su puerta y me abrió. La cara de Omar es lo que más se mantiene en mí: los ojos ahumados, el labio entreabierto, los dedos acariciando el arito de la comisura. Una cierta perplejidad.
Omar me hizo pasar y me ofreció una cerveza. No recuerdo si la acepté. Ni siquiera me acuerdo de cómo le planteé el asunto, probablemente fue de forma abrupta, directa, nerviosa. Me sentí con esa sensación onírica, desfasada, de los sueños, cuando le pregunté:
—¿Por qué chucha lo hiciste, loco?
La cara con que me abrió la puerta y su reacción ante mi pregunta: esas son las últimas imágenes que, antes de nuestro reencuentro de hace unos meses, conservaba de Omar en mi memoria. Porque cuando le pregunté por qué lo había hecho, él bajó la vista y me dijo:
—No sé, loco. No sé por qué lo hago.
Diez años es tiempo suficiente. Con los años uno, es inevitable, olvida. Madura. Y las circunstancias de la vida, los recuerdos, que se acumulan como archivadores, unos encima de otro, van mutando, y entonces se modifica la percepción de ciertos eventos.
«¿Cuánto puede durar una amistad?», se pregunta Fabián Casas, alguien que, como Ernesto Rodríguez, como Montaigne, también ha escrito mucho sobre sus amigos. «¿La amistad verdadera es la que dura toda la vida?», se pregunta. «Creo que la amistad es tan profunda tanto si dura unos años o toda la vida», responde.
Cuando veo lo sucedido, en retrospectiva, entiendo que Omar Rodríguez-López en realidad fue un maestro para mí, y que su lección del plagio, aunque dolorosa, fue esencial: yo mismo he incorporado líneas y versos de la obra de autoras y autores ajenos, autores que quiero como si fueran amigos cercanos, en mi propia escritura.
Porque en definitiva (y esto es algo que comprendo ahora, mas no hace una década atrás), nunca me importó demasiado que el poema hubiera sido publicado con su nombre en un libro perdido de la universidad, ya que, ¿qué significado puede tener el poemita juvenil de un beso, o el plagio del mismo, en comparación con la inmensidad de una amistad que fue elemental en mi formación como hombre, como escritor?
«Tal vez no nos vayamos a ver nunca más —dice Fabián Casas sobre un amigo al que dejó de ver muchos años antes—, pero su amistad, en el momento en que la disfruté, fue central para mí y su potencia dura en cada uno de mis actos actuales. Y aun cuando un vínculo amistoso se rompa por una pelea, qué importa, la amistad que pasó ya es eterna».
Antes de volver a vernos, antes de esa conversación que tuvimos hace unos meses en Elkika, en que hablamos, schop mediante, sobre la muerte de su hermano, sobre la muerte de mi padre, yo también, como Fabián Casas, pensaba que no volvería a ver nunca más a Omar Rodríguez-López, que nuestro tiempo como amigos ya había pasado, que sólo resonaba en mí el eco de nuestra amistad.
Pienso que no errar es imposible; lo importante es rectificar. Pero pedir disculpas, reconocer el error ante un otro, es algo que a veces, tal vez la mayoría de las veces, simplemente no sucede. Por eso me impacta y me alegra tanto ver a Omar sentado frente a mí, tan franco, tan abierto, tan vulnerable, hablándome de su hermano, preguntándome por mi viejo, contándome de su nuevo trabajo, narrando su odisea por sacar el título de arquitecto.
Y pidiéndome disculpas por lo del poema, diciéndome que muchas veces se había hecho esa pregunta que yo le hice en su departamento, que por qué chucha lo había hecho, y dándome al fin la respuesta, la razón, de por qué hizo lo que hizo, respuesta que reservo para mí, para mí y para él, porque eso es materia de nosotros, es el núcleo oscuro de nuestra amistad y de sus múltiples vueltas y complejidades, y no compete en este texto que busca, en última instancia, celebrar el reencuentro con un amigo querido con el que alguna vez me alejé casi irremediablemente y al que, por la gracia y madurez de los años, por las enseñanzas que nos dejó Ernesto Rodríguez Serra, he vuelto a recuperar en sagrada amistad.
***
José Miguel Martínez (Santiago, 1986) es arquitecto. Ha publicado los libros El diablo en Punitaqui (Tajamar Editores, 2013), Hombres al sur (Tajamar Editores, 2015), Tríptico de Granola (Tres Puntos Ediciones, 2020) y Ceres (Minotauro, 2021).
Ha traducido, además, a James Baldwin, S. Craig Zahler y Jack London. Es creador del podcast Cátedras Paralelas, donde conversa con diversos invitados sobre libros y lectura. Vive en Frutillar, Chile.
Asimismo, es redactor permanente del Diario Cine y Literatura.
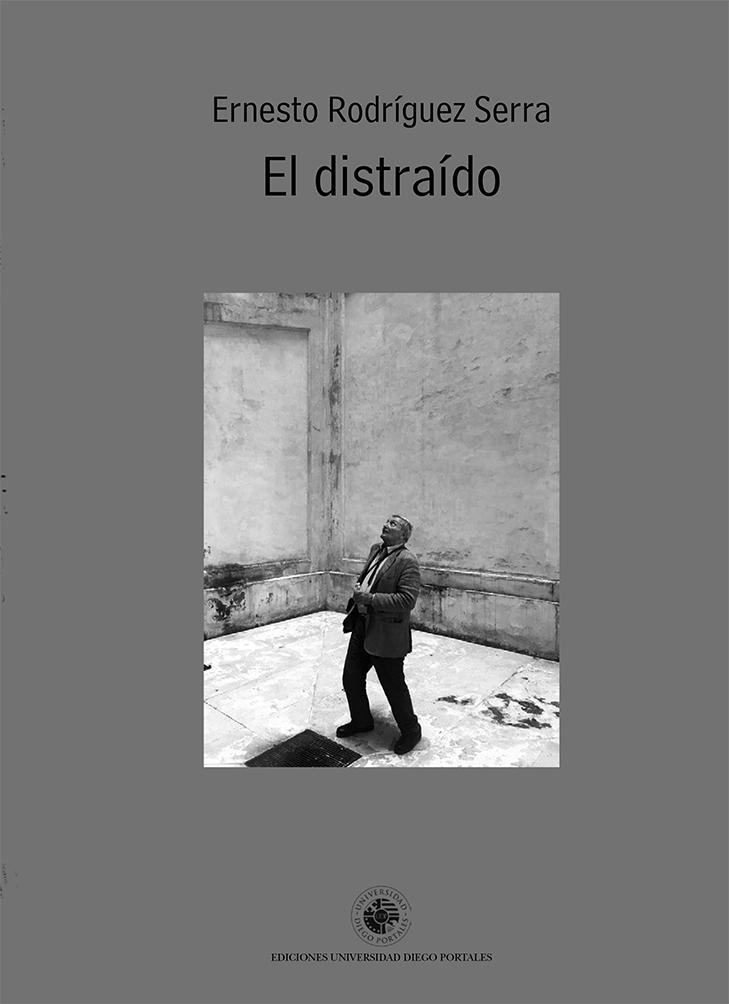
«El distraído», de Ernesto Rodríguez Serra (Ediciones UDP, 2023)

José Miguel Martínez
Imagen destacada: Ernesto Rodríguez Serra (por Verónica Ortiz).
