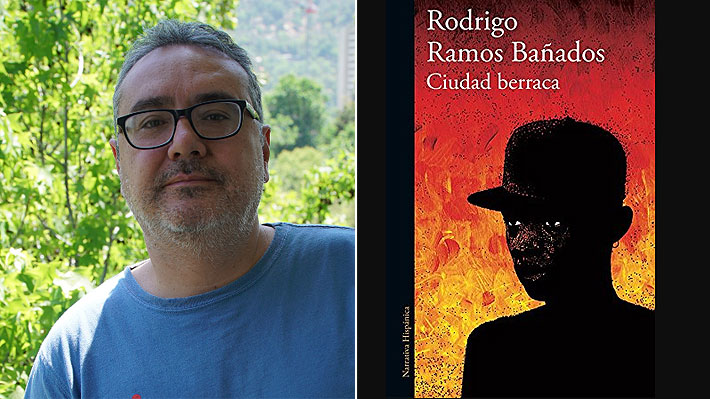«La obra en cuestión es un texto que hace un diagnóstico social del norte nacional, donde Antofagasta, una ciudad que ha crecido por el alto precio del cobre, resulta descrita como una urbe de nuevos ricos, materialistas y arribistas que desprecian a sus pares latinoamericanos, sintiéndose más cercanos a países como Dinamarca y Finlandia», escribió el narrador y crítico local Joaquín Escobar en estas páginas, acerca de la ficción cuya introducción publicamos íntegramente para nuestros lectores, debido a la generosidad inaudita de su autor. Disfrútenlo.
Por Rodrigo Ramos Bañados
Publicado el 25.11.2018
1
«Colombianos traficantes, fuera de Chile». «Pobrecitos los colombianos, los discriminan». «Negros narcos». Las frases fueron escritas con pintura roja en las murallas, delante de la fila de extranjeros que culebreaba por las soleadas calles de Antofagasta hasta el edificio de la gobernación, a un costado de la plaza Colón, la plaza principal de la ciudad y centro social antes de la construcción del mall. También la llamaban la plaza de los gitanos, pues ellos se bañaban en las dos fuentes de agua casi todo el año, a excepción del invierno, cuando el municipio secaba los platos. Era junio el único mes cuando se sentía realmente el frío y los colombianos se abrigaban hasta el cogote. El resto del año caminaban con camisetas, sueltos, extrovertidos, alegres, y esa alegría, esa verborrea y esa sensualidad de cuerpos libres contrastaban con ciertas personas de allí, de movimientos apretados como robots viejos y miradas punzantes, como si en sus ojos tuvieran dos porciones de fuego lanzadas por el cañón de un averno intestino para incinerar lo que parecía malo. Eso, lo malo, era sin duda lo que no se conocía, lo distinto, como el raro entusiasmo que puede ser el carnaval de una nueva vida, la alegría de una nueva oportunidad de los extranjeros que semanas antes habían sido desahuciados por la guerrilla.
Para esos muertos, llegar a Antofagasta era como alcanzar el cielo que dibujan los Testigos de Jehová en su tornasol revista Atalaya, aunque en este caso fuera un atosigante paisaje ocre sacado de las crónicas marcianas.
Pocos en la provincia se esforzaban por conocer a los extraños, pues pertenecían a un mundo pequeño y aislado, lleno de divertidos prejuicios socarrones. Un mundo que era como un enorme cementerio de neumáticos de camiones mineros, de esos que parecen escarabajos fosilizándose a un costado de la Panamericana, porque las carreteras, en el norte de Chile, están llenas de fósiles industriales. Y viajar por ellas hace sudar el culo, sobre todo en el momento en que el sol desvanece la sombra al punto de hervir la piel y aturdir la vista hasta partir el paisaje en minúsculos granos rojos como los de la granada.
A los colombianos sobrevivientes solo les quedaba disfrutar del nuevo mundo desértico al que en las revistas económicas comparaban con Bahrein, pero esto no era ni la periferia de Bahrein ni nada parecido y tocaba celebrar la vida en una tierra extraña, sin importar lo que dijera el resto; por eso la música, la parranda, la soltura y el baile.
Y claro que no les iban a asustar las miradas recelosas si venían de la guerra.
Y por supuesto que las miradas eran punzantes si estos inmigrantes querían transformar esto en Antofalombia.
A la plaza Colón también la llamaban la plaza de las palomas, la de los lustrabotas, la de los jubilados y la de los libreros, esto último por dos hombres que recopilaban artículos del diario sobre las añejas salitreras transformándolos en libros, que vendían bien. Los pampinos habían adornado con tanta obsesión el pasado, ese pasado de chusca, sudor, sol y balas, que lo habían convertido en una suerte de edén, negando el presente, encuevados en sus villas. A la plaza le decían asimismo la de los colombianos, porque acampaban de madrugada en sus recovecos esperando turno para legalizar los papeles en la oficina de extranjería que estaba al frente, y armaban allí pequeñas rumbas de un híbrido entre cumbia, salsa y reguetón.
Hasta un plátano había brotado de la nada a un costado de la plaza, justo donde pernoctaban los colombianos, y ese perturbador árbol, de tallo laxo como el miembro de un caballo negro, horrorizaba a los nativos, pues de un día para otro se había transformado en el símbolo de eso que llamaban despectivamente una ciudad bananera, una ciudad del trópico. Pero esto era Chile, el frío Chile, el antártico Chile, el sureño Chile, el europeo Chile y el blanco Chile: un país sin plátanos.
Cada tanto los rayados eran borrados con pintura por la municipalidad luego de las cartas tipo denuncia de xenofobia que aparecían en El Mercurio de Antofagasta, el diario que masificaba la manera de pensar de los poderosos, con un tiraje promedio de ocho mil ejemplares en una ciudad de al menos cuatrocientos mil habitantes. Cartas firmadas por una elite progre o de izquierda o influenciada por los jesuitas, que había adoptado como forma de vida la defensa hacia los extranjeros, pues no soportaba el maltrato que le daban algunos de los antofagastinos, sus coterráneos.
Los colombianos habían arribado en oleadas desde Buenaventura y Cali, aunque ellos decían que provenían del Valle del Cauca y algunos lo imaginaban como un valle de moscas y sangre en cuyo corazón podría estar la hacienda de Escobar en decadencia, con hipopótamos caníbales, tesoros llenos de billetes y cocaína de la buena enterrada por alguna parte. Llegaron desplazados por la guerrilla interna, con la esperanza de vivir tranquilos en una ciudad que, según habían escuchado, demandaba trabajo para la minería, donde se pagaba bien y donde se podían hacer negocios de los buenos y de los otros, y enviar el dinero seguro, que se multiplicaba en Colombia, por Ria o Western Union.
Pronto, en la noche, y a veces frente a la mirada indiferente de los madrugadores inmigrantes, los rayados xenófobos resurgían como un terco sarpullido ante los rostros a los que solo podía ahuyentar una ráfaga de balas en la fogosa vegetación del valle, del famoso Valle del Cauca.
En esa sucesión de escritos y borrados se encontraba la ciudad cuando, en la primavera de 2012, arribó la familia Parrada Castillo. Entre esos afrodescendientes latinoamericanos, o negros latinos, o colombianos negros, o colombianos de Tumaco, o negros pobres, o grones, o simplemente negros, estaba Jean, un chico de dieciséis años que llegó con la misión de ayudar a su padre, así se lo encomendó, en todo lo que le solicitara. Había que sobrevivir. Pero el chico sabía que su padre era imprevisible y que, de un día para otro, podía desaparecer del mapa, y por eso todo lo que le decía le entraba por una oreja y le salía por la otra como un eructo.
El apoyo, le diría su padre, consistía en cargar sacos, tirar de un carretón, cuidar la fruta o, cuando tuvieron casa, quedarse protegiendo a sus dos hermanos menores mientras los padres vendían las papas rellenas que cocinaban afuera de la casa en una olla ennegrecida por la quema del fuego a leña; a su madre no le gustaba prepararlas de otra forma, o más bien no había gas para hacer funcionar la cocina. Eso fue en un principio, porque las cosas mejoraron con el paso de los días y en esa ciudad berraca que vivía su esplendor económico —gracias al precio del cobre que estaba en las nubes de la bolsa de valores de Londres— el billullo empezó a llegar a todos.
Ni hablar de estudios, pues Jean había cursado hasta lo que en Chile denominan el primero medio; le quedaban pendientes tres cursos o tres años para alcanzar la posibilidad de hacer estudios superiores, algo que estaba por completo descartado por su padre.
El problema para Don Parrada era que el adolescente Jean, de mirada esquiva cuando le hablaba, no tenía entre sus planes desarrollar una vida tan simple, ni menos ser lo mismo que su padre: un desplazado que se las arreglaba, en cada lugar adonde iba, trabajando en cualquier cosa aunque en nada fuera de la ley, aclaraba tocándose la barbilla como filósofo; y así lo repetía como mantra cuando iba camino a Chile, nada fuera de la ley, aunque por experiencia sabía que la ley de la calle era mucho más efectiva al momento de condenarte que la otra, esa ley que se podía comprar.
El señor Parrada estaba condenado por la calle de Tumaco a la pena de muerte. Su hijo, mientras su padre le repetía con obsesión lo que tenía que hacer cuando la familia avanzaba por los serpenteantes caminos costeros del sur de Perú, se imaginaba en cambio conduciendo un tanque.
Lo hacía para sentirse protegido. Le gustaba jugar a los militares, a la guerra. La madre, cuando Jean tenía cinco años, le había regalado una bolsa con soldaditos de plástico, a la cual se sumó otra y otra más hasta juntar una cantidad considerable. Una de ellas venía con unos tanques similares a los vehículos blindados del ejército colombiano.
Eran los días en que los militares, paramilitares, las FARC y las AUC —y luego otras guerrillas y hasta la policía— mantenían incendiada la selva cocalera y la propia ciudad de Tumaco, conocida como la perla del Pacífico, dejando un montón de muertos, heridos, viudas
y huérfanos.
Jean imaginaba a las tanquetas circulando por la ciudad y los bosques en llamas. Aunque era solo un juego, esos días también le tocaba observar cómo llegaban a relajarse a Tumaco los milicianos, algunas veces sin el uniforme, cuando bebían como quien lo pasa bien entre amigos, y entonces nadie entendía nada. Sin la metralleta eran criaturas normales, a veces eran los mismos del barrio. Lo cierto es que cualquiera ahí podía llegar a ser un militar y también cualquiera podía sembrar una hectárea de coca bien plantada. Armas, en este Vietnam colombiano, se podían conseguir en todas partes.
Pero Jean guardaba la esperanza. Incluso más allá de las limitaciones que le imponían los chilenos, que lo tildaban de grone, colombiano y pobre; lo último era lo que más le molestaba, pues él quería prosperar. No era lo que pensaba el bando de los anticolombianos del Chascón Marcos, cuyos miembros rayaban las paredes de Antofagasta y argumentaban en favor de su espontáneo odio. Una de las razones más comunes que daban en contra de los colombianos era que se habían tomado la calle Condell, aquella donde antes proliferaban con cierta modorra los locales nocturnos para trabajadores, unos borrachines que se deshacían en sudor viendo girar los pollos en una asadora gigante mientras picoteaban papas fritas en cambuchos de cartón.
Ahora cuánto había cambiado la ciudad desde que llegaron los colombianos, cuyas mujeres habían destruido las familias y elevado las cifras de enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, según había dicho el intendente a la prensa, ante el escozor de los progres.
Estos observaban la inmigración como un proceso en el cual, en el futuro, de la misma forma como había sucedido en Nueva York, los turistas podrían visitar la Little Colombia de Antofagasta, la Antofalombia y hasta la Antofalopa.
Algunos colombas, a vista y paciencia de los transeúntes, se dedicaban a vender droguitas en la calle y lo peor era que se hacían notar por su prepotencia alharaca.
No ayudaba a su reputación esa mezcla de diálogos a viva voz y cruces de manos con papelillos de coca —pateada con pastillas para perros molidas—, droga que dejaba a los faloperos chilenos con catarro y los ojos picando, con gesticulaciones obscenas y viendo luces rojas brotar como cuernos de bestias en los tugurios sudados donde reinaba el verano, cuyos caños eran desinfectados después de que las chicas, también en su mayoría colombianas, se frotaban desnudas.
Esos colombas intimidaron esta provincia aislada de Chile, que solo había visto a negros gringos y bien alimentados —como el mismísmo Shaquille O’Neal en la operación Unitas—; eran invasores condenados como personas de mala vida, de malas costumbres.
Contaminaban las calles otrora tranquilas, aunque eso evidentemente era un mito, porque los chilenos siempre estuvieron emborrachándose, puteando y fiesteando.
Sin embargo, la escena de los extranjeros fabricando hueveo y golpeándose unos a otros asomaba a diario en los medios de comunicación, y eso hacía brotar la urticaria en los antofagastinos más conservadores.
Los colombianos problemáticos, los que delinquían, eran a fin de cuentas unos pocos. Y unos pocos antofagastinos eran los que creían que no se podía meter a todos los colombianos en el mismo saco.
Así, la guerra en las murallas de la ciudad minera estaba declarada.
Cuando Jean se aburría de que lo miraran como lo peor, imaginaba ser un miliciano dentro de un tanque, en una ciudad selvática en ruinas.
Jean podía proyectarse también haciendo algo extraordinario por su comunidad, convirtiéndose en una suerte de elegido, pero no como un Cristo de los inmigrantes.
Jean no estaba para inmolaciones. Lo suyo era combatir. Enemigos había, entre ellos esos metaleros locos y fascistas encabezados por el pelucón Marcos, que fantaseaban con crucificar a colombianos delincuentes y drogadictos en la cumbre del cerro El Ancla, y así lo dejaron en claro cuando dibujaron en las murallas a negros clavados en cruces invertidas, simulando la marcha romana que derrotó a Espartaco y a sus camaradas gladiadores.
Las reacciones de los colombas ante los rayados comenzaron a aparecer un año y medio después de la llegada de los Parrada Castillo, justo antes de un partido de fútbol entre Chile y Colombia por las eliminatorias al Mundial de Brasil, un partido que terminó en lo que se conoció como la batalla de Antofagasta.
Rodrigo Ramos Bañados (Antofagasta, 1973) es periodista de la Universidad Católica del Norte y escritor. Ha publicado las novelas Alto Hospicio, Pop, Namazu, Pinochet Boy y Ciudad berraca. Próximamente publicará su primer libro de cuentos, el cual se titulará Flotantes.
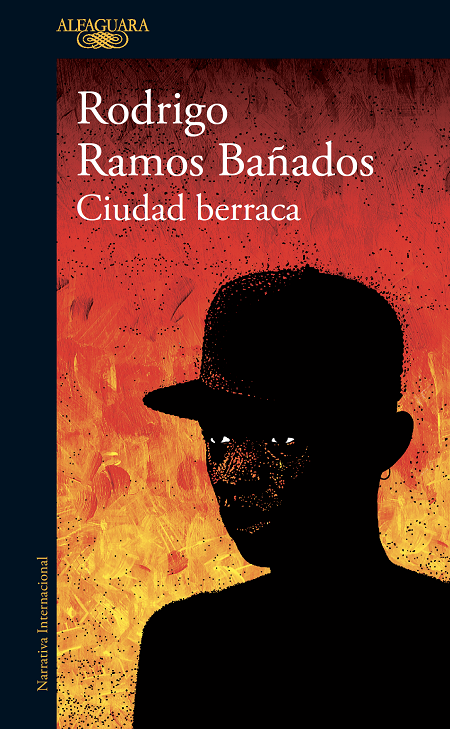
«Ciudad berraca», de Rodrigo Ramos Bañados (Alfaguara, 2018)

El escritor chileno Rodrigo Ramos Bañados
Crédito de la imagen destacada: Emol (https://emol.com/).