En estas dos novelas de la joven escritora sevillana se conjugan los grandes temas de un aprendizaje existencial —en este caso femenino— como lo son la forja de la autoestima, el desarrollo de la capacidad de amor y la superación de los traumas iniciales de una visa, a fin de abrirse al mundo y a un futuro cargado de promesas.
Por Jordi Mat Amorós i Navarro
Publicado el 16.11.2021
Con dos novelas de tintes autobiográficos, Elisa Victoria (Sevilla, 1985) irrumpe con fuerza en el panorama literario español de la mano de Blackie Books, una editorial joven cuyo catálogo denota gusto y sensibilidad por el oficio.
Porque tanto Vozdevieja (2019) como El evangelio (2021) han sido editadas cuidando al máximo el detalle estético y la calidad de los materiales, excelencia en la edición que ensalza —si cabe— la de las mismas obras escritas.
Elisa Victoria estudió filosofía y magisterio infantil, y ya desde la pubertad se dedicó a escribir “como método eficaz de supervivencia”, según nos confiesa en la presentación de sus libros. Así, pronto colaboró en distintos medios y fanzines publicando además diversas antologías y libros de micro relatos.
Dice ella sentir pasión por los cómics, las muñecas Chabel, la erótica y la música electrónica. Y añade que: “es capaz de comunicarse rápida y profundamente con los animales (especialmente los gatos) y los niños. Con los adultos no tanto”.
Toda una declaración de principios que se ven reflejados en sus alter egos novelados, ambas protagonistas féminas son bella ambivalencia entre el sentir de niña y la pasión felina salvaje que definen a la sevillana.
El suyo es un estilo desenfadado —a menudo divertido— y fresco, son palabras sentidas que calan hondo por su fondo auténtico y también —es de resaltar— por su brillantez formal; un modo de expresión único que evidencia su gran calidad literaria.
Así, resulta fácil que la lectora o el lector se sumerja en sus novelas y empatice con esas protagonistas deliciosamente excéntricas.
Vozdevieja, la niña
Mi generación parece dividirse entre bobos aburridos y cerdos maquiavélicos. No sé dónde ubicarme. Supongo que pertenezco a las habitaciones silenciosas, que habrá muchos otros como yo conteniendo la respiración en solitario sin que nadie lo sepa.
Marina
Marina es una niña de nueve años que es criada entre su corajosa madre aquejada de una grave enfermedad y la jovial abuela materna, mujeres a las que se siente muy unida. Vozdevieja —así la apodan por su tono ronco y sus expresiones copiadas de la abuela— tiene gran corazón y sensibilidad, por eso sufre por la enfermedad de la madre y en general por los desfavorecidos sean o no sean humanos (le encantan los animales).
La madre, mujer con agallas, le suele hablar de las dificultades de la vida, de que debe prepararse para salvar los muchos obstáculos del mundo, obstáculos que suelen ser injustos y desorbitados aunque le asegura que con valor: “puedes saltarte lo que sea, puedes ser una reina si lo sientes así”.
Pero esa niña querida que sabe agradar a las dos mujeres de su vida, no se siente reina fuera de casa, más bien se siente sola y falsa en su disfraz de buena. Porque si bien es niña en juegos y en mimos, paralelamente siente y razona como pocas a su edad, dando la impresión de ser toda una adolescente a la que le seduce lo prohibido, en especial los cómics “duros” para adultos y el sexo.
Así expresa su sentir: “El problema está dentro de mí. La mayor parte del tiempo la dedico a disimular con todas mis fuerzas, a fingir que lo que nos rodea no me extraña hasta la médula. Es difícil confiar en los demás porque a ellos no parece costarles tanto interpretar su papel, y eso me inquieta. Estoy harta del chantaje vital que implica haber nacido. Añoro la fresca oscuridad de no existir”.
Porque Marina se considera muy salida y a la vez se reconoce cobarde. Así piensa al ver los niños que se meten con ella por los vestidos algo cursis que le confecciona la abuela: «Putos niñatos, si supierais que fantaseo con torturas, si supierais que tratándome con cariño podríais levantarme la falda y meterme mano por turnos». Piensa y fantasea, pero nada dice ni mucho menos actúa.
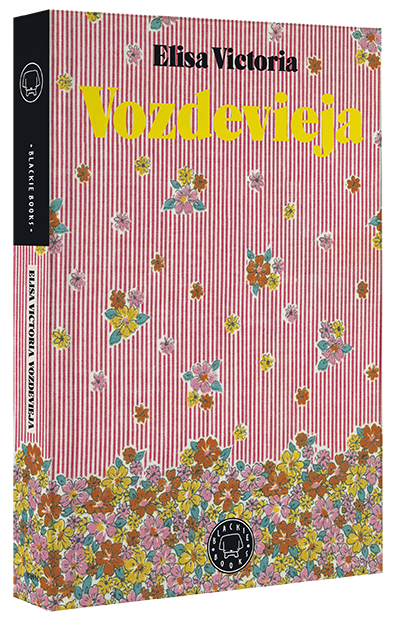
«Vozdevieja», de Elisa Victoria (2019)
Miedos y carencias
La domina un miedo profundo muy relacionado al temor a perder a su madre y acabar en un orfanato. Un terror que surge: “A veces, siempre sin previo aviso y a maldad, el monstruo me pega un susto. Cuanto más abstraída esté, mejor funciona. Es una extraña relación. Puedo llegar a asustarme mucho a mí misma, hasta el punto de echar a correr en busca de protección”. Una protección distinta a la que le ofrecen sus dos adultas.
Y es que Marina se sabe sin referente masculino, como pre-adolescente siente intensamente esa carencia, desearía tener plena confianza con los hombres. Está la pareja de su madre, un buen tipo aunque con bastantes limitaciones quien en complicidad distante la llama socia; pero ella necesita mucho más: “Yo nunca me he sentado en las rodillas de un padre. Quiero tener un padre, un abuelo o un hermano”.
Una niña que casi no recuerda a su padre quien marchó de casa hace mucho tiempo y sabe que este pertenece a la tristemente común clase de hombres que no están con sus mujeres ni con sus hijos porque tienen otras prioridades en la vida.
Por todo esto se confiesa adicta a las personas empáticas que le provocan “ataques de cosquillas” y a los cuidados médicos. En este caso se produce un mimetismo con la madre y se evidencia su ambivalencia vital: “siento que todo el dolor está compensado por esa atención llena de delicadeza y consuelo. Una parte de mí se alegra porque el mundo me ha herido y a alguien le van a pagar por aliviar la desdicha que me corroe”.
A pesar de tanto, Marina siguió adelante y se convirtió en Lali.
El evangelio, la joven
Tenemos veinte años y ya hay partes de nosotras que están muertas, perdidas para siempre, enterradas. Nos pintamos los ojos muy negros por hacer algo divertido en torno a ese funeral pero nos escuece, nos escuece la herida con la postilla mil veces arrancada, y no hay Betadine suficiente sobre esta tierra para curarnos, no hay productos cosméticos capaces de calmar esta sed.
Lali
Una chica herida que a menudo viste con maquillaje apagado y ropas con un toque agónico, y en ocasiones bajo ellas vendajes que, confiesa, la consuelan por estar viva, que la ayudan a seguir viviendo:
“Me reconforta, aniquila la opresiva sensación de estar atrapada en la vida, me esconde de las temibles miradas ajenas, me favorece de un modo inesperado y me da ganas de follar”.
Lali reflexiona sobre su vida y la del mundo mediante anotaciones en un diario. Vive en un barrio humilde con su madre, y junto a un familiar detestable que la buena mujer acoge por compasión y comparte habitación con su perro fiel. Estudia magisterio infantil y trabaja en un restaurante tipo “fast food” en donde a menudo siente el desprecio de los clientes.
Clientes como un padre de familia amargado: “su desprecio me traspasa la piel y los músculos, me llega hasta los huesos y se mezcla con mis tuétanos perdidos”. Pero afortunadamente algunos sí la ven bajo la gorra roja corporativa, Lali les sonríe.
Y asegura sabiamente que: “nada determina la categoría de alguien como la forma en que trata a los animales y servicio, y yo me siento en el sucio privilegio de ver cómo son los demás en realidad junto a las palomas y los gatos callejeros. Me duele pero a la vez me hace gracia esta posición aventajada para la observación”.
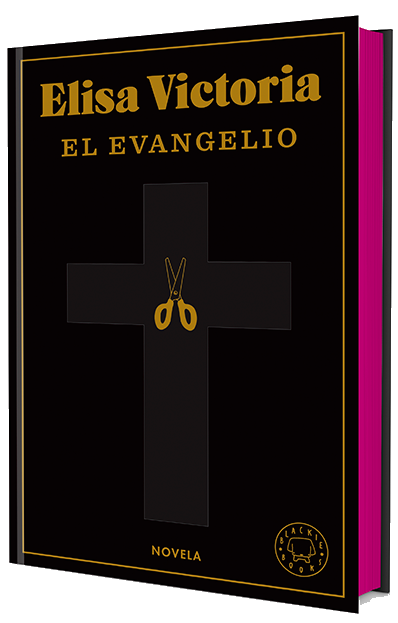
«El evangelio», de Elisa Victoria (2021)
Afecto, sexo y amor
Lali está poco en casa, y eso que su madre es amable y tolerante con ella. Y cuando está no la corresponde lo suficiente: “aunque a veces hablamos estamos lejos. Estoy lejos de todo el mundo en realidad”.
Se siente mal por esa actitud que en parte se debe a que le molesta que su progenitora aloje a ese detestable familiar (un hombre). Por eso a menudo se encierra en su habitación con su amado perro: “si pudiera yo mantenerle la mirada a otro ser humano como hago con él, si pudiera yo intercambiar así mi grandísimo amor con otra persona”.
Dice eso pero hay personas —aparte de sus amadísimos niños— a quienes ama. Es el caso de Gloria, con la que comparte y de la cual lo sabe todo: “cuánto le dura la regla y de qué color es la sangre dependiendo del día, cómo frunce el labio superior frente al tío que le gusta y lo largas que parecen sus pestañas cuando se mojan porque el tío se ha comportado como un imbécil”. Bello ese saberse que es mutuo.
Y más íntima aún fue Diana, la joven con la que además compartió sexo: “a sus ojos no había nada que demostrar. Nadie me miraba igual. Lo mejor de la intimidad con ella no eran la proximidad ni los tocamientos. Era el intercambio de apreciación constante, la sensación de estar intensamente percibidas la una por la otra”.
Para Lali el sexo es una experiencia polivalente, puede ser amor sin distinción de género y también la mejor forma de relacionarse con sus miedos y duelos. Y es especialmente crítica con los machitos que rondan a su alrededor:
“Cuanto más tontos más se enfadan, son capaces de derrochar toda la ira del mundo contra el género femenino entero con tal de no pararse a pensar si es que a lo mejor van por la vida de capullos y por eso les damos tanto esquinazo”.
En el presente practica sexo duro con un hombre al que expresa su ambivalente sentir: “da igual que me hagas daño o me quites daño, para mí es lo mismo”.
Y es que en esa ambivalencia que la define, se quiere y se rechaza. Ya cuando tenía doce años empezó una relación especial con los espejos, Lali se veía y se transportaba al futuro: “Tuve la sensación de salir de mí misma, de verme desde fuera, desde el interior del reflejo, de que mi propia mirada me absorbía y me conectaba por primera vez con el tubo que comunica con mis demás conciencias”.
Desde entonces se observa y piensa qué opinará en el futuro del presente que ahora vivencia, a la vez que dialoga con la niña que fue y es.
Siempre niña ambivalente
Por ese saberse niña y ese amor a los niños estudia magisterio infantil. A menudo recuerda los buenos maestros de su infancia, agradecida afirma que: “Si no se hubieran tomado la molestia de conocerme y pensar que yo valía la pena mi vida habría sido más desgraciada” y es consciente de que: “Hay que decirles a los niños cosas buenas pase lo que pase. Todos hacen algo bien, solo hay que saber verlo. Si los desprecias están perdidos”.
Ese sentir la convierte en una buena aspirante a maestra. En Lali anida la mirada infantil de puro corazón: «lloraba por mí y por los niños, que éramos la misma cosa», evoca al recordar las prácticas del año pasado junto a una profesora autoritaria.
Y en el curso presente ha de realizar sus prácticas en un colegio de monjas, todo un reto para una mujer atea que afirma: «no tengo nada contra Jesús pero todo lo que han hecho después para honrar su figura me espanta».
Pero, a pesar del sesgo religioso, allí encuentra un gran referente de lo que es una buena educadora. Sor Lucía, es una mujer bondadosa, “llena de luz” chispeante y muy respetuosa. Una pedagoga que se entrega a sus niños y que confía plenamente en Lali quien este curso sí puede practicar el oficio.
Comparten experiencias e inquietudes. Así la monja reconoce que las actividades pautadas en los libros de texto son tediosas, para nada lo mejor pero en su natural positividad busca hacer lo mejor posible con lo que viene impuesto. Esa actitud conmueve a Lali: “Comprende el conflicto y lo supera cada día. Ojalá encontrase esa fuerza en mi interior”.
La experiencia en el aula le lleva a reflexionar sobre otros muchos aspectos como la fe y especialmente en torno a la educación de los niños. Y paralelamente a conocer la diferencia que encarna cada uno de esos a los que asiste con un amor puro que nunca antes sintió por un ser humano.
Ella lo expresa con estas bellas palabras:
“Los niños son de todos, como los árboles y los ríos. Cada niño tiene un lenguaje que se ha ido moldeando a lo largo de muchos siglos, atravesando a sus ancestros, formándose en su situación única y concreta”.
Y en esa belleza de corazón, dice alimentar sus muslos mullidos que cubre con faldas suaves y amplias para que los niños se cobijen, les ofrece: “un regazo incondicional al que acudir cuando algo les duela”.
Porque sabe bien que: “El mundo aniquila nuestros amigables instintos y nos quita las ganas de pasarlo bien. Hay demasiado a lo que sobreponerse, demasiado a lo que combatir”.
En este sentido, le impacta especialmente Sandra, una niña rumana cuyos patéticos padres adoptivos dejan en una guardería tras la escuela. Unos padres con otras prioridades y que en su ceguera creen que su cometido se limita a alimentarla y darle cobijo.
La niña —que no conoce bien nuestro idioma— se muestra en clase muy rebelde y a menudo se masturba con las patas de su pupitre provocando gran desasosiego a la monja.
En esas lances Lali tiene más experiencia: “Sandra me recuerda al gato. Su semblante bellísimo y ligeramente siniestro. No habla pero si escucha. Te sigue clavando las pupilas negras que acusan, que suplican, que preguntan una pregunta tan grande como la galaxia entera. ¿Dónde está su conciencia atrapada? ¿En mitad de qué historia terrible? Siento que la culpa no es suya, que con las atenciones adecuadas podría salvarse”.
Esa es su voluntad al hablarle al oído como nadie le ha hablado nunca:
“No te vayas a olvidar de lo que te estoy diciendo yo ahora. Tú no eres mala, Sandra. Lo que haces cuando te tiras al suelo y te aprietas contra la mesa tampoco es malo, da igual lo que te digan, no te lo creas si te dicen que eres mala. Tú no eres mala, tú te mereces que te quieran, que te cuiden, que te comprendan”.
Esas palabras como expresión de la educación en libertad, de la educación con mayúsculas que Lali hubiera querido escuchar en su día y que pronto afortunadamente podrá ofrecer a muchas criaturas desvalidas en la esperanza de que puedan fructificar a pesar de tanto y tantos.
***
Jordi Mat Amorós i Navarro es pedagogo terapeuta por la Universitat de Barcelona, España, además de zahorí, poeta, y redactor permanente del Diario Cine y Literatura.

Jordi Mat Amorós i Navarro
Crédito de la imagen destacada: Juan Carlos Muñoz.
