Una de las escritoras más importantes en el panorama contemporáneo de la literatura en español, conversa en torno a la estética de sus libros, las recientes traslaciones cinematográficas de dos de sus textos de ficción, y también acerca de sus próximos proyectos, los cuales incluyen el estreno de una ópera en el Teatro Colón de Buenos Aires, con un libreto de su autoría.
Por Eduardo Suárez Fernández-Miranda
Publicado el 15.10.2025
«Todo es intensidad, un continuo de imágenes poderosas, desgarros verbales… Y poesía, mucha poesía». Así define Isaac Rosa a la bibliografía de Ariana Harwicz (Buenos Aires, 1977).
Afincada desde hace unos años en la campiña francesa, es autora de novelas tan perturbadoras y profundas como Matate, amor, La débil mental, Precoz o Degenerado.
En el ámbito de la no ficción ha publicado Desertar, un libro de conversaciones sobre traducción y deserción de la lengua materna, y El ruido de una época, una reflexión de la relación entre los creadores y la ideología.
Colabora con las revistas Letras Libres, The Paris Review, o The New Yorker. Asimismo, durante el próximo mes de noviembre se estrenará en las salas hispanoamericanas el filme Matate, amor (2025) de la realizadora británica Lynne Ramsay, y cuyo guion se encuentra basado en la novela homónima de Harwicz.
Perder el juicio (2024) es su última novela. Asimismo, la narradora trasandina ha escrito el libreto de la ópera Dementia, la cual se estrenará en el Teatro Colón de Buenos Aires en la próxima temporada lírica 2026.
Sobre ese trabajo, la autora confesó en su momento al rioplatense Diario La Nación que: «Primero iba a ser una adaptación de mi novela Degenerado para el Centro de Experimentación, pero después me pidieron que escribiera una ópera de cámara para la sala principal. Es un texto íntegramente nuevo. Nos reunimos varias veces con el compositor Óscar Strasnoy y Mariano Pensotti, el director de escena», recordó.
«Óscar —describió Harwicz— me va pasando capturas de pantalla de modificaciones que hace en función de la música, me pregunta si estoy de acuerdo. Conversamos sobre la dimensión sonora, el fraseo de la palabra».
«Música, traducción y escritura para mí forman una sola cosa. Este proyecto me permite llegar ahí, a la escritura como música. Yo escribo novelas, ensayos, escritura de no ficción y colaboré en adaptaciones al teatro. Pero esto nunca lo había hecho», reflexionó hace ya casi dos años la narradora bonaerense.
Bajo esa múltiple línea de pensamiento estético y creativo, es que el Diario Cine y Literatura ha tenido la oportunidad de entrevistar a la escritora argentina y de poder debatir en un diálogo acerca de sus ideas artísticas más allá de las nociones contenidas en su propia obra al respecto.
«Esa lanza está tirada a las críticas por no adaptar la lengua al diccionario actual»
—»Me han llamado al orden por no adecuar mi habla al uso actual. Me han dicho que lo que digo es violento, ofensivo, por el modo en que lo digo, es decir, que la lengua que hablo es la culpable de la ofensa». Estas palabras suyas pertenecen al libro El ruido de una época (Gatopardo, 2023). ¿Has querido responder con él a las críticas que ha recibido su forma de escribir?
—Sí, es una cita del libro de [Editorial] Gatopardo de 2023, El ruido de una época y no intenta, de algún modo, lanzar una respuesta a ciertas críticas a mi modo de escribir. No es eso. Yo nunca sentí una crítica a mis novelas, a mi escritura de ficción. Pueden gustar o no, pero nunca sentí una crítica tan ofensiva o directa.
Esa lanza está tirada a las críticas por no adaptarse, al menos eso lo sentí en mí, por no adaptar la lengua al diccionario actual que ya queda un poco desactualizado; porque el diccionario de la época se va actualizando, ese diccionario no escrito, no oficial.
Cuando uno no adapta su lengua a la forma que hay que hablar hoy, con las terminologías, con los giros, con la ideología, con el uso que hay que darle a la lengua, ya sea en sus declinaciones, en el uso del inclusivo.
A eso me refería más que a una cuestión netamente política.
«Imre Kertész no se adhiere nunca al discurso oficial»
—»AK-AH», uno de los capítulos de El ruido de una época, reproduce una serie de correos electrónicos que intercambiaste con el escritor y traductor chileno Adan Kovacsics. En ellos está presente la figura de Imre Kertész. ¿Qué simboliza para ti la obra del escritor húngaro?
—La obra de Imre Kertész es absolutamente central.
El ruido de una época gira alrededor de su escritura, aunque haya otras muchas citas y obras, realmente es casi una oda, un poema dedicado a él. Desde el momento en que leí su primer libro, Sin destino, me cambió la vida para siempre.
Porque lo grandioso y trascendente de su obra es su posicionamiento, por eso es tan importante en El ruido de una época. Él se posiciona en las antípodas de lo que su función debería. Él es un sobreviviente de Auschwitz, de Buchenwald, y del stalinismo, del comunismo de Hungría.
Y, sin embargo, opta por una posición literaria, filosófica, contraria a ser un sobreviviente oficial. No se adhiere nunca al discurso oficial, ni siquiera al discurso oficial de la protesta, de la oposición. Esa libertad radical es lo que me conmueve y lo que anima el libro.
Trilogía de la pasión: «Son como las mismas tragedias en casas distintas del campo»
—Bajo el título Trilogía de la pasión (Anagrama, 2022) reúnes tres novelas cortas: Matate, amor, La débil mental y Precoz. En ellas tratas la maternidad, la violencia o el desvarío. ¿Por qué decidiste agruparlas? ¿Qué elementos comunes se va a encontrar el lector?
—Aquí me recordás los años de los libros y es muy impresionante: 2023, El ruido…; 2022, la unificación de las tres novelas bajo la Trilogía [de la pasión] reeditada por Anagrama. Me había olvidado el año. Siempre es algo muy singular cómo pasa el tiempo.
¿Qué pasa cuando uno vuelve a leerlos? Si se vuelve a ese momento de la escritura… Me parecía interesante esa posibilidad de leerlas juntas. También lo es leerlas separadas. Son como tres hermanas que conviven bajo un mismo techo en una granja muy grande.
Creo que es interesante dejar pasar un tiempo entre cada lectura. Eso lo decide el lector. Simplemente reunirlas, como quien reúne a una familia disgregada que no se ve hace mucho. Si es demasiado la lectura seguida de las tres —puede ser una especie de agotamiento o de sofoco—, la invitación es que la lean separadas.
Pero que el corpus esté junto tiene algo para mí que me gusta, de unión familiar. Y sí, van a encontrar muchos puntos en común, pero no fueron escritas pensando que fueran una trilogía. Yo no los escribí con la lógica de una saga, yo diría todo lo contrario. Y pese a mi voluntad, se parecen. Son como las mismas tragedias en casas distintas del campo.
Degenerado: «Puede leerse como un wéstern, o como un largo poema lúgubre»
—Degenerado (Anagrama, 2019) relata el proceso judicial de un hombre al que se le acusa de un crimen ominoso. ¿Cómo surgió la escritura de esta novela? ¿Ha sido complicado transformar en literatura un asunto tan complejo?
—Sin duda, Degenerado fue uno de los libros más difíciles que escribí, más complejos, porque había que meterse en zonas difíciles de entender, difíciles de procesar, de domesticar para mí. Con imágenes difíciles, historias dentro de las historias.
Pero bueno, pienso que un libro está mal pensado si está pensado desde su trama. Obviamente hay libros más o menos de trama, pero, independientemente de la lengua que tengan, un libro siempre cuenta otra cosa de la que la trama dice que cuenta. Eso es escribir.
Siempre hay desvíos, digresiones, elipsis, zonas desconocidas, subtramas. Hay otros libros dentro del libro. Está la contracara, el alter ego del personaje que uno lee. Si un libro es bueno se contradice así mismo.
Por supuesto es un caso de un hombre acusado de una violación, chivo expiatorio en manos del pueblo, enemigo del pueblo. Pero también hay otras cosas de su pasado, escenas que son casi de película. Puede leerse como un wéstern, o como un largo poema lúgubre.
Ojalá también pueda leerse como una obra de teatro de subsuelo, tipo Dostoievski, en la tradición de El proceso.
Pero sí, fue compleja escribirla.
«Perder el juicio es una especie de huida infernal de la ley»
—Tu última novela, hasta el momento, se titula Perder el juicio (Anagrama, 2024). ¿Qué nos puedes contar de ella?
—Se trata, otra vez, de darle vueltas, de distorsionar el asunto de la venganza, de los hijos, de las inmigrantes, pero en clave de secuestro, de quema de una casa. En todos mis libros hay un tufillo de criminalidad, de la tentación del hombre de pasar al acto y ser criminal. Matar. O al menos intentar matar o matarse.
Esta es una novela sobre una madre que es alejada de sus hijos por una orden judicial, con restricción perimetral y justamente el secuestro de los hijos para huir de la ley.
Perder el juicio es una especie de huida infernal de la ley como también Degenerado es, de otro modo y con otros personajes y peripecias, una especie de huida, de escape a toda velocidad de la ley.
Versión audiovisual de Matate, amor: «Me parece un milagro»
—Está a punto de estrenarse la adaptación cinematográfica de Matate, amor. Martin Scorsese, su productor, se sintió muy interesado por tu historia. ¿Participaste en este proceso?
—Die, My Love, la película producida por Scorsese, dirigida por Lynne Ramsay, con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson y tantos actores increíbles, de Hollywood y británicos, se estrena este año 2025; no sé si lo hará en Cannes o en Venecia [NdlR: Lo hizo en la última edición del Festival de Cannes].
Me parece un milagro que una obra engendrada en una especie de marginalidad —en el sentido de fuera de un circuito, de un premio—, una primera novela, sin saber que era una novela, sin saber qué escribía, llegue a Hollywood, a una directora tan exquisita, tan exigente y que dé su versión —que todavía no vi, no participé en el proceso— me parece del orden del milagro.
«Los personajes son teatrales, por algo de la máscara, de la relación con la vida»
—Tus novelas también han saltado a los escenarios teatrales. ¿Qué relación te une al teatro? Cuando escribes, ¿ya estás pensando en su posible adaptación?
—Respecto al teatro, este es un gran tema en todas las veces que presento libros, traducciones, adaptaciones, siempre es el gran tema.
No sé cómo se leen, pero todo lo que escribo es absolutamente teatral. Operístico, teatral, cinematográfico, y si me envalentono digo pictórico y musical. No como atributo de lo que escribo, sino obligatoriamente la condición genética, cómo está configurado el interior de las escenas, cómo va creciendo lo dramático, la curva que hace, cómo explota hacia el final, la catarsis, y después la locura que tienen las escenas ya sea en La débil mental, Precoz, Degenerado o en Matate, amor.
Hay una especie de locura, de demencia.
Demencia es justamente una ópera que escribí y que se estrena el año que viene en el Teatro Colón en Argentina. Y después, más allá de lo que sucede en las escenas, el tempo y la lengua: un estado histriónico, de impostura, con palabras inventadas, con frases que están mal escritas, con una especie de hipérbole.
Por eso digo que es muy operístico y teatral, porque el teatro exagera. No es que diga que estoy escribiendo una novela y pienso: ‘¡Ah!, esto puede ser representado en un teatro’. No, es que ya tiene el teatro encima, ya lo lleva dentro, como el corazón.
Los personajes son teatrales, por algo de la máscara, de la relación con la vida. Mis novelas son obras de teatro, no es que se adaptan.
«El español se ve afectado por la violencia del francés y viceversa»
—Desde el año 2007 resides en Francia. ¿Cómo condiciona tu lenguaje literario convivir con otro idioma?
—La pregunta sobre Francia también es clave, como también antes preguntabas por la lengua de traducción del teatro. La lengua francesa, la lengua del inmigrante, que no es local, todas esas modulaciones de una lengua, inevitablemente va a ser una lengua afectada por la experiencia de ser inmigrante, por haber venido a los treinta años a vivir acá —ya había vivido más de la mitad de mi vida en Argentina—.
Me fascinan los efectos, y mucho más para aplicarlos, traspasarlos a la literatura, al arte. Me encantan los efectos de alguien que toda su vida vivió bajo los efectos radiactivos de una lengua, aprendió su violencia, sus excesos, sus posibilidades y, después, un día cambia de lengua.
Parece un travestismo, ahora que está tan de moda pensarse uno travestido, diferente, diverso. A mí me gusta eso aplicado a la lengua, porque es un cambio radical, la gran apuesta del arte, cómo piensa uno en otra lengua, cómo piensa en los personajes.
Unas lenguas que son siempre mixtas, como tragos que tienen alcoholes y vapores y gustos diferentes. El español se ve afectado por la violencia del francés y viceversa. Mucho de esto hablo en el libro Desertar, que fue publicado en España por Candaya. Una lengua intercepta a la otra, y todo eso está en el texto, desde el comienzo.
Narradoras contemporáneas: «Es sólo un criterio para recordar a nivel biográfico»
—Editoriales como Anagrama, Páginas de Espuma, Sexto Piso, Random House, o Candaya publican a escritoras latinoamericanas muy potentes. Es el caso de Mariana Enríquez, Fernanda Melchor, Guadalupe Nettel, Mónica Ojeda, Samanta Schweblin o tú misma. ¿Crees que vuestra literatura tiene puntos de conexión? ¿Qué otros escritores latinoamericanos te interesan?
—Desde el punto de vista de la lógica de los criterios editoriales, está bien que se piensen juntas a las escritoras que publican en estas editoriales que vos decís. Entiendo la lógica de leer un conjunto de las autoras porque están publicando en editoriales importantes, con una visibilidad; entonces se las reúne como si fuesen un mismo volumen.
Son mujeres, son latinoamericanas, son algunas de la misma generación. Para mí es importante, un grupo de mujeres escribiendo al mismo tiempo, en la misma lengua, aunque desde diferentes países, bajo una cultura latinoamericana, con sus miles de variaciones.
Es un criterio para recordar a nivel biográfico, a nivel de campo literario, a nivel de glosa, de cómo se va a pensar después un corpus en determinada época. Pero a los efectos poéticos, literarios, a los efectos de una escritura, me parece que no, que no hay absolutamente nada que ver. No me gusta pensar así la literatura.
Una ópera en el Teatro Colón de Buenos Aires
—Por último, me gustaría saber qué proyectos tienes para el futuro.
—Este año va a salir la versión cinematográfica de Die, My Love. También Perder el juicio tendrá su versión cinematográfica, pero aún no se sabe con quién.
Luego, el año que viene se estrena la ópera Dementia en Argentina y tal vez la adaptación de Perder el juicio en versión teatral. Y después lo que me gustaría es escribir un libro de cuentos, pero necesito mucho tiempo, si quiera para imaginar algo, para ver una imagen.
Pero todavía no estoy en la preescritura.
***
Eduardo Suárez Fernández-Miranda nació en Gijón (España). Licenciado en derecho por la Universidad de Sevilla, realiza sus estudios de doctorado dentro del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la misma Casa de Estudios superiores.
Colabora como crítico literario en las revistas españolas El Ciervo, Serra d’Or, Llegir.cat, Gràffica y Quimera, donde lleva a cabo una serie de entrevistas a escritores, editores y traductores, nacionales y extranjeros.
Asimismo, escribe para las publicaciones americanas Cine y Literatura (Chile), La Tempestad (México), Continuidad de los Libros (Argentina) y Latin American Literature Today (University of Oklahoma). También, colabora de forma ocasional en los diarios asturianos El Comercio y La Nueva España.
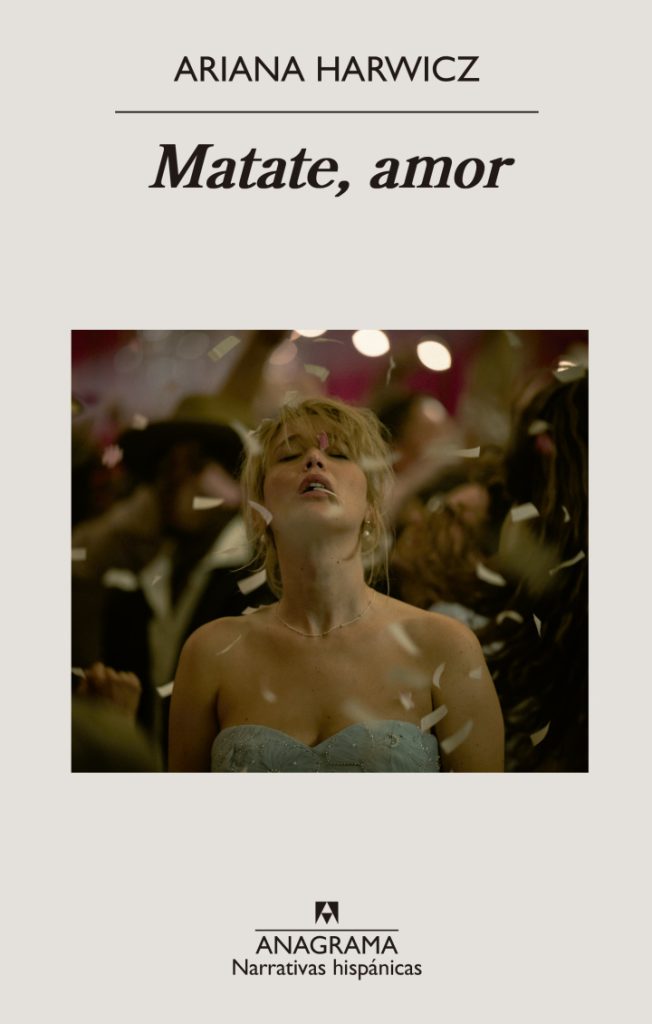
«Matate, amor», de Ariana Harwicz (Editorial Anagrama, 2025)
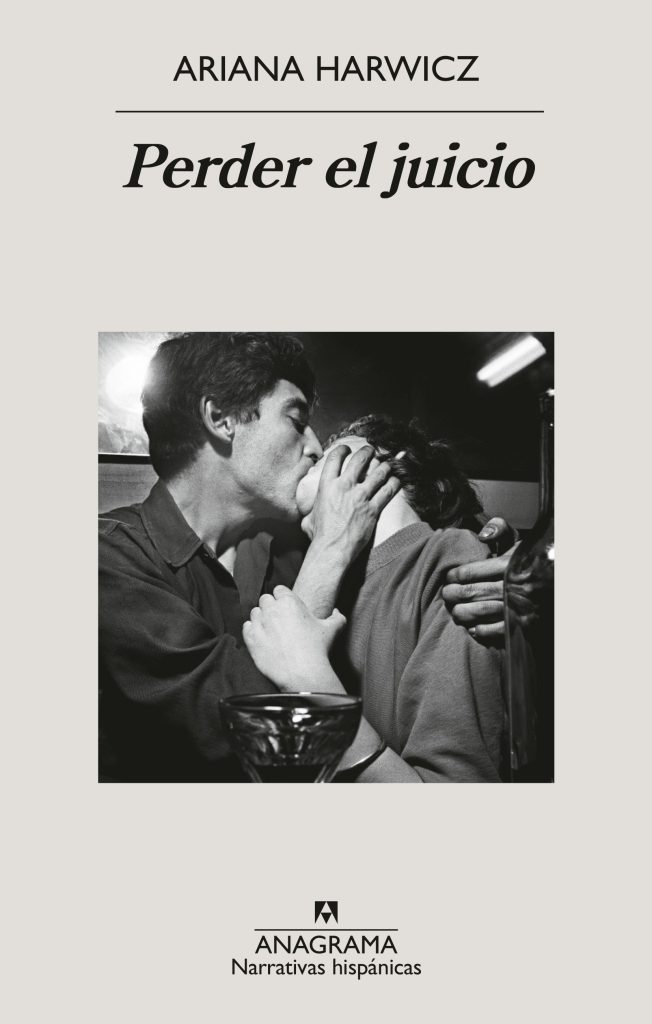
«Perder el juicio», de Ariana Harwicz (Editorial Anagrama, 2024)
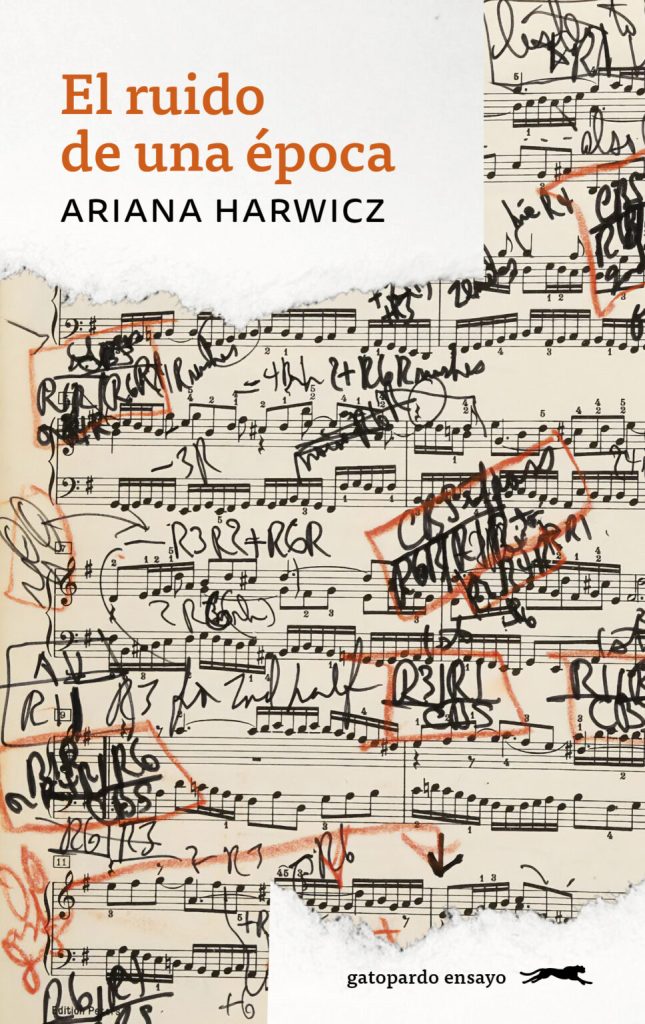
«El ruido de una época», de Ariana Harwicz (Gatopardo, 2023)

Eduardo Suárez Fernández-Miranda
Imagen destacada: Ariana Harwicz.
