Lo que ofrece el autor chileno en su última entrega es una estética de la sustancia, una manera de replantear procesos que tratan de acercarse al fenómeno inexplicable ya tantas veces dicho: que la poesía es discurso sobre sí misma, y un reflejo de estadios exactos que difícilmente podemos explicar desde un lenguaje cotidiano.
Por Víctor Campos Donoso
Publicado el 13.5.2020
El ensayista porteño Manuel Espinoza Orellana, en uno de sus lúcidos escritos titulado Aproximaciones a la poesía en tanto forma de una permanente controversia, afirmaba que el objeto de la crítica literario-poética es, esencialmente, el poema. Esto podría resultar una obviedad, sin embargo supone que el oficio del crítico logra: “poner de manifiesto diferencias y semejanzas, estableciendo así una inscripción”. De allí, Espinoza Orellana deriva en la idea de que la crítica a veces está dotada: de “la curiosidad del entomólogo, esa mirada microscópica, muy concentrada, dispuesta a jugarlo todo en el descubrimiento de una ínfima particularidad”. Las citadas palabras, al parecer un tanto olvidadas hoy, son justas de mencionar, y es de ellas que pretendo servirme para atisbar lo que acaso signifique una apreciación íntegra y justa para con Los delatores (Ediciones Altazor, 2020): última entrega del poeta Marcelo Pellegrini (Valparaíso, 1971).
Se trata de un libro trifurcado, conteniendo en cada una de sus ramas una distinción auto suficiente, pero que a su vez nos permite vislumbrar una esculpida unicidad. La primera estancia se desenvuelve entre ejercicios propios de la lengua; retórica que adopta la forma de la rima, del verso medido, sintonizando sobriamente con nuestra tradición lírica, sobre todo con aquella vertiente más ligada al tono coloquial. Sin embargo, a este conjunto se añaden ciertos escritos intencional y ligeramente divergentes en comparación a los que yacen a sus costados (sin perder el grado y dimensión de la forma) y que, por lo demás, delatan una agilidad en el orden de los textos.
Pienso particularmente en el poema “En Spring Green”, que nos podría evocar el escrito que abre Poemas y antipoemas (1954) bautizado “Sinfonía de cuna”; sin embargo, si bien no se comparte con Nicanor Parra la intencionada forma ripiosa, sí lo hace con aquella aparente gratuidad musical que delata, en su profundidad, un estado oscuro de las cosas.
Hay una inocencia que, con el pasar de las hojas, se irá demacrando de manera ceremoniosa: “Me compré un vestido de satín / aquí en Spring Green, / y un campo entero de maíz / para rehacerlo de raíz // El mapache se comió un calabacín / en Spring Green”. Pero, por ahora, la poesía implica canto, esfuerzo y labor de ritmar una grafía y experiencia que, en el goce de su expresión, ha conseguido realizarse en el poema breve.
La fijación de la cual nos habla Espinoza Orellana, y que yace citada como introducción a este comentario aproximativo, nos convida a pensar el proceso paulatino en que la escritura, pese a su atmósfera de aparente inocencia, irá exhibiendo su oscura sustancia. Ese modo de operar lo condensa, a mi juicio, el poema que abre la segunda parte de Los delatores bautizada “La grieta”:
Tomado de la mano por la noche
te despegas del cielo,
cometa de hilo roto
que gira con el viento y se levanta
que cesa de girar y no se cae
que sube y luego baja
tomado de la mano por la noche.
Los peñascos mutilados sobre el mar
hablan una lengua de cazadores,
cometas encendidos,
rumor de la desdicha,
dioses castigados por la luz.
Sobre el aire la voz de esos rumores,
braña de fuego negro
que huye hacia el beso humedecido del mar
oculto entre arrecifes.
Es en este poema que se aprecia el ritual al cual el poemario yace sometido. Una defenestración de la inocencia que conlleva la voz en su mero decir-escribiendo, en vista de la oscuridad que en esencia custodia: “rumor de la desdicha, / dioses castigados por la luz”, dirá el hablante. Entonces, el contraste está dado (una naturaleza quizás dual) en la conjunción de ambas estrofas: cómo la primera advierte un signo de candidez concentrada en la imagen de la “cometa de hilo roto”, y la segunda anuncia aquellos “peñascos mutilados sobre el mar”; cómo también la palabra cometa semánticamente se estira de una estrofa a otra: lo que en la primera parte es el volantín, en la segunda podría ser, y en potencia de su adjetivo “encendidos”, un cuerpo celeste.
“Señalo el sitio vacío / donde los muertos se divierten”, dirán algunos de los versos iniciales de Escrito con un nictógrafo (1972) del poeta argentino Arturo Carrera, mas en Pelligrini estamos ante un rescate de representación de una oquedad que sí posee cuerpo y que sí puede decirse y no solamente señalarse. La acción empuñada en el título de la obra, podríamos decir que persigue delatar una condición que en ningún caso implica agonía, sino vida fluyendo. Aquella mutación de principios, es lo que también podemos observar en Zarabanda de la muerte oscura (2009) de Armando Roa Vial, cómo se intenta, en palabras del autor, “sacar a la muerte de su encierro, sacudirla de asepsias e higienes”.
En fin, el hablante en Pellegrini hunde la mano en una tierra que se toma por muerta y que, a veces, en la incomprensión confundimos y tildamos de mero hermetismo (reacción que exhibe solo nuestra irresolución). No, la voz en la presente obra nos delata una naturaleza latente aún en la escritura poética: las grietas de su cuerpo no implican daño perpetrado necesariamente, sino que forman parte del cuerpo mismo.
Nuestra joven generación, acostumbrada en parte al verso libre y largo (el todavía impacto de Allen Ginsberg es indicador de aquello) a veces no logra apreciar, en una medida que sea justa, la labor de esculpir en las letras; trabajo que desemboca por lo general en formas acotadas y finas. No hay señales en Los delatores de vacuidad ni de confianza irremediable para con el verbo. La “braña de fuego negro” que refiere Pellegrini en el poema citado es imagen suficiente para su exposición.
La intensidad que recorre esta segunda estación de Los delatores se articula en un anonimato sugerente, un hablante de rostro nublado que dirige sus palabras a otro ser también nublado, y que logra intensificar aún más la calidad verbal desde lo ignoto. Ese procedimiento —extraño en los libros que componen nuestra tradición— yace con anterioridad en poemas como “El ciego de los mares” o “Memoria de los teatros sumergidos”: escritos pretéritos de Marcelo Pellegrini.
También en aquel dominio silente de la brevedad podríamos mencionar como creaciones coetáneas a Y demora el alba (1995) de David Preiss o Raíz del aire (2008) de Ismael Gavilán. Ahora, comprendiendo como parte de una singularidad aquel anonimato que erige a la grafía poética en “La grieta”, recordamos a un referente que permite vislumbrar una estética acaso compartida, valedera de una influencia a priori compleja de manejar, y por ende meritoria: pienso en la poesía breve de Waldo Rojas, visible sobre todo en su libro Almenara del año 1985.
Yendo hacia la tercera y última parte del poemario, sopeso que esta actuaría como una confluencia de los estados reconocidos en las anteriores zonas. Mas considero que es aquí donde se consagra el develamiento en tanto proceso de concebir la sustancia, aquella poética que pretende desnudar lo excavado. Versos del poema “Los acordes ilusorios” llegan a ser sumamente decidores al caso:
Esta guerra tiene un sonido;
queremos recomponer su música,
ponerla sobre el silencio
con acordes ilusorios,
pero sólo escuchamos huesos contra huesos,
mineral que se ahoga y aúlla,
rabia helada que golpea las ventanas.
Sin embargo, de manera simultánea, palpamos el beso amargo del pesimismo, la contraparte ineludible que implica la tarea emprendida. Versos amparados en el cierre nominado “La disolución del sujeto poético” nos comunicarán:
Pero yo quiero estar mudo
ante la efusión lírica de este momento,
[…]
Llego a ver el espectáculo, pero es muy tarde:
la iglesia ha cerrado. La
efusión lírica
sólo alcanza para una foto.
Aún así, la voz se recompone, luego que habrá previsto dicho estadio negativo al entender que:
La música de las esferas es la música de esta guerra,
el peso de nuestro aire, el aliento en las arboledas.
Se establece entonces que aquella sustancia hallada encarga una guerra, un armonioso conflicto dotado de la vitalidad de quien planea enunciarlo, y en la cual habita la disputa persistente. Porque, fuera de todo ejercicio retórico, solo veremos que: “cae el aire sobre el aire”, alusión probable al verso de apertura de Alturas de Machu Picchu: “Del aire al aire, como una red vacía”.
En fin, considero que lo que nos ofrece Los delatores de Marcelo Pellegrini es una poética de la sustancia, una manera de replantear procesos que tratan de acercarse al fenómeno inefable ya tantas veces mentado. La poesía es discurso sobre sí misma. Es reflejo de estadios exactos que difícilmente podemos explicar desde un lenguaje cotidiano. La permanente estancia de la palabra violentada continúa siendo una vía hacia la reunión de la otra orilla con la nuestra, precepto que aquí yace en la constante búsqueda de los rasgos de un habla acaso un tanto olvidada en las primeras décadas de nuestro siglo.
***
Víctor Campos Donoso (Iquique, 1999) es estudiante de tercer año en la carrera de pedagogía en castellano y comunicación con mención en literatura hispanoamericana de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), y fue partícipe en el Taller de Poesía de «La Sebastiana», a cargo de los poetas Ismael Gavilán y Sergio Muñoz realizado en 2018.
Actualmente cursa el diplomado de Poesía Universal de la ya mencionada universidad y es ayudante del proyecto «Poéticas postdictatoriales. Memoria y neoliberalismo en el Cono Sur: Chile y Argentina», dirigido por el doctor Claudio Guerrero.
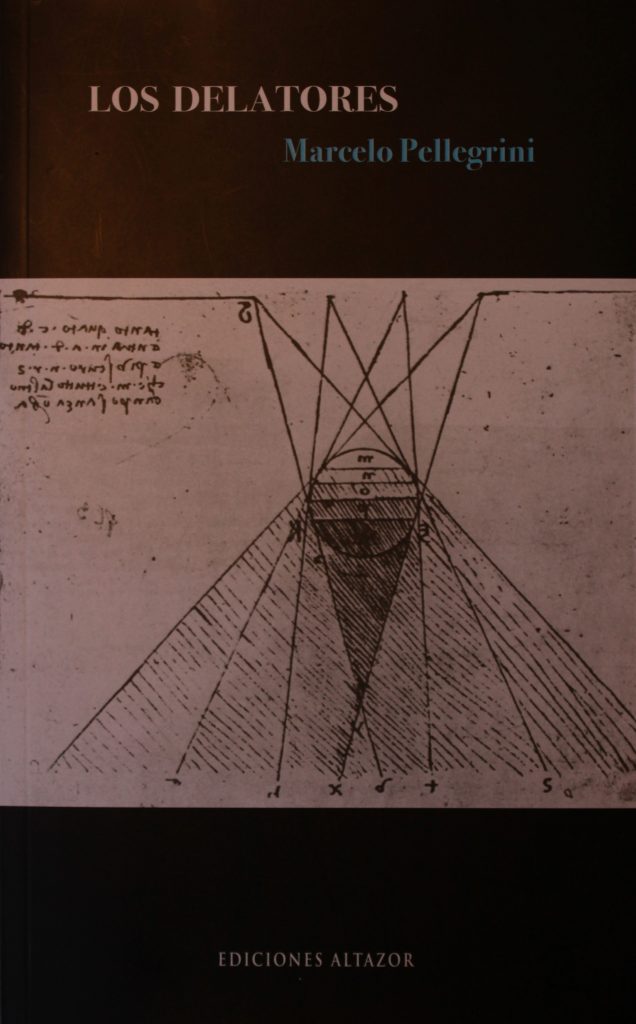
«Los delatores», de Marcelo Pellegrini (Ediciones Altazor, 2020)

Víctor Campos Donoso
Imagen destacada: Marcelo Pellegrini.
