Impulsados por una intuición que los sobrepasa, a la vez que los condena, las voces de estas historias adoptan diversas formas corporales que, muchas veces, culminan en epifanías que intentan revelar algún tipo de iluminación. El volumen es finalista para el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez que se decide durante los próximos días.
Por Nicolás Poblete Pardo
Publicado el 28.10.2017
Los relatos de Nuestro mundo muerto (2016), de la escritora boliviana Liliana Colanzi (Santa Cruz de la Sierra, 1981) podrían perfectamente catalogarse como cuentos de terror. Todos ellos están traspasados por una sensación de amenaza y desfamiliarización en contextos donde los cuerpos se encuentran a merced de disputas ancestrales, muchas veces ignoradas por sus mismas víctimas. Los personajes de Nuestro mundo solo rozan las explicaciones que determinan sus destinos, pues ni ellos alcanzan a percatarse de la dimensión de la deuda histórica con la que están lidiando, siglos después de una debacle imposible de calibrar.
Impulsados por una intuición que los sobrepasa, a la vez que los condena, las voces de los relatos adoptan diversas formas corporales que, muchas veces, culminan en epifanías que intentan revelar un tipo de iluminación. Es lo que vemos, por ejemplo, en “Alfredito”. La niña protagonista, afectada por la muerte de un compañero de colegio, piensa: “Dicen que con el susto a veces también viene un don: la clarividencia, por ejemplo, el ver sin haber visto. Pero todo eso estaba ahí desde antes. Lo que es, vuelve, solía decir mi nana”. Es la nana (nieta de una india ayorea) quien nos abre una ventana a ese mundo primitivo. Ella revisa el pelo de la niña y se come sus piojos en este relato que deslumbra por su imaginario escatológico y por una extravagante espiritualidad…
Pero si la apariencia indígena es tolerada solo como residuo y permanece como una presencia perturbadora y vergonzosa, la realidad de los que pueden escapar de esas fronteras territoriales en busca de nuevos escenarios, no es exactamente un idilio. La posibilidad de estar en una universidad americana, en el campus gringo de élite, es una decepción: “En Ithaca todos los días se fundían en el mismo día”. La adaptación siempre es difícil. Así, la domesticación necesaria para incorporarse a una nueva idiosincrasia se ve tanto en los personajes que circulan por el territorio norteamericano como en los parajes sudamericanos donde la tensión entre colonos e indios nunca ceja.
Con un rasgo de la Alicia de Lewis Carroll, y a merced de déjà vú, la protagonista de “La Ola” vive en carne propia la futilidad de los estériles debates académicos que ignoran la riqueza de cierto esoterismo: “Se gastan muchas horas discutiendo ideas, teorizando sobre la ética y la estética, caminando deprisa para evitar el flash de las miradas, organizando simposios y coloquios, pero no pueden reconocer a un ángel cuando les sopla en la cara. Así son”. Comenta: “Cuando llegué a Ithaca, antes de enterarme de Rancière y de Lyotard y de las tribulaciones de la ética y estética, creía ingenuamente que los estudios literarios servían para mantener encendida la antena”.
Los estudios académicos no proveen ningún apoyo al momento de enfrentar esta ola, una metáfora de lo que habrá de extinguirse, de lo que terminará por liquidar a “los seres fallados como yo”, dice. Esta ola es un eco de la espeluznante narración de E.T.A. Hoffmann, “El hombre de arena”, que sería atesorado por S. Freud en su análisis sobre esa curiosa emoción tan difícil de definir y de traducir: “Lo ominoso” (Unheimlich). Esa ola es una amenaza permanente, “aunque todavía no pudiera darle un nombre”. Es “Eso, lo otro”, especula la protagonista.
Todos los cuerpos de estos cuentos resienten “eso otro”, pero no lo pueden precisar, nombrar con exactitud, muchas veces ni siquiera localizar frente a sus propios ojos. Ahí tenemos a la chola que, iluminada tras comer un cactus alucinógeno, comprende la dimensión del universo; a Ruddy, un obeso adicto a las pastillas en “Meteorito”: “Así se sentía ahora, atrapado y a punto de ser engullido por una fuerza superior y maligna”. Los cuerpos prueban sus límites; pueden ser carne humana para ser devorada (como en “Caníbal”), pueden evadir el discurso médico, como la abuela que desconfía de los médicos y obliga a la nieta a masajearle sus nalgas con aceite de bebé; los cuerpos también proyectan dobles animalescos, como aquella mujer que compra un abrigo de angora y, sin usarlo jamás, permite que se pudra con la humedad de Santa Cruz. El abrigo es la esperanza de erradicar el sello de la pobreza, sin embargo, “el olor a pobre no se quita con nada”, leemos en “Caníbal”. Los cuerpos coquetean con el suicidio de diversas formas: adelgazan patológicamente, se emborrachan con alcohol de farmacia, aspiran a convertirse en animales metamorfoseados, temen engendrar niños-monstruos, ansían la calma de fármacos y ansiolíticos.
El terror adopta más y más vestimentas: La superstición (la poesía del campesino, como dice Herta Müller) traspasa estos relatos como un ave agorera: Alfredito iba a “volver de la muerte”, en el cuento homónimo. O “Vi su ánima desprenderse del cuerpo como un humito blanco antes de escapar hacia arriba”, en “Chaco”. Esta noción de magia, de hechicería va de la mano con un sentimiento de culpa. Hay una tensión en esta modernidad que atrapa a los indios con su engaño (como en “Cuento con pájaro”, donde Colanzi incorpora testimonios de indígenas ayoreros citados en el estudio antropológico de Lucas Bessire) relacionada con los terratenientes que llegan del extranjero y se instalan en un territorio que detestan, como el tío Goran, quien levanta una casa en un país “que despreció hasta el día de su muerte”. En “Chaco”, vemos que “el abuelo había colaborado con la gente del gobierno que expulsó a los matacos de sus tierras… Los emisarios del gobierno sacaron a los matacos a balazos, incendiaron sus casas y construyeron la planta petrolera Viborita”. Más adelante, leemos: “No hicieron muchas preguntas, era nomás un indio”.
Este estrambótico sincretismo convoca el residuo de colonos en un territorio empapado por las tradiciones de pueblos originarios. Muchos mitos (y prejuicios) son adjudicados a los indígenas collas (norte de Chile, Argentina; sur de Bolivia), a los matacos y a la tradición ayorea (de donde la autora toma el título de su volumen). En el cuento “Chaco” (que me hace recordar el magistral relato de Augusto Roa Bastos, “El trueno entre las hojas”) vemos que el fantasma del indio toma posesión en el cuerpo protagonista. Es la misma piedra con la que ha aniquilado al indio la que usa para ultimar a su abuelo, en un excéntrico ajuste de cuentas que nos habla de esta deuda histórica que sigue penando, como espíritus imposibles de acallar.

La escritora boliviana Liliana Colanzi (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 1981)
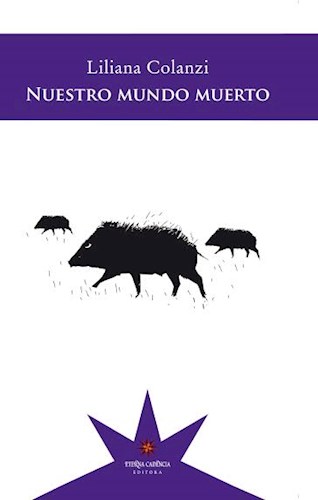
Una de las portadas en las diversas ediciones con que cuenta el premiado volumen de Liliana Colanzi
