La novela del autor chileno Benedicto Cerda logra un equilibrio difícil: usa el absurdo como lente crítica, el humor negro como bisturí y la locura contemporánea como metáfora del poder y sus extravíos. De esta forma, es una obra que desarma a su lector, al ponerlo en jaque a través de los pasillos del discurso narrativo, porque obliga a mirar el mundo clínico —y, por extensión, a cualquier estructura de control— desde el borde mismo del precipicio.
Por Edmundo Moure Rojas
Publicado el 22.11.2025
Hablar de Clínica Dadá implica aceptar de entrada que la cordura es un espejismo y que la literatura, cuando decide hurgar en los dispositivos disciplinarios o clínicos, se vuelve un bisturí sin anestesia.
Aquí la insania mental no es un accidente, sino un sistema completo: salas, pasillos, recepciones, sillas de ruedas vacías que avanzan por su cuenta y funcionarios cuya propósito no es curar, sino sostener la farsa.
Cualquier lector que pase la primera página entiende que la clínica no es una institución psiquiátrica, sino un teatro surrealista, donde los papeles están repartidos de antemano.
La novela avanza desde esa iluminación: nadie está en su sitio, y eso mismo constituye el orden real del mundo; es el efecto de los espejos cóncavos que nos revelara el teatro de ese viejo esperpéntico llamado Ramón María del Valle-Inclán.
Uno podría pensar que la historia sigue el derrotero clásico: un paciente ingresa, un médico evalúa, una comunidad observa. Pero la novela hace trizas ese esquema.
Con todo, un escritor golpeado por la vida y por otros escritores que lleva grabados en la memoria de sus lecturas enajenadas, entra a la clínica como quien cruza una frontera kafkiana: no sabe por qué está ahí, no sabe quién lo acusa, no sabe qué se espera de él. Y cada personaje que le rodea está igualmente extraviado.
El doctor Chandía, ese director que se mueve entre el cinismo profesional y una suerte de misticismo dadá, parece más interesado en el collage permanente de sus pacientes que en su salud. Su autoridad recuerda a los médicos de Chéjov: figuras que hablan con seguridad impostada, que escuchan menos de lo que diagnostican y que administran verdades con ligereza burocrática.
Pero aquí la solemnidad choca con el absurdo: Chandía puede reflexionar sobre Rimbaud, mientras un paramédico envuelve a un paciente con una camisa de fuerza para que «no se le escapen las bolas». La escena no busca la corrección; busca evidenciar el mecanismo disciplinario funcionando sin culpa ni misericordia.
El humor negro emerge en cada gesto, no como recurso o paliativo para relajar tensiones, sino para intensificarlas. El lenguaje clínico convive con insultos; los diagnósticos se mezclan con chismes, la seriedad institucional se rompe cuando el médico llama por teléfono diciendo: «El ready-made se nos fue a la mierda».
La novela exhibe así un doble movimiento: por un lado, el delirio individual de los personajes; por otro, el delirio estructural del sistema. Y el lector se ve obligado a preguntarse, desde el primer capítulo, qué locura es más peligrosa: la de quienes llegan internados o la de quienes los reciben.
Donde la seriedad burocrática de hace farsa cotidiana
Esta clínica es también una puesta en escena foucaultiana. El poder circula entre ventanales, formularios, pagarés en blanco, salas de espera que desorientan y personal que recoge con precisión cada pequeño desajuste.
Así, la vigilancia es constante, pero no para proteger a los pacientes, sino para subsistir como institución privada, es una suerte de castillo kafkiano, donde la seriedad burocrática de hace farsa cotidiana.
La novela expone esa maquinaria de control con ironía persistente: los cuerpos se desplazan guiados por otros cuerpos, los discursos se repiten como mantras vacíos, los procedimientos parecen inventados minuto a minuto. La clínica es un panóptico ridículo, pero efectivo: nadie sabe quién manda realmente, y, por lo mismo, todos obedecen.
El absurdo está siempre en primer plano. Una enfermera conduce una silla de ruedas vacía con absoluta seriedad. Un periodista entra rodeado de humo como si fuera una aparición. Un paciente baila de manera permanente, incluso cuando la trama se quiebra.
Los familiares llegan con premura, completan pagarés, discuten, lloran, pero todo es absorbido por la lógica interna del lugar: aquí nada es lineal. La lógica del Dadá se impone como estética y como método narrativo.
El mundo exterior tampoco ofrece salvación. La ciudad aparece como una catástrofe tranquila, un fondo gris donde la vida continúa con su propia cuota de absurdo. Los pacientes que entran a la clínica no vienen del orden, sino del caos, y lo que encuentran allí no es tratamiento, sino otra versión más sofisticada del mismo desorden.
Lo interesante es que, pese al humor y al delirio, la novela no pierde el hilo ético: hay compasión en el retrato de esas vidas fracturadas. El texto permite que cada personaje, incluso el más grotesco, conserve una chispa de humanidad.
Con todo, esa tensión —entre lo ridículo y lo trágico— es la que emparenta a esta obra con la estética de Chéjov: la risa que brota no elimina el dolor, solo lo expone con mayor crudeza.
En suma, Clínica Dadá logra un equilibrio difícil: usa el absurdo como lente crítica, el humor negro como bisturí y la locura contemporánea como metáfora del poder y sus extravíos.
De esta forma, es una novela que desarma al lector, poniéndolo en jaque a través de los pasillos del discurso escrito, porque obliga a mirar el mundo clínico —y, por extensión, cualquier estructura de control— desde el borde mismo del precipicio.
Y ahí, como en Kafka, lo que queda es una pregunta incómoda: ¿y si la locura está más bien fuera de los muros y no dentro de esta casa de festivos orates?
***
Edmundo Moure Rojas (1941), escritor, poeta y cronista, asumió como presidente titular de la Sociedad de Escritores de Chile (Sech) en 1989, luego del mandato democrático de Poli Délano, y además fue el gestor y fundador del Centro de Estudios Gallegos en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, casa de estudios superiores en la cual ejerció durante once años la cátedra de Lingua e Cultura Galegas.
Ha publicado veinticuatro libros, dieciocho en Sudamérica y seis de ellos en Europa. En 1997 obtuvo en España un primer premio por su ensayo Chiloé y Galicia, confines mágicos. Uno de sus últimos títulos puestos en circulación corresponde al volumen de crónicas biográficas Memorias transeúntes.
Exdirector titular del Diario Cine y Literatura (2020 – 2024), en la actualidad ejerce como la cabeza visible y representante legal de la prestigiosa casa impresora Unión del Sur Editores.
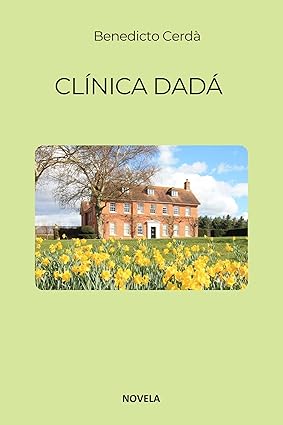
«Clínica Dadá» (Ediciones Kindle, 2024)
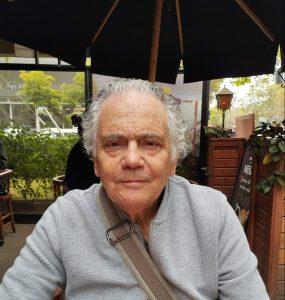
Edmundo Moure Rojas
Imagen destacada: Benedicto Cerda.
