La interferencia emanada desde los celulares, los microondas y los satélites no solo puede impedir contactar los mensajes de una civilización extraterrestre cuando más los necesitemos, sino que son capaces de asfixiar el proceso metabólico de nuestras mitocondrias, al desregular la cadena de electrones de una enzima —un proceso fundamental en la metabolización de los nutrientes y de la respiración celular—, y de esa forma drenar la energía de nuestro cuerpo, con consecuencias desastrosas para el organismo, tal como los invisibles agujeros negros consumen la materia circundante.
Por Alfonso Matus Santa Cruz
Publicado el 16.5.2020
Soñé que el espíritu de Alexander Graham Bell caminaba por las calles de Punta Arenas. Yo no lo veía, sino mi compañera de cama, a través de la ventana. Semanas atrás, hacia mediados de marzo, observé entre una docena y veintena de satélites surcando en estrecha sucesión la misma órbita en la noche que se desplegaba sobre el Lago Deseado, en Tierra del Fuego. Ambas imágenes, aparentemente inconexas, se abrevan de una fuente común, cuya trama pesquisaré en este texto. Será una especie de boomerang etéreo cuya parábola irá y vendrá a través de los chispazos inventivos y cortocircuitos de la civilización electrificada —mitocondrias y Freud, abejas y ionosfera, neuronas, acupuntura, leucemia y celulares mediante—, por lo que, ante tan vasta y volátil materia de estudio, dedicaré al menos dos artículos vertebrados entorno a la lectura de un libro que intenta responderse una pregunta tan fundamental, como poco enunciada: ¿Qué efectos tiene la electricidad y la radiación electromagnética en la salud humana y la biología?
Durante las últimas semanas he estado indagando en ciertos pormenores de la historia de la electricidad y su solapado impacto en nuestros organismos, desde la invención del telégrafo hasta nuestros días de globalización inalámbrica y el incipiente internet de las cosas. No recuerdo haber registrado literalmente el nombre del hombre que patentó el teléfono y fue el pionero de la industria, hoy casi ubicua, fundada en éste, pero que mi subconsciente lo haya puesto en el primer plano de la conciencia nocturna me indujo a leer sobre su obra y biografía.
Nacido en Edimburgo, Escocia, en 1847, comenzó a interesarse por la acústica debido a la acentuada sordera de su madre, cuando contaba con apenas doce años, para lo que concibió un lenguaje de señas y una técnica de claridad elocutiva. Su padre sirvió de trampolín a las facultades del hijo, pues, además de publicar dos tratados sobre elocución que enseñaban a articular palabras a los mudos y leer el lenguaje de señas, le enseñó a él y sus dos hermanos, que posteriormente fallecerían de tuberculosis, esa poderosa herramienta comunicacional.
Alexander alcanzó tal pericia que podía descifrar los mensajes que su padre le enviaba, mediante señas, en latín y hasta en símbolos sánscritos. En 1870, tras el deceso de los dos hermanos, la familia Bell se mudó a Canadá. Posteriormente Alexander se hizo cargo de enseñar a los instructores del Boston School for Deaf Mutes el «Sistema de discurso visible» o lenguaje de señas. A la par continuaba las experimentaciones acústicas que lo llevarían a dar con el modelo del primer teléfono funcional.
Éste, cuya patente fue inscrita el 14 de febrero de 1876, el mismo día que su competidor Elisha Gray presentara una patente simplificada con un diseño similar, aunque en su caso usara un transmisor de agua y no eléctrico como el de Bell, tuvo su primera prueba efectiva el diez de marzo, cuando su colaborador Thomas Watson escuchó, desde la pieza adyacente, las palabras de Bell: “Mr.Watson—come here―I want to see you.”
Una prolongada estela de controversias siguió a la invención del instrumento hasta alcanzar nuestro siglo, ya que, en 2002, ochenta años después del deceso de Bell, la cámara de representantes estadounidense reconoció a Antonio Meucci, inventor italoestadounidense, como el pionero creador del teléfono en 1860. Polémicas aparte, lo cierto es que en 1877 se formó la Bell Telephone Companie, dando puntapié a la industria que hoy constituye el sistema nervioso de la civilización global.
Bell, como no pocos hombres prominentes de su tiempo, abogó activamente por la eugenesia, hasta el punto de afirmar que no debiesen permitirse matrimonios de dos personas sordas. Asimismo, presidio desde 1912 hasta 1918 la junta de la Eugenic Records Office y fue presidente honorario del Segundo Congreso Internacional de Eugenesia, realizado en Nueva York en 1921, y patrocinado por el Museo Americano de Historia Natural.
En la página de Wikipedia dedicada a Bell solo hay un párrafo al respecto, en cambio en aquella de la Encyclopeddia Britannica no se hace mención alguna del asunto. Pareciera que a los pioneros y a los, así llamados, grandes hombres, la historia oficial suele disculparles conductas que, encarnadas por el hombre común y corriente, son materia prima para la alevosía de los moralistas. Una ética daltónica inmiscuida en los recovecos de muchos palacios y archivos nacionales. En fin, notas al pie en el relato de la historia. Bell, que murió de diabetes, también formó parte de la sociedad de honor académica Phi Beta Kappa.
***
Ayer salí a pedalear las calles de Punta Arenas durante la tarde. Un resabio a humo permanecía en el aire, las fumarolas oblicuas todavía visibles en los promontorios, los vestigios de incendios, o quemas, que comenzaran el día previo. Observando el tinte ocre y rojizo de las nubes, recordé un verso de Tellier, el remate del poema Nostalgia de la Tierra, que paso a transcribir: “era el tiempo en que no podíamos atrapar el humo, que es todo lo que nuestras manos pueden atrapar ahora.”
Eso diremos, según el poeta en que los rieles de la memoria estaban constituidos de pequeños mitos y anécdotas aldeanas, cartas de lluvia y susurros del bosque. Sin embargo, hoy nuestras manos no atrapan el humo, la aduana epidérmica de nuestros cuerpos apenas registra la profanación de un humo invisible y ubicuo: el humo electromagnético, esa contaminación que por no estar a ojos vista pareciera no existir en los pensamientos del colectivo. O, rectificando, también podríamos decir que nuestras manos sí atrapan el humo, pues: ¿qué objeto pasa más tiempo en nuestras manos que los celulares?
***
En Lo and Behold, el documental de Werner Herzog sobre los avatares y peculiaridades del internet, uno de sus pioneros, Leonard Kleinrock, es el encargado de relatar la instancia seminal, la creación de la red en una habitación de la Universidad de California, que él considera «a holy place». Es desde ahí que fue enviado el primer mensaje vía internet el nueve de octubre de 1969, host to host, al instituto de Stanford, al que atribuye importancia análoga al primer avistamiento de tierra por parte de la tripulación de las embarcaciones capitaneadas por Colón. Ese primer mensaje, en que una llamada telefónica sirvió para corroborar la comunicación, fue «Lo», como en lo and behold, mensaje conciso y profético. He aquí un nuevo continente informativo, hemos arribado a las orillas del inconmensurable territorio cibernético.
Contrastando al entusiasmo de quienes estuvieron involucrados en esos primeros días, cuando todavía podías llevar un registro de todos los usuarios activos en la red con una pequeña libreta, encontramos a los radioastrónomos y a quienes padecen de sensibilidad a la radiación electromagnética. En Virginia del oeste, se halla el Green Bank Science Center, observatorio radioastronómico desde el que fue descubierto el agujero negro central de nuestra galaxia.
A pesar de su potencia, enemigos tan pequeños como los celulares, los microondas y los satélites emiten obcecadas ondas electromagnéticas que impiden la recepción de la radiación cósmica. En el salón de entrada del observatorio la cámara de Herzog enfocó una especie de gran embudo imantado que simulaba un agujero negro, monedas lentamente girando hasta desaparecer por esa garganta gravitatoria.
Como veremos en la segunda parte, la interferencia de la radiación electromagnética no solo puede impedir contactar los mensajes de una civilización extraterrestre cuando más los necesitemos, sino que son capaces de asfixiar el proceso metabólico de nuestras mitocondrias, desregulando la cadena de electrones de una enzima —citocromo c oxidasa— fundamental en la metabolización de los nutrientes y la respiración celular, drenando la energía de nuestras células con consecuencias desastrosas para el organismo, tal como los invisibles agujeros negros drenan la energía y materia circundante.
En el perímetro del terreno viven los eremitas modernos, los refugiados de la contaminación electromagnética, quienes duermen a veces en la tierra para sintonizar con la radiación natural de la biósfera a 7.83 Hz. Una de ellas, Diane, vivió más de dos años en una cámara de Faraday, saliendo solo para ir al baño; Jennifer Wood sufrió por más de diez años su condición, estando al borde de la muerte en tres ocasiones, desde la masificación de la telefonía celular en 1996, hasta enterarse de la existencia del lugar. Otra mujer, tras confesar no poder hallar ninguna estabilidad y perder contacto con su familia por más de cuatro años, hace un llamado dramático a que la enfermedad sea reconocida legítimamente, como debiera ser.
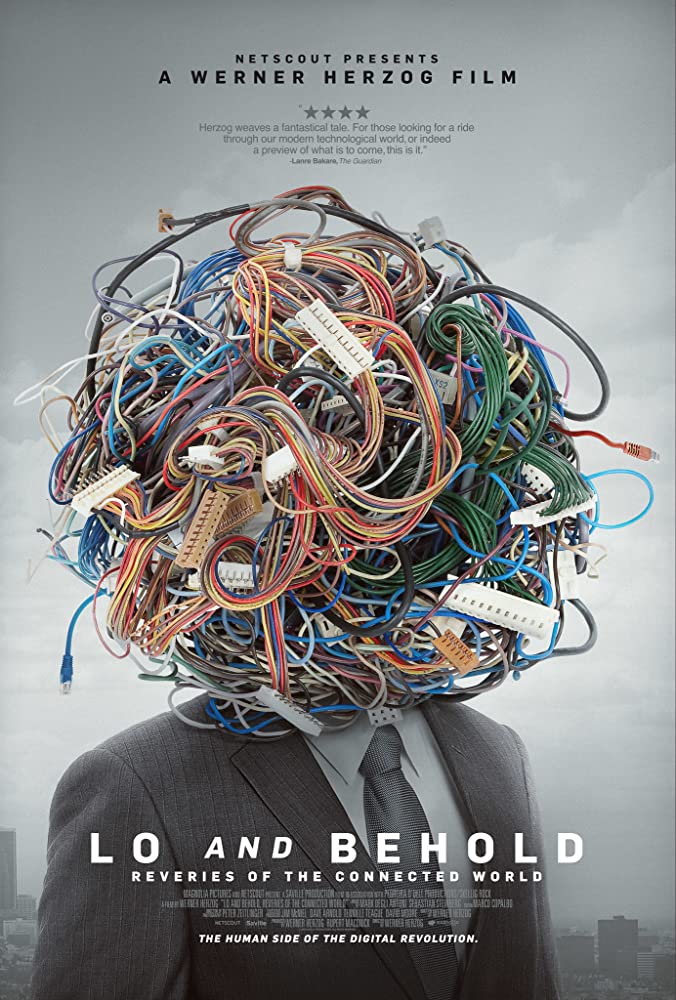
«Lo and Behold: El inicio de Internet» (2016), de Werner Herzog
***
El primer gran cambio en el espectro electromagnético terrestre inducido artificialmente por la industria humana, posterior a la puesta en escena del telégrafo, tuvo lugar en 1889, solo doce años después de creada la Bell Telephone Companie, con la instalación masiva de tendido eléctrico en Europa y Norteamérica, gatillando la era de la radiación de armónicos emanados por las líneas eléctricas. Su bautizo fue la pandemia de influenza de 1889, cobrando al menos un millón de vidas y dando la vuelta al mundo en menos de cuatro meses. Enfermedad que antes aparecía solo esporádicamente, y desde allí nos acompaña año a año.
El segundo ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, cuando EE.UU dio puntapié a la era de la radio y, por consiguiente, a las frecuencias LF (30 kHz a 300 kHz) y VLF (10kHz a 30kHz), implementadas en 1918, mismo año en que se disparó la gripe española, matando entre cincuenta y cien millones de personas en el mundo, más que nada por la neumonía bacteriana que la acompañaba. El tercero: la neonata era del radar en 1957, seguida de su enfermizo hermano siamés, la gripe asiática. En 1968 comenzó la era satelital, y las emisiones de radiación artificial entreveradas en la atmósfera misma. ¿Adivinan? La gripe de Hong Kong.
¿Coincidencias? ¿Meras correlaciones? Arthur Fristenberg, científico y periodista, graduado de matemáticas, con honores Phi Beta Kappa, de la universidad de Cornell, que no pudo finalizar sus estudios en medicina debido a padecer sensibilidad a la radiación electromagnética, está convencido de que hay gato encerrado, y en su libro The Invisible Rainbow, investiga escrupulosamente la historia de la electricidad, a sus pioneros y grandes cambios, vinculándola quirúrgicamente, con los pormenores más decidores y evocativos, a sus efectos en la salud no solo humana, sino de la biosfera toda.
Un libro desmitificador, incómodo, necesario, que alguien ha parangonado a la aparición, en 1962, de Silent Spring, la obra de Rachel Carson que comenzó a cimentar la conciencia en torno al daño medioambiental y la polución industrial. Será difícil no traicionar al complejo organismo informativo que ha compendiado Fristenberg, pero haré lo posible por exponer algunos de los episodios y datos más esclarecedores e insoslayables.
***
El experimento de Leyden dio inicio a la era de la manipulación eléctrica en 1746. Los profesores y científicos que lo realizaron pudieron advertir que habían contribuido a procrear un enfant terrible. Como era de esperar, en el público primó otra opinión, la del espectáculo, y años después una de las entretenciones en boga era, precisamente, electrocutarse con el jarro de Leyden, a solas o junto a decenas y hasta centenas de personas.
Desatada la electromanía, propagada en Francia por un teólogo que se había transformado en físico circense, Abbé Jean Antoine Nollet, el primero en reportar significativos efectos biológicos provocados por la corriente continua, asimismo eran acallados quienes, como uno de sus precursores, el profesor Musschenbroek, hablaban de asfixia, quemaduras, hemorragias nasales y otros daños infligidos por la recién descubierta quimera energética. No era socialmente aceptable. La electricidad enlatada fue un éxito de ventas. El físico alemán Georg Matthias Bose escribió un poema, rápidamente popularizado en Europa, en el que la llamaba “Venus Electrificata”:
If a mortal only touches her hand
Of such a god-child even only her dress,
The sparks burn the same, through all of
one’s limbs,
As painful as it is, he seeks it again.
Día tras día nos tragamos tantas presunciones sin siquiera alcanzar a paladear lo enmascarado, falaz o sustancioso en ellas radicado. Por lo tanto, no dejaré de mencionar algo que, si bien a unos pudiera parecer obvio, a otros les extrañará: somos seres electromagnéticos. La única forma de revivirnos cuando nuestro corazón ha dejado de latir es la imposición de una descarga eléctrica mediante un desfibrilador.
Es decir, como pudo apreciar el naturalista Alexander von Humboldt, al ingeniárselas para crear un prototipo de desfibrilador junto a su hermano, con simples piezas galvanizadas de plata y zinc, prolongando los latidos de un corazón de zorro, el primer órgano que se forma en nuestra etapa embrionaria, el fundamento de nuestro sistema circulatorio y de nuestra vitalidad es, también, un órgano electromagnético. ¿Cómo explicarse, entonces, que, durante el último siglo y medio, la ciencia occidental, haya marginado a quienes planteaban un vínculo indisoluble y esencial, entre biología y electricidad?
No pocos de sus pioneros y promotores, inclusive desde la segunda mitad del siglo XVII, cuando no trataban más que con electricidad estática, tales como el botánico francés Dalibard, el inglés Benjamín Wilson y el mismísimo Benjamín Franklin, a quien el primero escribió una carta en 1762, quejándose de que, tras un solo shock eléctrico, los temblores de su mano, acompañados de una insoportable fatiga, eran tan intensos que no podía firmar su nombre durante un día, sufrieron los primeros embates de esta ríspida relación, sin dilucidar la conexión. Los síntomas eran similares: insomnio, jaquecas, fatiga crónica, zumbidos, dolores de pecho, temblores, entre otros.
El llamado primer mártir fue Johann Doppelmeyer, profesor de matemáticas en Nuremberg, muerto de un ataque cardíaco tras uno de sus experimentos en 1750. Ellos, como todo humano, eran sensibles a la electricidad y, sin embargo, la radiación potencial a la que estaban expuestos es ínfima en comparación a aquella que prolifera en cualquier casa moderna. Si una descarga del jarro de Leyden significaba un impacto de 0.1 Joule de energía en esos días, esa cantidad es la que recibimos cada segundo durante una llamada telefónica por celular.
Humboldt anotaba, ya en 1797, al respecto de la variabilidad en la sensibilidad humana hacia la electricidad: “Ha sido observado que la susceptibilidad a la radiación y conductividad eléctrica, difiere tanto de un individuo al otro, como el fenómeno de la materia viva difiere de la materia muerta.” Sin embargo, en ese remate de siglo, la disputa en torno a electricidad y vitalidad, se daba entre dos italianos, Luigi Galvani y Alessandro Volta.
El primero, profesor en obstetricia en el Instituto de Ciencias de Bologna, entrenado como médico, descubrió que al contactar a una rana con un circuito metálico ésta se contraía instantáneamente, estimulando lo que él creía la “electricidad animal”; el segundo, un físico autodidacta, contraponía su versión de que bastaba el contacto de dos metales para generar una corriente eléctrica, y, por lo tanto, no existía la “electricidad animal”.
Esta disyuntiva, la de un animal animado eléctricamente y transductor de la energía, opuesta a la de una batería eléctrica con forma de rana, o la de la vitalidad contrapuesta al mecanicismo, era la encarnada por Galvani y Volta. Por supuesto, nuevamente primaron las novedades tecnológicas y, con la invención de la batería, Volta impulsó la revolución industrial y mandó al ostracismo a quienes abogaban por la inextricable relación de vida y electricidad.
***
En el segundo artículo ahondaremos, ayudados de la rigurosidad de Fristenberg, en la relación de la polución electromagnética con algunas de las más escabrosas enfermedades modernas ―diabetes, cáncer y males cardiovasculares—, las tres poco presentes en la vida cotidiana antes del siglo XVIII, la hecatombe de las abejas, el caso de la isla de Wight y de Bután —último país en ser electrificado—, no sin antes hablar del campo electromagnético de la Tierra y un tabú moderno: la ansiedad o angustia, antes llamada neurastenia, y que los rusos continúan tratando como una patología provocada por la radiación electromagnética, y no según la estandarizada versión occidental de los hijos de los hijos de Freud como un trastorno netamente psicológico.
***
Alfonso Matus Santa Cruz (Santiago, 1995) es poeta y escritor autodidacta, incursionó en las carreras de sociología y filosofía en la Universidad de Chile, sin completarlas, para luego viajar por el cono sur desempeñando diversos oficios, entre los cuales destacaron el de garzón, barista y brigadista forestal. Actualmente reside en Punta Arenas, cuenta con un poemario inédito y participa en los talleres y recitales literarios de la ciudad.
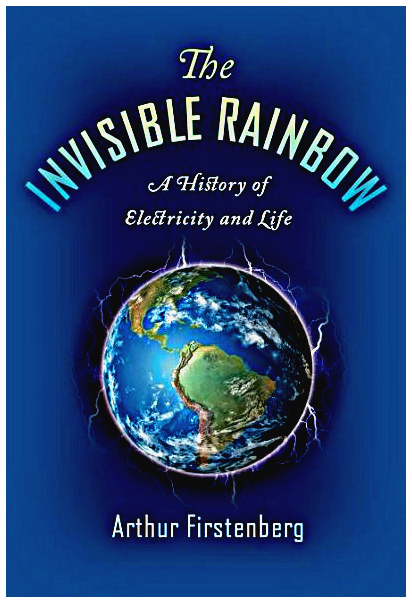
«The Invisible Rainbow: A History of Electricity and Life» (2016)

Alfonso Matus Santa Cruz
Crédito de la imagen destacada: Twitter.
