Muchas emociones, actitudes, afectos y gestos se han aprendido desde el género audiovisual de ficción e imitado después por sus audiencias, si bien ahora ese fenómeno conductual acontece —con toda seguridad— más a partir de la televisión y de las redes sociales.
Por Luis Miguel Iruela
Publicado el 8.2.2025
En una de sus múltiples entrevistas, manifestaba Steven Spielberg: «El cine puede cambiar la vida de la gente porque la mueve emocionalmente».
Sin ser tan rotundo no es difícil aceptar las palabras de Julián Marías (1914 – 2005), quien en su ensayo La educación sentimental (1992) escribía que: «El cine es el instrumento por excelencia de la educación sentimental de nuestro tiempo».
En efecto, muchas emociones y actitudes, afectos y gestos se han aprendido del cine e imitado después, si bien ahora probablemente sucede más de la televisión y de las redes sociales.
Hace ya muchos años, la segunda cadena televisiva española dedicó una cuidada serie de programas a analizar la obra de Douglas Sirk (1897 – 1987), uno de los grandes renovadores del melodrama de Hollywood.
Sirk, de origen alemán, cuyo verdadero nombre era Detlef Sierck, tuvo que emigrar a Estados Unidos a causa de la presión del régimen nazi cuando tenía ya una consolidada carrera en el cine expresionista de su país.
En uno de los capítulos de la serie explicaba la esencia del cine con una similitud. Escribía: «motion = emotion». Es decir, película (motion picture) = emoción.
El secreto mutuo
¿Qué interés puede tener el cine de ficción para los psiquiatras? A juzgar por el número de publicaciones, monografías y conferencias dedicadas debe de ser bastante. Existía ya una tradición de estudio psicoanalítico de la literatura. Baste recordar el libro clásico de Heindrik M. Ruitenbeek, Psicoanálisis y literatura.
Esta tradición ha pasado también al cine en compendios como La noche sin fin, de Janet Bergstrom o Jung&film, de Christopher Hauke, entre otros.
Hay al menos tres aspectos por los que el cine puede resultar interesante para la psiquiatría:
El primero de ellos como ilustrador de enfermedades mentales y descripción de personajes sufrientes. Suele incurrir en tópicos y estereotipos que lo hacen en general poco atractivo, aunque bien puede tener un valor docente. Por ejemplo, el filme de Blake Edwards Días de vino y rosas en el caso del alcoholismo.
Luego, el segundo, como estudio de los personajes no necesariamente enfermos mentales, que si están construidos de forma coherente los vemos crecer a lo largo de la película para acabar convirtiéndose en personas en un estimulante proceso. Es el caso de la cinta Una historia verdadera, del recientemente desaparecido David Lynch.
Y el tercero (y principal) como planteamiento de problemas teóricos y fuente de ideas. La exposición y argumentación en imágenes de un pensamiento por medio de una historia y unos personajes. «Una imagen puede ser una idea», decía Paul Schrader.
Este último aspecto se ejemplifica luminosamente en el clásico Ciudadano Kane, de Orson Welles, que cuenta la investigación conducida por un periodista para descubrir lo más íntimo y profundo de un poderoso magnate fallecido. El resultado de la investigación acaba en fracaso. La película plantea que lo más importante y nuclear de los otros es incognoscible y que, en cierto modo, somos un enigma para los demás.
Conclusión que se halla también en los filósofos Ortega y Gasset, y García Morente, y que coincide con una afirmación de E. M. Forster recogida en su ensayo Aspectos de la novela: «el secreto mutuo es una de las condiciones de la vida en este planeta».
Pera la psiquiatría sugiere los límites de su conocimiento e indica que lo que en realidad podemos diagnosticar y tratar de un paciente sería solo la superficie de un secreto.
Es del mayor interés señalar que toda obra de arte y también el cine de calidad presentan problemas éticos en sus personajes. Etimológicamente «ético» proviene de la voz griega «ethikós», que significa «carácter» lo que apunta que la ética (y por tanto los valores) es una cuestión caracterial.
Debemos tener en cuenta que la visión moral del mundo que tenga cada paciente influirá en su expresión clínica, en la colaboración con el tratamiento y en los resultados de este. Por eso, debería ser explorada y conocida.
Asimismo, la del psiquiatra, no sea que se esté dando como ciencia o medicina lo que no son, en el fondo, sino creencias, prejuicios o ideologías, que seguramente no es lo espera un paciente de la psiquiatría.
En definitiva, el cine de ficción puede tener un valor como fuente de conocimientos tanto para la asistencia a la enfermedad mental como para su prevención.
***
Luis Miguel Iruela es poeta y escritor, doctor en medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en psiquiatría, jefe emérito del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Puerta de Hierro (Madrid), y profesor asociado (jubilado) de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid.
Dentro de sus obras literarias se encuentran: A flor de agua, Tiempo diamante, Disclinaciones, No-verdad y Diccionario poético de psiquiatría.
En la actualidad ejerce como asesor editorial y de contenidos del Diario Cine y Literatura.
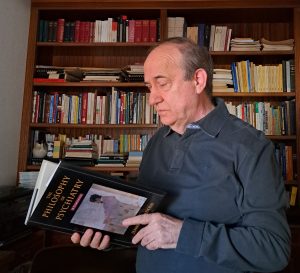
Luis Miguel Iruela
Imagen destacada: Ciudadano Kane (1941).
