La obra cumbre del autor argentino de origen estadounidense, y avecindado en Chile que responde a las señas de Mike Wilson, para nada es una novela de ideas, ni siquiera una ficción (al menos como entendemos esa palabra a veces fantasma, de repente un elefante en medio de la habitación), sino una narración al estilo documental —por ponerle algún mote—, y la cual trata de abandonar la inquietud que generan las preguntas y esas respuestas siempre bajo sospecha.
Por Alfonso Matus Santa Cruz
Publicado el 31.7.2023
Penetrar el umbral de un bosque es entrar en un territorio casi sin tiempo, un organismo vivo que respira apacible, silencioso, colmado de vida que deja rastros y canta para los oídos atentos, para aquel cuya presencia se fusiona al verdor, las sendas de raíces, zorros y pumas, las poblaciones secretas de setas y las copas de árboles madres, la savia que corre al interior de sus troncos centenarios.
Entrar a una novela, a veces, puede parecerse a entrar en un bosque, cuando su hondura, su tempo, invitan a una lectura meditativa, llana y misteriosa a la vez, desprovista de artificios, pero plena de vida.
De esa forma ocurre cuando uno comienza a leer Leñador, la obra más profusa y desafiante de Mike Wilson (1974), narrador chileno (pero también argentino y norteamericano, si es que importan estas coordenadas), que sorprende a propios y extraños por su peculiaridad inclasificable que oscila entre novela y documental, almanaque y prosa depurada con matices filosóficos.
La obra es reeditada en formato conmemorativo, tras una década de su publicación, por la editorial La Pollera, con una bella portada y un formato amenísimo como el texto que resguarda.
No son muchas las novelas que cumplen con tanta eficacia la labor de situarnos en el contexto de la trama con un solo párrafo inicial; menos aún, aquellas que luego ceden el personaje y sus peripecias otorgando centralidad al territorio, a los elementos, para decirlo en una frase, al arte de la descripción desprovista de casi toda traza de parodia o ficción subjetiva.
Es así como Wilson nos presenta a su personaje anónimo, exboxeador y combatiente de una guerra, que estaba perdiéndose en su país y por eso parte a los bosques del Yukón, donde se encuentra en un campamento de leñadores, coge un hacha y comienza a aprender cosas. Los hechos son claros, el aprendizaje cardinal.
Cuando se menciona una novela de aprendizaje la memoria trae a flote el ejemplo de los bildungsroman, esas obras como El joven Werther, de Goethe, que relataban el arco de crecimiento de un protagonista que atraviesa la juventud.
En las antípodas se encuentra Leñador, donde el protagonista parece querer olvidar la mochila de dolores y programaciones que trae consigo, en pos de recobrar una presencia plena y dedicarse no a un aprendizaje sentimental ni moral, sino a una pedagogía de los instrumentos, la flora y fauna, las costumbres de los leñadores y sus medios de sobrevivencia, el bosque y sus habitantes.
¿Qué entendemos del mundo y cómo sabemos que lo comprendemos? ¿Podemos acaso saber algo más que los hechos y el cómo funcionan las cosas? Son interrogantes que ocuparían, de buenas a primeras, un lugar más previsible en un volumen de filosofía, pero que, sin la necesidad de ser nombradas, son aquí una columna vertebral. ¿Qué se necesita para talar un árbol? Un hacha y una técnica, fuerza y algunas previsiones.
El método y el instrumento nos son detallados con una claridad que roza la epifanía, pero no una epifanía grandilocuente, sino una radical, llana a más no poder. Es en la simpleza de un acto realizado a pleno, sin distracción alguna, donde ocurre la revelación de que no necesitamos nada más; el lenguaje se inmola y el pensamiento se desvanece para otorgar prioridad a la presencia:
No me deja de asombrar la coordinación de los leñadores al trabajar con el tronzador, el ritmo de sus movimientos, no necesitan dirigirse la palabra, es como si supieran lo que el otro piensa, como si al empuñar los asideros completaran un circuito que los hace emitir aquel zumbido gutural. Me queda la sensación de que el vaivén del aserrado es un estado de meditación, un ensimismamiento, que salen de la faena iluminados (p. 26).
Observación sin contaminación cruzada ni manipulación ideológica de ningún tipo. El arte de acoger las impresiones y no someterlas al intelecto, sino hospedarlas como al amigo que entra a nuestra casa para contarnos alguna confidencia, una anécdota o simplemente compartir un mate y escuchar el repiqueteo de la lluvia sobre las planchas de zinc.
Hay tanta belleza allí donde no metemos la mano; el secreto, a veces, se esconde mejor a plena vista. Es así como acompañamos al protagonista en su aprendizaje sobre el cuidado de la barba, la dieta de los leñadores, las setas comestibles, las botas, la música que escuchan, la historia de los primeros pueblos que habitaron el territorio, la naturaleza de osos y alces, zorros y pájaros carpinteros, abejas y sus colmenas. La luz límpida del bosque, el brillo de los días que le devuelve esa sensación desterrada de las urbes: la certidumbre.
Una clave aflora con el almanaque agrícola que lee y relee el leñador, una obra que poliniza la estructura de la misma novela en un juego de espejos abierto, que te invita a aprender y dejarte llevar por el gozo lector de las amenísimas descripciones, tan bellas como ilustrativas.
El hombre, parece decirnos el leñador anónimo, acaso solo necesita observar y poner en práctica el aprendizaje de sus observaciones. ¿Y el ser?, preguntará algún sobrinillo de Heidegger mimado por la academia. Para qué, si basta observar y hacer.
Así, esa palabra imposible brotará, o no, si contemplamos y actuamos a conciencia, sin caer en el carrusel de las opiniones ni en la vanidad digital del multitasking. No hay modernidad, no hay conceptos que valgan, adiós a las pretensiones de la parodia, nos susurra la brisa que mece las copas de los árboles en el bosque del Yukón.
Entre Wittgenstein y el peregrinaje a lo profundo del bosque
Después de aprender sobre la cartografía, los eclipses, las ranas, el otoño, las enfermedades y supersticiones de los leñadores, entre muchas otras cosas descritas con una prosa amena, contenida y precisa, siguiendo los principios de la navaja de Ockham y la música del lenguaje que fluye como un arroyo, llegamos a un párrafo clave, una pista que salta del libro y resuena en nuestros tímpanos familiarizados con el juegecillo tan ouróboros de las preguntas y respuestas:
Alguien una vez dijo que nos hacemos preguntas erróneas, preguntas sin respuesta. Que el problema no es la dificultad de la indagación, sino que la pregunta en sí está mal formulada; que si no hay respuesta es porque no existe la pregunta, que forzar una es crear un problema ficticio, un engaño del lenguaje (p. 290).
Esto surge a partir de que el protagonista escribe dígitos en la tierra y no quiso responder a las preguntas de sus colegas sobre el por qué de su acto, ya que: «ellos entienden lo que busco mejor que nadie, lo entienden sin saberlo…».
Sin ir más lejos, el responsable tras ese alguien, no es otro que uno de los pensadores más fascinantes y consecuentes del siglo XX, Ludwig Wittgenstein, el hijo de un industrial millonario que donó su herencia y se fue a la primera línea de la Gran Guerra para enfrentarse al sentido de la vida y de la muerte, con un manuscrito que avanzaba en las trincheras, ese que acabaría siendo prologado por Russell y vendría a remecer los cimientos del quehacer filosófico occidental: el Tractatus Logico-Philosophicus.
La vida y obra del filósofo, que rehuyó el parnaso académico inglés y se retiró a pensar, escribir y carpinterear en pequeños pueblos de Noruega o el norte del Reino Unido, parece ser un calco oblicuo del leñador, un hombre que parte de su país para olvidar y volver a aprender lo justo y necesario para sobrevivir en el bosque del Yukón.
En ese sentido el eco de una de las frases más icónicas del Tractatus, que bien podría haber sido formulada por un maestro zen, adquiere una gran relevancia. Hablo, por supuesto, de aquella afirmación paradójica que nos propone: «arrojar la escalera después de haber subido por ella».
La hermandad entre las obras está en que Leñador no es una novela de ideas, ni siquiera una ficción (al menos como entendemos esa palabra a veces fantasma, a veces elefante en medio de la habitación), sino una novela-documental, por ponerle algún mote, que trata de abandonar la inquietud que generan preguntas y respuestas.
Así, la escalera que se arroja aquí es el lenguaje, ese virus cognitivo, según el planteamiento de ese enrevesado diagnosticador psicoverbal que fue William Burroughs. El lenguaje prolifera y se hace descripción para narrar el mundo, pero no para plegarse sobre sí mismo hasta la octava potencia y recaer en una marea conceptual con sabor a gastronomía molecular de hermenéutica francesa.
La referencia a Wittgenstein toma más cuerpo si tomamos en consideración el ensayo que Wilson le dedicó, Wittgenstein y el sentido tácito de las cosas, publicado poco después de la primera edición de Leñador. La novela, por cabalística que parezca la operación, parece haber sido acometida como una ficción o prosa descriptiva bajo la óptica del pensador austríaco.
Imaginemos, por un momento, a Wittgenstein en botas, con una gruesa camisa de lana, hacha en mano, presto a talar un árbol enorme en los bosques del Yukón. Es un capricho, pero da para reflexionar y jugar un poco.
Claro que a nuestro leñador no le puede interesar menos este devaneo de referencias y argumentos que van y vienen.
No, él solo recuerda la mirada de una mujer inuit que vino a comerciar, toma sus cosas y comienza un peregrinaje solitario por el bosque, narrado en un trance de prosa abundante, recursiva, hija del bosque que es el mismo y nada más, el viento y la lluvia, los rastros de un oso, el magnetismo de un volcán, la vocación de ir hacia un lugar y hacer lo que sea necesario para vivir. Nada más, nada menos.
Una obra reservada, casi secreta, que irá ganando a sus lectores por pulso, por su apuesta peculiar y su transparencia insobornable.
***
Alfonso Matus Santa Cruz (1995) es un poeta y escritor autodidacta, que después de egresar de la Scuola Italiana Vittorio Montiglio de Santiago incursionó en las carreras de sociología y de filosofía en la Universidad de Chile, para luego viajar por el cono sur desempeñando diversos oficios, entre los cuales destacan el de garzón, el de barista y el de brigadista forestal.
Actualmente reside en la ciudad Puerto Varas, y acaba de publicar su primer poemario, titulado Tallar silencios (Notebook Poiesis, 2021). Asimismo, es redactor permanente del Diario Cine y Literatura.
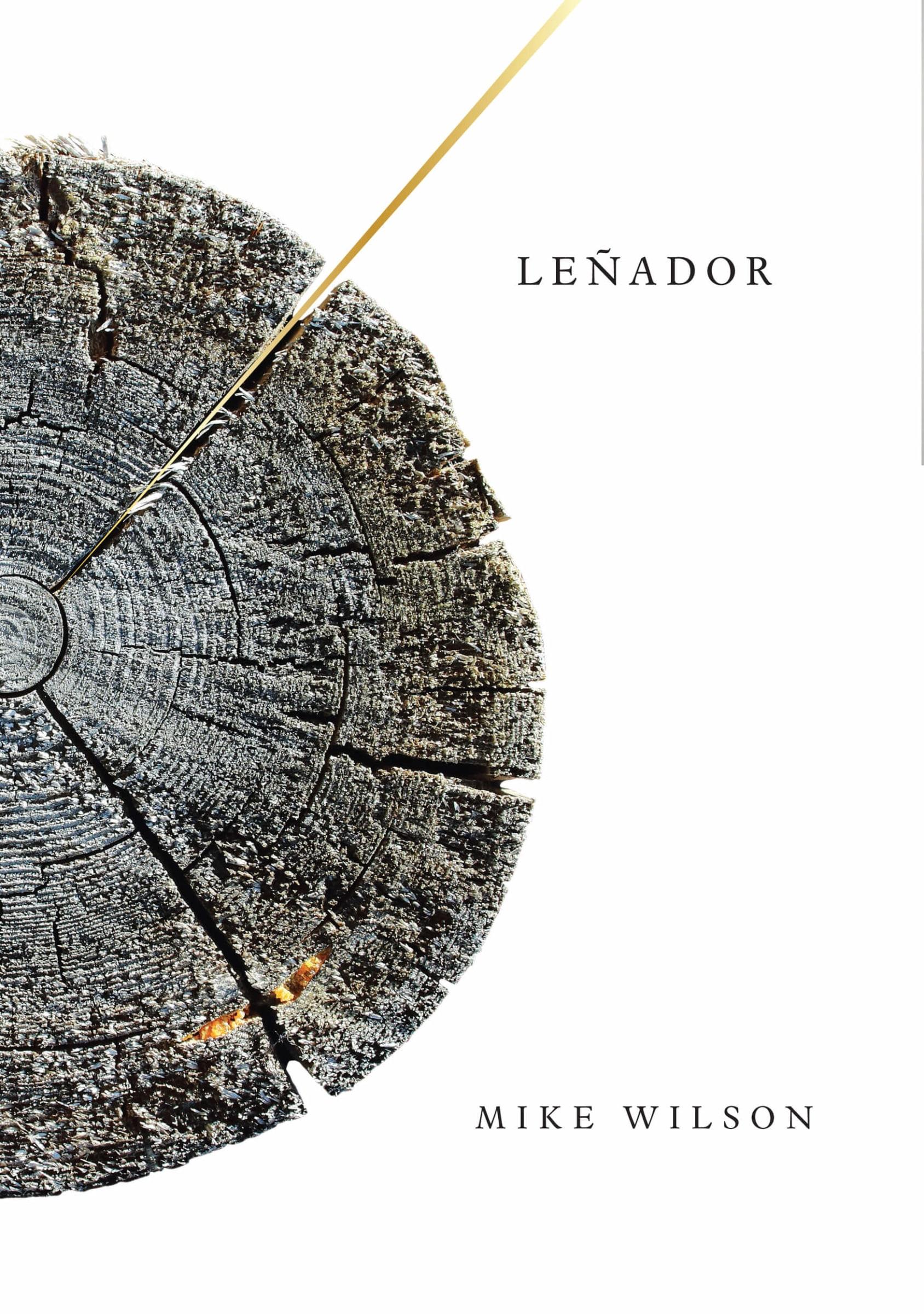
«Leñador», de Mike Wilson (La Pollera Ediciones, 2023)

Alfonso Matus Santa Cruz
Imagen destacada: Mike Wilson.
