Hubo un historiador que afirmó que en Latinoamérica hay una querencia, una predisposición política hacia un sistema conocido como Sucesivismo: una forma de perpetuación de sistemas dictatoriales detrás de los cuales se esconden empresarios, banqueros, especuladores y los dueños de la tierra. Se cambia el nombre del tirano, se mantienen las políticas de rapiña insaciable, de injusticia social, violadoras de los derechos humanos, empobrecedoras del pueblo, depredadoras culturales, esencialmente antidemocráticas. La renovación de gobernante, de un partido o de un ejército que sustentara ese personaje suponía y prometía un cambio, un camino democrático hacia la utopía de una sociedad de bienestar. Esta teoría, acuñada en los tiempos de la sucesión infinita de gobernantes impuestos, de continuidad y despojo a mediados del siglo XIX, respaldada y consolidada por el poder imperial aún impera en nuestro continente. Y esta maldición demagógica es mucho más tangible que una hipótesis historiográfica. Hay diferencias entre uno y otro país, ha habido saltos en el tiempo cuando ha resurgido la ilusión, pero esos períodos y esa esperanza han sido fugaces y casi todos se han desvanecido. De eso trata este libro.
Por Francisco Rivas
Publicado el 13.7.2018
La Viola (Año 2022)
En las afueras de ese teatro construido en la ribera de un rio de corrientes impredecibles, en una plazoleta circular empedrada se presentaba un cuentacuentos. Un oficio que se extendía por el país quizás por qué razón ¿económica? ¿sociológica? ¿epocal? como dirían los gacetilleros de moda, quién sabe. Se suponía que aquel oficio era una intervención y que tenía como objetivo estimular la lectura del libro escrito arrinconado por los que se ofrecían en internet.
Era un hombre joven, flaco, con un moño largo y barba bien cuidada. Sentado en un taburete, a sus pies una pila de libros y un sombrero como el que usaba Heisemberg. Dentro de él ya había algunas monedas. Apoyado en una bicicleta había una hoja de cartulina con un nombre: Vicente.
Repetía con voz agradable, entonada, sugerente: “hoy es día de violas en el teatro, es también es el día de la viola en este adoquinado”.
Una vez que hubo reunido a su alrededor una docena de personas, y después de un silencio inaugural empezó a relatar:
Había una vez un soldado alemán llamado Hans Binder que estaba destinado a la misión en Medio Oriente y África, encomendada por el mando militar alemán al etnólogo Frobenius para levantar un frente opositor a los enemigos de Alemania durante la primera guerra mundial. Frobenius lo eliminó de su lista de elegidos por razones no conocidas y fue, en consecuencia, destinado al frente. Herido en una pierna e invalidado en una trinchera, fue excusado de participar en la ofensiva alemana en el frente occidental en la batalla del Somme, en 1916, la más mortífera de la primera guerra mundial. Ese episodio lo involucró a él, a un viola y a un mirlo.
Quiso, pero no fue capaz a pesar de los esfuerzos, escalar los dos metros de la zanja cuando el oficial ordenó una carga contra los ingleses.
Era mediodía y Binder, sentado en una tabla sobre el barro del piso vio caer la noche sin que hubiese regresado ninguno de sus compañeros con los que compartía ese sitio de resguardo. Oscureció y se encontró solo, completamente solo. Los disparos se fueron apagando paulatinamente, no se escuchaba el explotar de las granadas y los aviones parecían haberse retirado.
Era una pausa o una tregua, pero ya caída la noche aún nadie volvía. Se habrán perdido, pensaba el combatiente. Y sí, quizás habrán muerto todos, se preguntaba, lo que también era posible. Pasó la noche en vela, con bala pasada en su Mauser, esperando o el retorno de sus camaradas o la ocupación de su trinchera por las tropas británicas. Llegó el alba y no ocurrió ni una ni otra de las contingencias imaginadas. Limpió de barro el periscopio que usaba el sargento Mölden y observó, hasta donde el aparato se lo permitía, el entorno de la trinchera. La niebla ocultaba la superficie de la tierra y el olor a fulminante, carne quemada y kerosene le llenaba los pulmones. Pero nada se movía ni a su derecha, ni a su izquierda ni al frente del socavón donde había sido evacuado una vez herido y donde llevaba cuatro meses y medio esperando ser dado de baja. La fractura de su pierna nunca se había abierto y aunque no ignoraba que quedaría baldado para siempre, se había salvado de la gangrena. Por precaución se aseaba continuamente y se baldeaba el culo cada vez que la diarrea lo obligaba a sentarse en el pozo séptico, en un rincón de la trinchera. Un lugar oscuro, maloliente y pringoso por la mierda de los combatientes.
Así pasó la mañana, en la que no vaciló en beber más agua que la que le correspondía y aumentar la ración de papas y chirivías y agregar a su almuerzo dos latas de carne, una de arenques, medio litro de cerveza y café.
En la tarde la guerra parecía haber terminado y la batalla de Somme el preludio de ese final, pues no se escuchaba ningún tipo de enfrentamiento, ni balazos, ni cruce de bayonetas, ni explosiones de minas enterradas, ni el vuelo rasante de los aviones, ni el olor inconfundible del gas mostaza. Antes de caer la noche recorrió el foso exhaustivamente buscando algún sobreviviente que hubiese retornado de improviso, ileso o herido de muerte, pero no encontró a nadie. La trinchera estaba tapiada en el extremo norte y en el sur y tenía unos cincuenta metros de largo y dos o tres de profundidad, según el sector. Revisando las cuevas que hacían las veces de dormitorios, sobre una litera encontró una viola. Como todo joven alemán bien educado, conocía los instrumentos musicales y era capaz de extraer algunas notas de ellas. Piano, fagot, violín, viola e incluso entonar unas breves arias, como partes de la barcarola de Offenbach o del Pagliacci de Leoncavallo. Tomó la viola de un soldado que no creía recordar. Los defensores de esa trinchera habían caído, explicablemente, en cierta melancolía y aislamiento y no recordaba haber oído ese instrumento en todo el tiempo que llevaba olvidado allí.
El agua sucia de las trincheras se escurría incansable y silenciosa por las acequias cavadas bajo los tablones. Binder miraba ese fluir y recordaba la historia que alguna vez le contara su abuelo, cuando el curso del Elba había corrido con violencia en sentido contrario, cuando el mar del Norte invadió su cauce desde su desembocadura con brutalidad, arrasando lo que encontró a su paso y lo hizo retroceder hasta el mismo Hamburgo, vomitando a su paso barcos pesqueros, bosques de abedules y piceas, enormes cardúmenes de atunes de carne roja y calamares de cabezas tan grandes como las torres gemelas de su catedral.
La marea de agua y barro que inundaba las trincheras cuando llovía mojaba y luego pudría todo. Se salvaban las latas de comida, el vino embotellado y el bacalao seco y salado que venía en cajas selladas. Binder salvaba el tabaco envolviéndolo en el papel celofán de los caramelos Whitman´s, que les llegaban de la filial alemana de esa fábrica desde Berlín. Y esas lluvias podían durar días o una semana, se multiplicaban los piojos, el tifus y la disentería. Ni tampoco faltaba n las sanguijuelas que se colaban por las arroyadas.
Una mañana de sol y calor, excepcional pues ya se adivinaba el invierno, Binder localizó un brandal en uno de los almacenes, lo ató a un apoyo para el codo que utilizaban los fusileros bajo el parapeto de sacos de arena de la trinchera y apoyándose en un escalón de tiro empezó a subir por él, decidido a asomarse a la tierra de nadie, como se conocía a aquel espacio entre la trincheras enemigas. Llevaba el casco embutido y el fusil y la viola a la espalda. A medida que subía iba utilizando el periscopio para evitar cualquier sorpresa, pero cuando llegó a la superficie, le pareció que ese nombre no podía ser más apropiado para lo que veía: no había nada, ni nadie. Caminó unos pasos por ese baldío, punteó con la bota restos de metralla y pedruscos de barro que empezaban a secarse y miró y buscó en vano. No vio soldados heridos ni cadáveres y las líneas inglesas a menos de doscientos metros al frente, separadas por ese espacio y cercos de espinos estaban silenciosas. Muertas diría.
Francisco Rivas (Paine, 1943)
Es médico cirujano. Fue profesor de Neurocirugía de la Universidad de Chile y de la Universidad de Santiago; también profesor de Filosofía Antigua y de Literatura Hispanoamericana de la misma Universidad. Fue secretario general y presidente suplente del Colegio Médico de Chile, presidente del departamento de Ética de esa institución y secretario nacional de la Asamblea de la Civilidad en 1986. Embajador en Canadá durante el gobierno de Patricio Aylwin Azócar. Ha sido invitado a las universidades de Córdoba, Argentina y a la de Poitiers, Francia (donde se desarrolló un coloquio sobre su obra, el que fue publicado en la revista Escritural del CRLA-Archivos de esa casa de estudios) y sus creaciones han sido traducidas a varios idiomas. Ha recibido en dos oportunidades el Premio Municipal de Santiago de Literatura (rechazando el primero otorgado durante el régimen militar) y ha sido premiado en Argentina, Colombia, México y Estados Unidos. El año 2014 publica “La conjetura del Quincunx” y en 2016 “El insoportable paso del tiempo. Nunca la muerte siempre», ambos por Ceibo Ediciones.
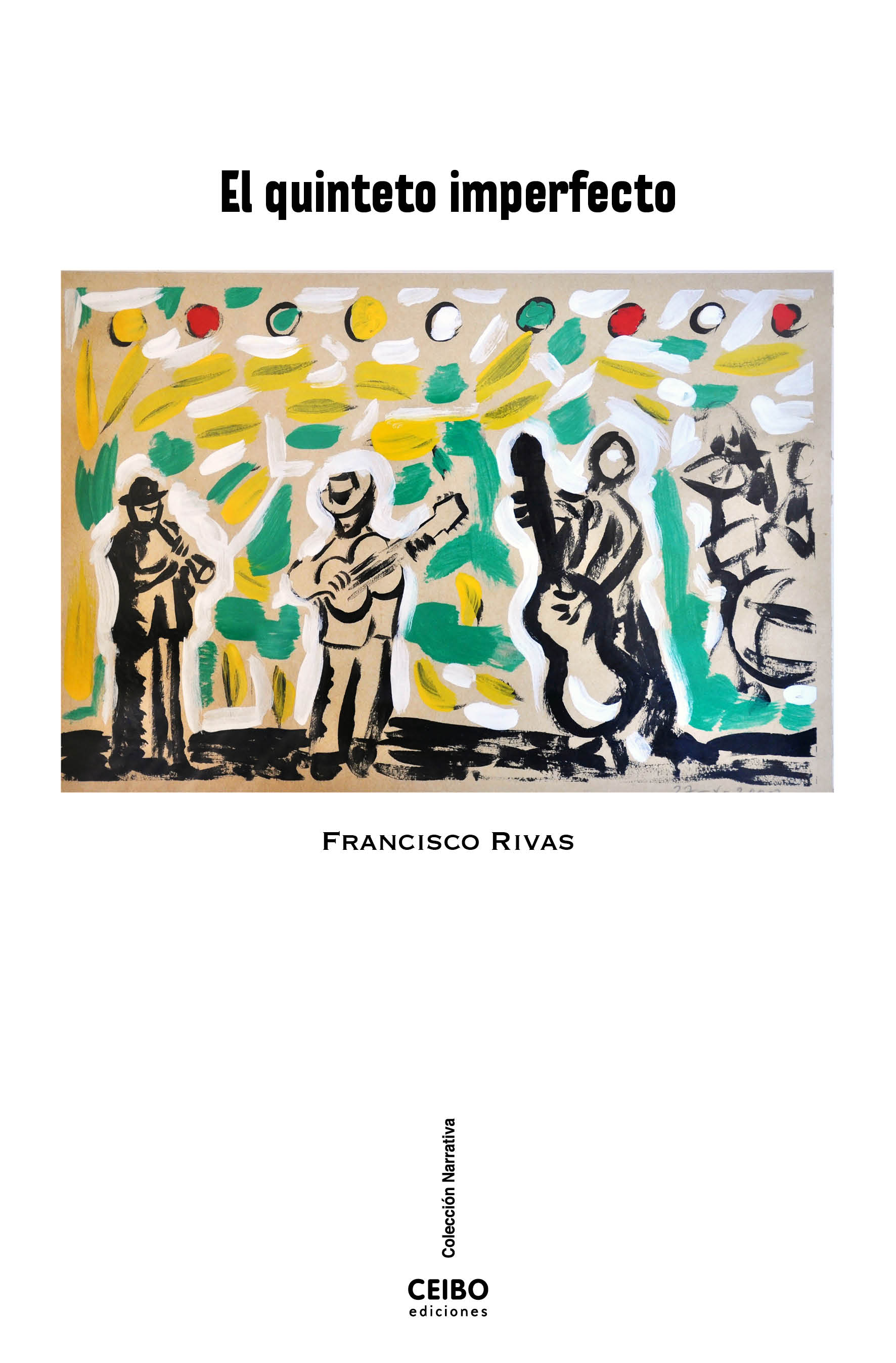
Portada de la novela lanzada por Ceibo Ediciones, en su Colección Narrativa, tan sólo hace unos días
Crédito de la imagen destacada: El actor Gaspard Ulliel en «Un long dimanche de fiançailles» (2004), del realizador galo Jean-Pierre Jeunet.
