La sección de literatura chilena, en el pasillo 74 de la biblioteca de comunicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona era un espacio pequeño pero representativo: una vez me llevé «Cagliostro», que es la novela que Vicente Huidobro escribió para convertir en película, también saqué «En el fondo», de Enrique Lafourcade, y «El obsceno pájaro de la noche», de José Donoso, pero esta la devolví sin terminarla.
Por Guillermo Adrianzen Barbagelata
Publicado el 8.5.2020
El otro día rescaté a Roberto; rescaté a Roberto Bolaño en Barcelona. Se perdió un día de junio cerca de Sagrada Familia. No volvió de un viaje.
Hace más de un mes que pedí 2666 en la biblioteca de la universidad. En ese tiempo fue imposible leer completa la novela. De las más de mil páginas leí casi doscientas. El tiempo ha sido escaso desde que volví de viaje. El tiempo libre…
Comencé a trabajar de lunes a viernes administrando las redes sociales de un portal de noticias. Antes lo hacía los fines de semana. Cuando estaba en Budapest, esperando en el aeropuerto, recibí una llamada de mi supervisora. Te necesito para trabajar en la semana, me dijo. Dame dos días para meditarlo, le respondí. Pensé cómo repartir la vida en Barcelona, la nueva rutina a la que tendría que adaptarme. Pensé lo mucho que necesitaba la plata. Antes de volver a Barcelona estaba ya trabajando, el día anterior. En un café de una galería con una inmensa cúpula de vidrio, la galería Umberto I, en la Vía Toledo. Tomando soda y helado de menta, tuve el primer día de oficina en Nápoles.
Hablemos de la oficina.
Es la mesa del comedor donde vivo, en el departamento con la familia ecuatoriana. Una madre, su hija de treinta años de edad y la acelerada vida de la tercera hija en los veintitantos. Me gusta sentarme en la mesa antes que en el sillón, porque puedo mirar a la avenida. Si me asomo quedo casi al mismo nivel de los buses rojos de transporte público que justo se detienen en el semáforo. Con un buen salto, pienso, podría caer en el techo de uno. La hija de la señora que me alquila, un día cambió el orden de los sillones y la mesa. Me sentí incómodo y nunca volvió a ser igual esa oficina.
Es el Mc Donald de Plaza Cataluña, pero el local de Ronda Universitat. Hay un local frente a El Corte Inglés que es sucio y no tiene ningún enchufe en la zona común de mesas. Me lo dijo el guardia que cuidaba el orden desde la entrada, vigilando los movimientos de jóvenes que llegaban después de unos tragos, o tras consumir quizá alguna de las drogas estimulantes que ofrecen los pakis en la Rambla. Era un tipo delgado y con tez pálida derivando a colorada, con una camisa blanca y pantalones negros. El poco cabello que tenía rodeaba su nuca y era de un blanco intenso. A veces veía que se aburría y limpiaba las mesas del interior del local, acumulando bandejas con envoltorios de hamburguesas, envases de papas fritas a medio terminar y vasos volcados. Lo vi nervioso cuando entró un grupo de hinchas con camisetas del PSV Eindhoven. Temió, quizás, que armaran una pelea, rompieran mesas o empezarán a gritar consignas en un idioma inentendible para los catalanes. Vienen del Camp Nou, le dije, sentado en un mesa cerca de la puerta. El Barcelona goleó 4-0 al PSV. No había ánimos para celebrar nada y, además, no eran hooligans; eran hinchas holandeses. No me quedaba batería. Le pregunté dónde había un enchufe para conectar mi notebook y me dijo que para eso debía ir al McDonald de Ronda Universitat, que era más ordenado, y desde aquella vez nunca a volví al local del Plaza Cataluña. Por las noches, cuando pasaba en autobús o caminando, veía de lejos al guardia parado en la entrada. Y cuando no estaba, imaginaba que estaba limpiando las mesas o cambiando los tambores de gas de la cocina.
Es la biblioteca de la universidad. La biblioteca de Comunicaciones, frente al patio central del campus y detrás de un bosque que en primavera se llena de florecitas amarillas en la superficie. Es también la biblioteca Vapor Vell en la plaza de Sants, que significa «vapor viejo» en catalán. La primera vez que fui estuve perdido por más de una hora y cuando por fin identifiqué el edificio, quedaban solo treinta minutos para el cierre porque era sábado. Nunca más fui los fines de semana. Prefería ir entre semana y siempre me topaba con un viejo gordo que jugaba Playstation en uno de los mesones largos. Tenía un bolso grande, donde llevaba la consola, una pantalla de diez pulgadas y un montón de cables. Nadie quería sentarse cerca de él. Se ponía audífonos y jugaba a la guerra en una de las tantas versiones de Medal Of Honor, lo descubrí un día que fijé la vista en la pequeña pantalla de diez por diez cuando fui al baño. Nadie quería sentarse cerca de él, golpeaba la mesa, insultaba y se agitaba, hasta que venía el guardia y le decía hombre, por favor, guarda silencio, y la gente soplaba shhh fuerte, siempre evitando mirar al tipo que jugaba Playstation en Vapor Vell.
Es una vieja construcción en el centro de la medina más grande de Fes. Mientras cuento los segundos y golpeo los dedos contra la mesa, el dueño de la casona reza arrodillado sobre una manta, supongo, con orientación a La Meca. Si fuera una película muda juraría que le habla a un muro blanco. Termina de rezar y ordena cuidadosamente la manta. La dobla con ambas manos y, buscando la perfección, la estira y la dobla otra vez. Salgo rápido a buscar almuerzo en un horario de té. Es Ramadán y todos los locales de comida están cerrados desde que sale hasta que se pone el sol. Los árabes cumplen sagradamente con la tradición que dicta el Corán. Durante cuarenta días no comen ni beben agua con luz del sol. Hola, soy un maldito turista y tengo hambre. Recorro callejones, pasajes estrechos y despojados de las normas de higiene a las que estoy acostumbrado. Veo gente muy pobre pidiendo limosna, sentada al alero de una colorida fuente de la que cae un fino hilo de agua. Nadie bebe. Es como si no estuviera ahí. Trato de ubicar algún lugar para comer en el mapa del teléfono. Sin internet no vale nada y para peor me pone en una posición vulnerable. Quien me ve con él de inmediato sabe de dónde vengo. No pienso en países o ciudades. Es una gruesa línea económica entre ellos, marroquíes, y yo, occidental. Ese teléfono que me costó un mes de trabajo en Santiago para ellos es una utopía. Esta reflexión me quita el apetito. Cuando estoy cerca del hostal encuentro un café. Un café para turistas. Exclusivo. Aquí no vale el Ramadán y te dicen «hello» cuando cruzas la puerta, porque saben que no eres uno de ellos. Pido un sándwich para cumplir con echar algo al estómago, porque hambre no tengo. Vuelvo por el callejón principal, un camino entre tierra y cemento roto, lleno de comerciantes tratando de encantar turistas. No los quieren estafar ni venderles cosas caras. Solo quieren que la gente compré su arte, los recuerdos para llevar, que la gente pague su trabajo. Que pague lo que realmente vale y se vaya sonriendo. La misma ilusión por todo el mundo; mismos protagonistas siempre cambiándose la ropa.
Es el salón principal de la casa de una viuda en el centro de Chisinau. Los estantes llenos de libros de idiomas y de fotos de quien imagino es su único hijo. Un imponente piano de cola, pero electrónico. Hago pausas en el trabajo y trato de tocar la canción de Twin Peaks. Esa que suena tan tranquila, pero enigmática a la vez. De repente viene Larissa, a quien ella definió como su asistente en el correo electrónico que me envió. Es quien se encarga de mantener limpio y la casa en orden. La dueña del hogar —no recuerdo el nombre— viajó repentinamente a Londres. Es periodista y me hubiese encantado conocerla. Más todavía después de contemplar los rincones de su casa. Los libros de Murakami en rumano. Las hojas de caligrafía con palabras repetidas en idioma turco —o algo por el estilo—. El sillón reclinable masajeador, que al final no me atreví a usar. El juego de tazas de porcelana china que tiene ordenado en la mesa, para que tomar té en la cocina sea una ceremonia elegante. De verdad estaba muy ansioso por conocer a esta mujer. Quería sentarme a escuchar sus historias y conocer más de Moldavia. Que me explicara el porqué de los colores rojo, azul y amarillo de la bandera moldava. Pude averiguarlo rápido por internet, pero esperaba escucharlo de ella. Como no la conocí en persona, es algo que todavía desconozco.
Podría seguir hablando de la oficina. El viernes rescaté a Bolaño. El préstamo de su libro que tenía desde el 10 de septiembre con la universidad venció hace diez días. Debía devolverlo un miércoles, pero lo hice recién el martes siguiente. Nunca me había atrasado en devolver un libro. Me castigaron por cuatro días. Alguien reservó la novela mientras estaba en mi poder, no pude renovar. 2666 era muy cotizada. Nunca estaba disponible en la biblioteca de Comunicaciones, y al final sacaba cualquier otro libro para que el viaje valiera la pena. Una vez me llevé Cagliostro, que es la novela que Vicente Huidobro escribió para convertir en película. También saqué En el fondo, de Enrique Lafourcade, y El obsceno pájaro de la noche, de José Donoso, pero la devolví sin terminarla. La sección de literatura chilena, en el pasillo 74, era un espacio pequeño pero representativo.
Apenas terminó el castigo comprobé, nuevamente, que no estaba más en Comunicaciones. El ímpetu por no interrumpir la lectura me empujó a buscar en otro lado. Al final volví a reservar el libro 2666 en la biblioteca Vapor Vell —que en catalán significa «vapor viejo»—, en la página web aparecía una copia disponible. El viernes pasado fui a la oficina y en el mesón pregunté. Tengo una reserva por 2666, dije, despacito, a la mujer del mostrador. Me pidió mi carnet de biblioteca y tecleó mis datos.
—Esto es muy extraño, 2666 figura “en tránsito”— dijo con una mueca en la boca. No entiendo, respondí, en la página aparece disponible.
—Está en tránsito. Lo que más o menos quiere decir que fue devuelta en alguna biblioteca pública de Cataluña y debe volver aquí, que es a donde pertenece. El problema es que está en tránsito desde julio, y estamos en septiembre.
Elevó la mirada llena de desconcierto hacia mí. Me explicó que se contactaría con la biblioteca que debía enviarla, una biblioteca cerca de Sagrada Familia. Dijo que me llamarían apenas supieran que pasó y dónde está la 2666 de Bolaño. Sugirió, además, varias bibliotecas donde estaba disponible el mismo libro. Gracias, pero prefiero esperar que llegué aquí, le insistí. Al salir del edificio sonó mi celular. Era una mujer de la biblioteca de Sagrada Familia. Hubo un problema logístico y el libro nunca salió en traslado a Vapor Vell, se excusó. Hizo una pausa y me preguntó si todavía me interesaba la reserva, como si quisiera ofrecer una razón para arrepentirme. Por supuesto, respondí, y le pregunté cuándo podría retirarla.
—Lunes por la mañana— se despidió con un escueto adiós catalán. Deu.
Ayer lunes fui a la oficina y pregunté por 2666. La mujer que amablemente me atendió el viernes estaba ocupada, y al parecer hace bastante rato se empeñaba en solucionar el problema de una chica con rastas hasta la cintura. Esperé.
Cuando llegó mi turno le expliqué, con mucho detalle, que venía a buscar un libro. 2666, Bolaño, en tránsito, un viaje largo desde julio, paradero desconocido. Era puro misterio la historia ésta que había armado por un libro.
—Espérame unos minutos, que tengo que ir a consultar con mi supervisora por tu caso—, dijo y se perdió por una puerta tras el mesón.
El caso Bolaño, es ahora mi caso, en palabras de la trabajadora de Vapor Vell. Si no la hubiera pedido, Roberto seguiría en ese tránsito de meses y quizá hasta cuándo. Lo imaginaba saliendo un día de Carrer de Tallers 45 sin avisarle a nadie. A sus amigos, dos días después, preguntando por él en cafés del Gótico, almacenes pequeños y librerías de la Costa Brava. Esperando por una llamada, sin noticias más que la incertidumbre de no haber escuchado nada trágico en la tele. Cuando volvía no había caras tristes ni tiempo de explicar; seguía la vida en Barcelona con su ritmo de locomotora mal aceitada.
La consulta estaba demorando más de lo esperado, lo noté porque llegó una joven y se sentó en el escritorio a seguir atendiendo personas. En su oficina, un sector pequeño de gran escritorio circular, tenía una foto con su hija en un marco celeste y blanco que decía Real Club Deportivo Espanyol. Salí afuera. Llovía. La Plaza de Sants se veía como un velódromo donde la gente se movía rápido esquivando paraguas. Pensé que el otoño se apuró demasiado. Entré de vuelta y la mujer del mostrador me hizo una seña apenas me vio.
—El libro está aquí en Vapor Vell, pero —esperaba que el asunto tuviera al menos uno— por un problema de código no es posible todavía retirar el préstamo.
¿Y puedo leer aquí?, pregunté, como un último recurso igualmente útil, pero inesperado hasta para mí.
—Mmm, a ver, sí… Mira, sube al piso cuatro, pregunta por el libro y dile a la chica que está ahí que te ha enviado Miriam.
Subí por la escalera y llegué al mesón. Ahí estaba Miriam, a quien jamás había visto antes. Con sus pequeñas manos y unas recién pintabas me entregó ese pesado libro de Bolaño. Cuando quise sentarme a leer, noté que la biblioteca estaba llena de estudiantes con sus computadores. Encontré un espacio libro en el sitio que nadie nunca quería ocupar. Abrí el libro en las últimas páginas de La parte de los críticos, que era más o menos donde mi lectura había quedado. «Espinoza salió al patio trasero y vio un libro que colgaba de una cuerda para tender ropa”. Retomé la historia y el tipo jugando playstation golpeó el control contra su muslo, con un grito ahogado de me cagó en la puta. Al menos pude rescatar a Roberto, volvimos a Barcelona y a las calles donde siempre va y viene.
***
Guillermo Adrianzen Barbagelata es periodista, diplomado en Periodismo de Investigación de la Universidad de Chile y máster en periodismo de viajes por la Universidad Autónoma de Barcelona.
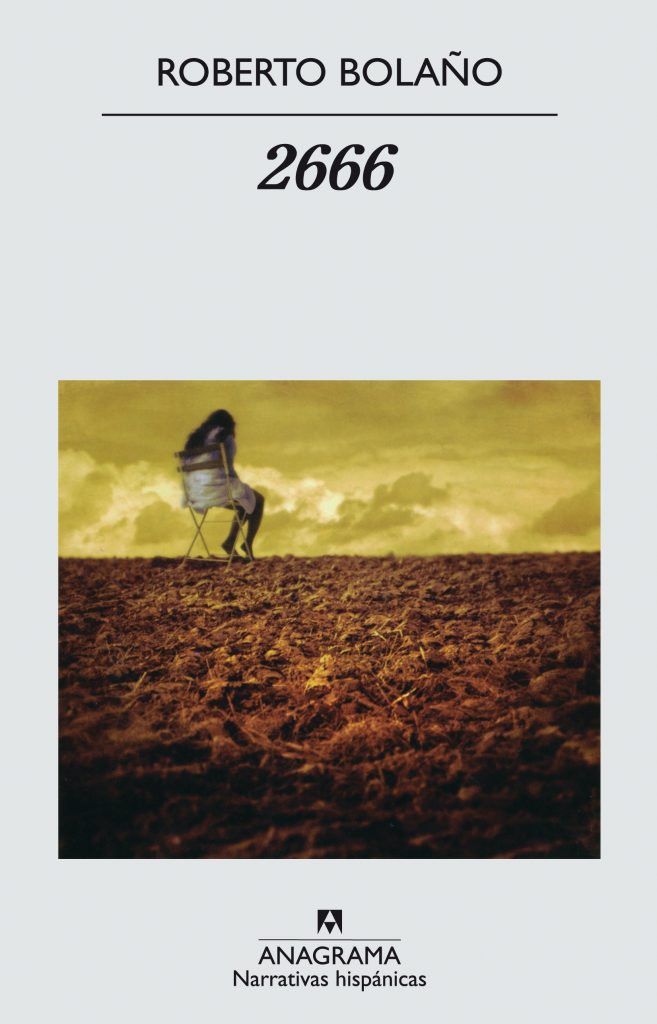
La primera edición de «2666», de Roberto Bolaño (Editorial Anagrama, 2004)

Guillermo Adrianzen Barbagelata
Imagen destacada: El escritor chileno Roberto Bolaño (1953 – 2003).
