La realizadora chilena es una artista con una mirada intensa por el ayer y por el mundo de los niños y de los adolescentes, que no socava por eso el comentario social y político, pues conoce la extensión y la naturaleza del medio cinematográfico. En esta obra lo aplica a la perfección y consigue así dar forma a un filme fresco y honesto, poco dado a la grandilocuencia, y quizá no para todos los gustos, pero sin duda imprescindible.
Por Felipe Stark Bittencourt
Publicado el 2.5.2019
Dominga Sotomayor Castillo (1985) ganó el Leopardo de Oro a la Mejor Dirección en el Festival de Cine de Locarno con esta película. Es un galardón más que merecido, pues Tarde para morir joven (2018) navega entre las aguas de la claustrofobia personal y la liberación política con admirable habilidad; en este retrato de una comunidad ecológica ad portas del año nuevo de 1990, el espacio abierto se vuelve irremediablemente apretado y asfixiante, a la vez que resulta extrañamente amable y encantador.
Tarde para morir joven sigue la historia de tres jóvenes que viven sus infiernos personales en medio de los preparativos del año nuevo de 1990 en Santiago de Chile. Seguimos así a Sofía (Demian Hernández), a Lucas (Antar Machado) y a Clara (Magdalena Tótoro).
La primera quiere marcharse de la comunidad, vivir con su madre y alejarse lo que más pueda de su padre y de la estrechez que ahora le supone el mundo infantil. Lucas se encuentra en ese espacio de tránsito; ya no es un niño, pero no parece haberse dado cuenta. Se preocupa más por tocar la guitarra y también por Sofía, sufriendo silenciosamente la llegada de un nuevo miembro que parece interesarse por la joven. Clara, las más pequeña de los tres, tiene por fin recuperar a su perrita Frida, animal indomable y que parece confundirse con ese paisaje agreste de la comunidad y que rodea a la ciudad, reducida a fondo del plano o a un caleidoscopio de luces por la noche.
Dominga Sotomayor se muestra como una directora experta que teje las tres historias con gran armonía en medio de la alegría adulta por el año nuevo y por esa promesa silenciosa de democracia. Su ojo lúcido captura con ternura y delicadeza los problemas de la juventud sin menospreciarlos o burlarse de ellos. Los sigue atentamente y a esos devaneos, que tienen la inminente llegada de la adultez.
El plano fijo se vuelve así en una herramienta imprescindible que le sirve de ventana al pasado para examinar con calma cada acción infantil que tiene algo de adulta. Son los colores que pinta la madurez en medio de la incertidumbre de la adolescencia, en medio de esa claustrofobia y de la amargura.
La atención al detalle de Sotomayor también se materializa en esa utilización casi perfecta de los recursos cinematográficos que tiene a disposición y que pone al servicio de la perspectiva juvenil como si fueran fotos de un álbum familiar. Esto se ve desde la elección de un aspecto de la pantalla que intensifica la claustrofobia de la imagen y de los personajes principales, hasta la intensidad de la luz natural que embellece todo como si fuera un recuerdo, lo cual atañe a ese encuentro con el mundo adulto con sus códigos personales, promesas y mentiras e, incluso, a la naturaleza.
Esta última es un espacio que la cámara bien podría haber registrado siguiendo los parámetros casi sociológicos que Peter Weir usara en La costa de los mosquitos (1986) con sus sueños utópicos y su contraste de pesadilla con la realidad, atendiendo únicamente a los problemas adultos en la mantención de la comunidad y en la preparación del año nuevo.
La naturaleza, en cambio, aquí está teñida y contada desde la juventud y concentrada en la búsqueda de Clara por Frida, en el seguimiento angustioso de Lucas por Sofía o en los paseos a ninguna parte de esta última. El espacio natural se encuentra iluminado con sus colores propios y encuadrado en el territorio del recuerdo.
Sotomayor, sin embargo, también parece aprovecharla como reflejo político de los años 90 y permite que el espectador otee un poco en esa complicada y aterida mirada adulta de los problemas. Pero al fondo siempre estarán los niños jugando y los adolescentes descubriendo el amor, emborrachándose o fumando. La comunidad es, en ese sentido, espacio de encuentro, pero también de peligro y de miseria; puede servir para montar una fiesta y celebrar la renovación de la vida, pero también para sepultar cualquier proyecto que se quiera emprender.
Dominga Sotomayor es una directora talentosa y lúcida, con una mirada intensa por el pasado y el mundo de los niños y adolescentes, que no socava por eso el comentario social y político, pues conoce la extensión y la naturaleza del medio cinematográfico. En Tarde para morir joven lo aplica a la perfección y consigue así dar forma a un filme fresco y honesto, poco dado a la grandilocuencia, y quizá no para todos los gustos, pero, sin duda, imprescindible.
También puedes leer:
–Tarde para morir joven, de Dominga Sotomayor: La ilusión de ser adulto.
Felipe Stark Bittencourt (1993) es licenciado en literatura por la Universidad de los Andes (Chile) y magíster en estudios de cine por el Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Actualmente se dedica al fomento de la lectura en escolares y a la adaptación de guiones para teatro juvenil. Es, además, editor freelance. Sus áreas de interés son las aproximaciones interdisciplinarias entre la literatura y el cine, el guionismo y la ciencia ficción.

El actor Demian Hernández en un fotograma del filme «Tarde para morir joven»


Dominga Sotomayor Castillo
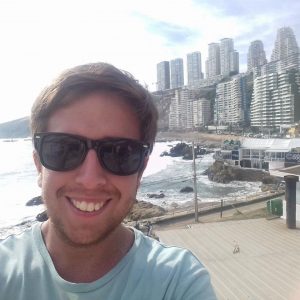
Felipe Stark Bittencourt
Tráiler:
Imagen destacada: Los actores Demian Hernández y Matías Oviedo en un fotograma del filme Tarde para morir joven (2018), de la realizadora nacional Dominga Sotomayor Castillo.
