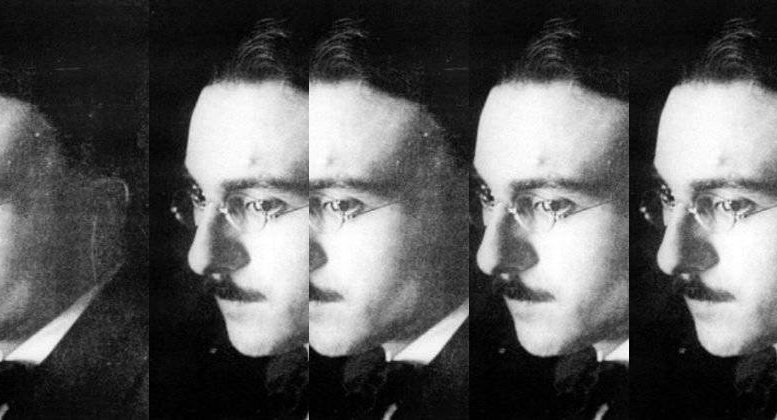Desde los textos de Homero y pasando por las páginas de don Miguel de Unamuno y de Fernando Pessoa, han sido varios los hombres geniales y de letras que se han detenido en reflexionar acerca del inefable acto de respirar y dejar de exhalar, y el cual resurge con prontitud y una fuerza inusitadas ante la amenaza mortal que plantea el Covid–19 a la civilización humana.
Por Edmundo Moure Rojas
Publicado el 18.5.2020
«El misterio de la vida nos duele y nos aterroriza de muy diversos modos. Unas veces viene sobre nosotros como un fantasma sin forma y el alma tiembla con el peor de los miedos —el de la encarnación disforme del no–ser— y es la verdad absoluta en su horror profundísimo de desconocerla».
Fernando Pessoa
Múltiples son las causas de muerte, comenzando por la más segura e ineluctable de ellas: la decrepitud. Será por eso que mi primer maestro intelectual, don Alfredo Piola, afirmaba que su raíz estaba en el origen mismo de la vida, adhiriéndose así a la opinión unamuniana de que nacemos para morir. Según el ilustre rector de Salamanca, la cuestión fundamental que enfrenta el ser humano es la muerte y la quimérica resolución de su enigma, morigerada por la fe religiosa y la promesa de una existencia más allá de la finitud corporal, panacea articulada y erigida por el desasosiego humano frente al pavoroso misterio del no ser.
Vivimos en una sociedad que procura ocultar la muerte, eludirla a todo trance, maquillarla bajo distintos subterfugios, desde los “parques del recuerdo” hasta las pócimas y emulsiones para detener el natural deterioro del tiempo, pasando por las reparaciones quirúrgicas de la cáscara exterior. Y aunque sesudos físicos, y aun metafísicos de vario jaez, afirmen que el tiempo no existe, que es pura ilusión acotada en los márgenes de este micro espacio universal en que nos ha tocado la suerte —o la providencia— de existir, el espejo y el propio cuerpo desmienten aquellas teorías, al menos para esta forma de existencia, la única que hasta ahora conocemos.
A tales aberraciones de la cultura que nos rige, contribuye el constante paliativo de la estadística, herramienta aritmética que sirve para convencernos de que las cosas no son tan malas como parecen, que ahora hay menos de esto y de lo otro, pero mucho más de aquello… La reflexión filosófica sobre las cuestiones esenciales de la condición humana ha sido sustituida por el recurso acomodaticio de las líneas esquemáticas, correspondan éstas a vaivenes de la bolsa de valores o a fluctuaciones de los índices de mortalidad, envejecimiento y supervivencia.
La última de las encuestas en boga buscaba determinar cuáles son los ciudadanos más felices del planeta, si es que los hay en grupo o bloque, como si fuesen miembros de un idílico club de la alegría. En esa estábamos, cuando en un remoto lugar, desconocido por completo, surgió una amenaza terrible, la pandemia del “coronavirus” o Covid–19, que después de seis meses tiene al planeta bajo la niebla transversal del miedo, democratizando por completo a la Parca de las estampas medievales. Hasta hace poco menos de un año, el plutócrata que rige los destinos de Chile se veía ufano ante los guarismos estadísticos que señalaban a nuestro largo pétalo como uno de los más apetecidos lugares para vivir; una suerte de paraíso con vista al mar.
En 1930, ya se sabe, Iósif Stalin afirmó, con la convicción irrebatible de su verbo omnipotente, que nunca los rusos habían sido tan dichosos como entonces… Bueno, puede que el oso georgiano se haya referido a los que sobrevivieron a las purgas, al genocidio y al desarraigo masivo de etnias. (Los ucranianos experimentan hoy la tortura viva de aquellos recuerdos históricos, ante los asedios imperiales de la Rusia post moderna y seudo democrática que gobierna el zar Putin). Hitler quiso hacer felices, a lo menos, a un millón de germanos, suministrándoles igual número de escarabajos Volkswagen, pero la urgente producción de tanques y aviones le impidió cumplir la promesa.
Y claro, no es lo mismo morir de diabetes, por exceso de comida, en las urbes del primer mundo, y aun en ciudades del segundo o tercero, como pudieran ser algunas de Latinoamérica, que fallecer de sed e inanición, o de enfermedades infecciosas —incluyendo el Sida de transmisión sexual— en las exhaustas praderas de África o en las hacinadas ciudades asiáticas. Otra variante posible es la de ser acribillado por narcotraficantes en una urbe mexicana.
Entre la virtual maraña de cifras, especulaciones y asertos contradictorios con que se nos bombardea en esta “sociedad de la comunicación”, destacan datos irrefutables, como las principales causas de deceso, atribuidas, en orden de importancia, al tabaquismo, al alcoholismo y al consumo de alimentos de alto contenido graso, y a los diversos tipos de cáncer terminal.
No obstante, la producción de tabaco y la venta de cigarrillos ha seguido siendo excelente negocio, pese a que en las cajetillas se explicite imágenes de atroz realismo, como las encías tumefactas o los alvéolos pulmonares corroídos por la mezcla letal de alquitrán y nicotina, o el patético rostro, semicubierto con una mascarilla de oxígeno, del enfermo que pugna por rescatar el último hálito, arrepintiéndose a destiempo de aquellos instantes de fruición en que dibujaba azules volutas de humo, como si repitiera los bobalicones versos del tango “Fumando espero”.
Al parecer no existen cifras relacionadas con mortalidad por consumo de marihuana, más allá de estimarla como “antesala de peores degradaciones”, pero se sataniza esta hierba, tan grata y relajante como hembra hospitalaria que no recrimina, a la par de permitir el consumo alcohólico en innumerables variantes, mientras se despliega un doble discurso respecto al uso del tabaco y a la ingesta de licores. Es pernicioso, dañino y mortal, pero tienes libertad absoluta para adquirirlo y gozarlo.
Se trata de hábitos consagrados por la cultura y aun por la fe; en el caso del vino, bendecido tanto por su vieja exhortación dionisíaca de La Odisea, como por su transformación evangélica en la sangre de Cristo, mediante el sacrificio de la Misa; respecto al tabaco, afinidad difundida a partir del descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa, el primer fumador en la humosa tradición de occidente, comercializada con eficacia por el emprendedor inglés Walter Raleigh.
Y no nos habíamos referido al opio, estupefaciente servido en fumaderos públicos que contribuyera al enriquecimiento del imperio británico en el siglo XIX y al apogeo victoriano en todos los ámbitos del quehacer humano, incluidos los del arte, sin parar mientes en el irreparable deterioro físico y moral de su abigarrada clientela asiática, y de millares de adictos europeos y aun americanos, algunos de renombre artístico y literario, como Thomas de Quincey, quien escribe, en su breve libro Diario de un inglés consumidor de opio:
—Allí me persiguieron durante años fantasmas tan atroces, como los que rodeaban el lecho de Orestes y en algo fui más desgraciado que él, pues el sueño que a todos trae descanso y refrigerio derramó un bálsamo bendito sobre su corazón herido y su cerebro alucinado, y para mí, fue el más amargo de los flagelos…
Por una parte, las fuerzas productivas se coluden, para aniquilar toda existencia en el planeta, en aras de un supuesto progreso, desenfrenado y suicida, porque carece de fines valederos; por otra, los avances de la ciencia, en el ámbito de la salud, y las numerosas instancias ecológicas, pugnan por la preservación de la vida, enfrentándose a corifeos y guardianes del capitalismo salvaje.
Pero el nuevo virus nos ha hecho olvidar, momentáneamente, las causas de muerte que se iban haciendo habituales y, por lo tanto, menos temibles. Ahora el miedo se ha vuelto corrosivo y feroz, porque es invisible y todas las armas conocidas se vuelven inocuas frente a sus silenciosos ejércitos que penetran en el organismo humano y van derribando, una a una, sus defensas.
Otro factor a considerar como causa de muerte efectiva es el odio, que mora en el corazón de los hombres, pudiendo devenir cancerígeno, ulceroso y metastásico. Es cosa de dar vida a su pólvora, con un simple chispazo de muerte, a veces con una mirada de torva inquina, o con el filo de un puñal que se guarda bajo el poncho. (Alguien me susurra en el oído que también hay amores que matan).
Y si nos servimos de la paradoja hasta las últimas consecuencias, diremos que la principal causa de muerte sería la vida misma… Por eso, el poeta Álvaro Cunqueiro escribe su conjuro en un verso elusivo, pero esperanzador: «Procuren un lonxe ou un ningures os camiños onde morrer» (Procuren una lejanía o un lugar inexistente los caminos donde morir). Y el vate así lo escribe, desde la primavera, donde se renace de la consunción invernal, recogiendo el eterno mito de Ofelia:
De quen fuximos? Quizaves, dime, a cinza
non rexeita a garrida mocedade e o sangue?
En abril e maio non hai cinza, dicen.
Fiquemos, amigo, sob das azas de abril.
(¿De quién huimos? Quizá, dime, ¿la ceniza
no rechaza la garrida mocedad y la sangre?
En abril y mayo no hay ceniza, dicen.
Permanezcamos, amigo, bajo las alas de abril.)
De la muerte no cabe huir, porque desconocemos la fecha y hora de su cita inevitable, sino dejarla pasar en silencio, o verla venir esbozando una sonrisa, como barca y pasaje al puerto que a todos nos aguarda.
***
Edmundo Rafael Moure Rojas nació en Santiago de Chile, en febrero de 1941. Hijo de padre gallego y de madre chilena, conoció a temprana edad el sabor de los libros, y se familiarizó con la poesía española y la literatura celta en la lengua campesina y marinera de Galicia, en la cual su abuela Elena le narraba viejas historias de la aldea remota. Fue presidente de la Sociedad de Escritores de Chile (Sech) en 1989, y director cultural de Lar Gallego en 1994.
Contador de profesión y escritor de oficio y de vida fue también el gestor y fundador del Centro de Estudios Gallegos en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), Casa de Estudios superiores donde ejerció durante once años la cátedra de «Lingua e Cultura Galegas».
Ha publicado veinticuatro libros, dieciocho en Chile y seis en Europa. En 1997 obtuvo en España un primer premio por su ensayo Chiloé y Galicia, confines mágicos. Su último título puesto en circulación es el volumen de crónicas Memorias transeúntes (Editorial Etnika, 2017).
Asimismo, es el director titular del Diario Cine y Literatura.

Edmundo Moure
Crédito de la imagen destacada: Revistaarcadia.com