El principal cauce capitalino y el barrio de La Chimba representan en la ficción de la narradora chilena una especie de vertederos del poder, lugares donde botar los cadáveres despreciados y disidentes, zonas donde quemar a seres humanos vivos, un par de sectores urbanos que simplemente no entran en la oficialidad más que para intentar ser controlados, normalizados, blanqueados, europeizados. Los descartados de Chile, los anormales de Santiago son incómodos para lo establecido y deben ser llevados lejos de la ciudad ritual. Los asesinados en impunidad (tan sólo horas luego del Golpe de Estado de 1973) necesariamente tienen que desaparecer, sin dejar rastro: se deben olvidar. Así, la Historia (en esta novela enunciada como un discurso propio de la voluntad) intenta, de esa forma, manipular la memoria, suprimir lo que no es canónico, para después arrojarlo y sepultarlo en las cloacas del furioso torrente andino.
Por Emilio Vilches Pino
Publicado el 18.4.2018
Mapocho (Planeta, 2002) es una novela de Nona Fernández Silanes (1971) que representa, a través de distintos símbolos y metáforas, la biografía de Chile y el rol de la Historia oficial como discurso del poder en la conformación de una identidad a lo menos cuestionable.
El río Mapocho en la novela de Fernández es sin duda la figura simbólica más importante. Representa un sitio de memoria no reconocido por la oficialidad y desde allí incomoda al poder, su existencia misma es un ayuda memoria que la ciudad preferiría ocultar. Siguiendo la línea de Benjamín Vicuña Mackenna, la ciudad intenta ocultar sus características, prefiere “blanquearlo”, incorporarlo a la ciudad, pero desde lo ilusorio; la ciudad lo excluye al incorporarlo, según el modelo de la peste de Foucault. Esto podemos verlo en el siguiente fragmento:
«Se saca don Pedro su yelmo, sus botas y su armadura de lata, y mete los pies a la orilla del Mapocho, que en ese entonces no era el conjunto de mojones y basura que es ahora, sino más bien un torrente de agua pura, que hasta tomar se podía si es que uno se le antojaba. Esta última frase alusiva a las cualidades del río desapareció en la versión definitiva. Hablar de mojones y basura no parecía digno de un texto de estudio, y mucho menos para una Historia oficial. ¿Para qué hablar cochinadas, Fausto? Dejémoslo así no más, con las patas de Valdivia metidas en las aguas limpias del río». (40)
La voz de la otra historia es acallada por lo que al poder le conviene mostrar. El río Mapocho no debe aparecer como un río de caca, no debe aparecer como un basural, sino como un río que no moleste, que no incomode a la ciudad. Sin embargo, la caca y la basura siguen allí, colándose entre las páginas de la Historia. Por mucho que la ciudad intente esconderlas, la novela las nombra y por ende desafía al poder.
Los hitos sangrientos de nuestra historia representados en la novela siempre tienen relación con el río Mapocho. Como primer caso tomaremos la muerte del Toqui Lautaro. Él, a quien los españoles llamaban “el jinete del Diablo” porque vestía de rojo, es asesinado por los españoles en venganza por la muerte de Pedro de Valdivia. Su cabeza entra a la ciudad y es exhibida en la Plaza de Armas (centro de la ciudad oficial).
«Luego de una semana a un soldado le ordenaron deshacerse de la cabeza del indio porque ya estaba podrida y olía a la distancia. El soldado se la llevó con lanza y todo a la ribera del Mapocho, y allí la tiró para que la corriente se la llevara (…) Dicen que desde entonces Lautaro se pasea por las calles de Santiago. Corre como loco, de un lugar a otro, de la Plaza al Mapocho, del Mapocho al cerro, del cerro a la Plaza otra vez. Espolea su caballo, cabalga y cabalga sin detenerse jamás. Dicen que no tiene descanso. Dicen que mientras no encuentre su cabeza, nunca lo tendrá. Dicen. Eso dicen». (50-1)
Una vez más, a través de la oralidad y la memoria (dicen…) aparece la otra versión de la historia. Esta vez relacionando a Lautaro con el río Mapocho. El muerto que busca su cabeza perdida en el río. El Mapocho que actúa como la tumba de un cuerpo insepulto víctima de un crimen cobarde, pero el muerto no desaparece, sigue vagando como alma en pena. Esta será la constante de la novela: la muerte es mentira. Lo mismo ocurre con los travestis que expulsa (y asesina) Carlos Ibáñez del Campo. El tren que las lleva rumbo a la muerte parte desde la Estación Mapocho, con el río como testigo:
«De los maracos nunca más se supo. El tema se olvidó, se borró de las memorias y de los archivos a punta de escoba, y la vida en la casa siguió su curso. La pieza rosa fue pintada rápidamente de blanco y allí se instaló una tienda comercial que hizo desaparecer todo olor a pasado (…) Pero dicen [las cursivas son nuestras] que las locas parten a diario desde la Estación Mapocho. Su coro de voces se escucha claro junto al tañir de las campanas. Dicen que el tren de las locas nunca dejará de partir hasta que les den un hueco en la casa donde nacieron, hasta que dejen de vagar por la orilla del río como perras huachas». (144)
La ciudad intenta tapar el hecho, olvidarlo, construirle encima una tienda comercial que borre cualquier recuerdo, pero en la novela esto es imposible: el objetivo del poder fracasa, pues la voz de los muertos escapa y ronda por el río, por ese cementerio informal que le recuerda al poder una y otra vez sus episodios más oscuros. Los homosexuales asesinados quedarán para siempre por las orillas del río, que se transforma así en un sitio de memoria espontáneo e informal.
El río Mapocho también actúa como sitio de memoria en el caso del puente Cal y Canto y los innumerables cadáveres de trabajadores forzados que perecieron en sus aguas o en sus bordes. En el episodio en que Fausto va a uno de los puentes del Mapocho pensando en suicidarse es la voz del Cal y Canto, ese puente majestuoso que alguna vez fue derribado y arrastrado por el río, la que se dirige a Fausto –representante simbólico del discurso del poder— para confirmarle que “la muerte es mentira”, lo que quiere decir que siempre estará presente en la memoria, que el discurso oficial no es más que una invención del poder que ha tratado de esconder y vaciar sus culpas en el río, pero las voces de esos muertos insepultos arrojados al río nunca dejarán de estar allí, en esa herida abierta llena de voces excluidas y acalladas en vida.
«Estoy aquí, puedes verme, soy de cal y ladrillo, llevo clara de huevo en las venas, existo (…) Te lo digo, Fausto. No hay final posible. Yo también quise entregarme al Mapocho. Yo también quise descansar en su corriente e irme plácido por sus aguas. Pero mírame. Aquí me tienes. De pie, sin posibilidad de descanso, con los ojos tan abiertos como antes, viendo pasar a diario los mismos cuerpos, escuchando los mismos quejidos. No hay salida». (104-5)
Cuando en la novela se habla de los muertos de la dictadura de Pinochet se repite la historia. Muertos insepultos, el Mapocho como cementerio, la memoria que habla desde el río con las voces de los silenciados. Y el poder siempre trata de ocultar esos crímenes bajo la apariencia de una ciudad moderna y limpia. Como cuando los militares de Pinochet encierran a un numeroso grupo de detenidos en una cancha del barrio de La Chimba, muy cercana al río, y la incendian con todo ellos adentro:
«Una llama de fuego inmensa emergía desde la cancha de fútbol. Era una lengua roja que se elevaba por entre los techos iluminando el Barrio entero (…) Desde el interior de la cancha se escuchaban gritos, desde afuera los llantos y rezos de todos los curiosos que se asomaron a mirar (…) Sobre el fantasma chamuscado de la cancha, rápidamente construyeron una torre alta y moderna, hecha de vidrios oscuros. Al padre le ofrecieron un departamento en el último piso y él lo aceptó». (151)
Los fantasmas de los quemados en la cancha rondarán por el río y por el barrio de La Chimba para siempre. Y Fausto, desde ahora empleado de la dictadura de Pinochet, aceptará vivir en la torre que construyen sobre esos restos, sobre los fantasmas que nunca dejarán de hablarle, colando sus voces entre las líneas de la Historia. Este edificio también asumirá en la novela el carácter de lugar de memoria, una especie de monolito que recordará en el corazón del barrio de La Chimba la matanza que esconde bajo sus cimientos:
«La torre de vidrio emerge en el centro del Barrio como un monolito enorme de esos que marcan los lugares en los que han ocurrido accidentes carreteros. Esos que dicen a la memoria de, los que tienen fecha y nombre, pero que no alcanzan a ser animitas por lo feo y desaliñado de su construcción. Nadie les enciende velas, nadie les pone una flor, sólo son mirados al pasar en el auto por algún conductor sensible que comenta: ojo, aquí murió alguien». (85)
El río Mapocho y la torre de vidrio comparten el rol simbólico en la novela: lugares de memoria no oficiales. Nadie los construyó para recordar tal o cual acontecimiento, sino que de manera circunstancial encierran en sus aguas o bajo su estructura una historia brutal que el poder se empeña en ocultar. Pero estos lugares siguen allí, abiertos a quien quiera verlos, como testigos que hablan a través de sus muertos. Mirándolo de otro punto de vista, la torre de vidrio también puede ser interpretada como una alegoría de la democracia que llegó con pompa y promesas de alegría, pero que básicamente por sus políticas de consenso no ha logrado cerrar el pasado, que sigue presente como un fantasma sobre nuestro país.
El equipo de fútbol de La Chimba será el último ejemplo que mencionaremos. La misma noche del incendio en la cancha de fútbol, los jugadores son tomados detenidos y subidos a una camioneta. Los pasean por calles desconocidas, sin saber dónde los llevan, hasta que llegan a las orillas del río Mapocho, donde son acribillados por los militares. Pero sus fantasmas seguirán rondando, molestando al poder:
«Al salir reconocimos las aguas del Mapocho frente a nosotros. No estábamos tan lejos. ¿Hace cuánto que no veíamos el río? Nos ubicaron en la ribera y nos hicieron correr derecho, siguiendo la dirección de la corriente. Nosotros obedecimos. No tuvimos tiempo ni de pensar para qué nos soltaban a correr sin rumbo. Apenas alcanzamos a dar unos pasos. Dicen que de una ráfaga nos botaron a todos. Nuestros cuerpos quedaron tirados en el Mapocho. Cada miembro del equipo con unas cuantas balas metidas dentro (…) Pero ahora seguimos jugando. Seguimos chuteando nuestra pelota escondida, porque no nos queda otra». (199)
Cerca del final de la novela hay una reflexión que, mirada desde cierto punto de vista, bien podría resumir el significado simbólico que nuestra lectura le ha otorgado al contenido de la novela. Al leerla, entendamos a “la basura” representando tanto a los crímenes del poder que se quieren ocultar, como a todos los excluidos de la ciudad oficial, los indígenas, los homosexuales, los delincuentes, los de pensamiento político incómodo para el poder, la memoria, etcétera:
«A un vertedero irán a dar sus apuntes arrugados. Es ahí a donde llegan todos los despojos de la ciudad. Lo que no sirve, lo que ya no se usa. Latas, cenizas, papeles cagados. Pedazos de cosas que ocurrieron. Restos de comida, colillas apagadas durante una conversación, escritos de una historia que no se publicará. Huellas de sucesos pasados (…) La basura y toda su historia es trasladada tan lejos como es posible. El vertedero la acoge dándole un espacio y allí se queda, abandonada y triste, lejos del hogar que la generó. Sola. Guacha. Pero la historia no se acaba así de fácil. La basura se regenera rápido (…) los basurales colapsan y ya no dan abasto para tanta suciedad. Los vecinos reclaman, el olor se hace insoportable (…) los basurales acaban por desaparecer. se les entierra bajo capas gruesas de relleno como se hace con los muertos. Se les inmoviliza y se les controla porque la basura es rebelde y se cuela hacia afuera en forma de gas tóxico. Los vestigios de la mugre son tan peligrosos como ella. Pueden aparecer en cualquier momento, irrumpir cuando ya se les creía olvidados. Por eso se les reduce y cuando ya están bien controlados, se diseña un buen paisaje para instalar encima. Algo que ayude a borrar su imagen cochina. Un centro comercial, una torre de espejos, un parque, una plaza de juegos para los niños del sector». (187-8)
El río Mapocho y La Chimba representan en la novela de Nona Fernández una especie de vertederos del poder, lugares donde botar los cadáveres indeseables, lugares donde quemar humanos vivos, lugares que no entran en la oficialidad más que para intentar ser controlados, normalizados, blanqueados, europeizados. Los indeseables, los anormales son incómodos al poder y deben ser llevados lejos de la ciudad oficial. Los asesinados en impunidad deben desaparecer, no dejar rastro: se deben olvidar. La Historia (como discurso del poder) intenta manipular la memoria, hacer desparecer lo que no es oficial, tirarlo a los vertederos. Pero la memoria es rebelde e intenta fugarse, aparecer entre los pliegues ocultos de la Historia, pero allí no tiene cabida. Fausto lo sabe, el poder lo sabe. ¿Por dónde puede aparecer esta memoria, esta basura? En este caso aparece a través de la literatura, que se erige como mecanismo de resistencia al poder, de desafío. Lo que el poder intenta ocultar y enterrar puede aparecer a través de las novelas que enfrentan al canon (con la Historia oficial como estandarte) y lo desestabilizan, dinamitan sus cimientos hablando con las voces apagadas en nombre de la modernidad y la bota pesada de la hegemonía.
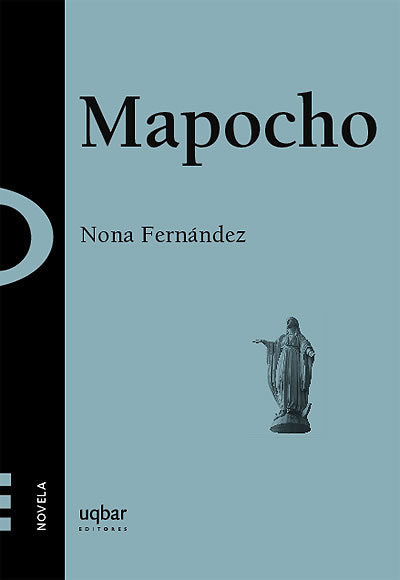
La novela «Mapocho» (originalmente lanzada por Planeta en 2002), ahora en la reedición de Uqbar
Nona Fernández Silanes (Santiago, 1971) es actriz de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y autora de las novelas Mapocho (2002), Avenida 10 de Julio Huamachuco (2007), Fuenzalida (2012), Space invaders (2013), Chilean Electric (2015) y La dimensión desconocida (2016), por las cuales ha sido reconocida con el Premio Municipal de Literatura y con el Premio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en Chile, y con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, en México.
Imagen destacada: Riberas del Mapocho, óleo sobre tela del pintor chileno Aberto Valenzuela Llanos (1869-1925). Paisaje natural de contornos difusos y colores luminosos.
