En esa complejidad estética de fundir a través del arte de las palabras, escenas y reflexiones también compuestas con la disciplina perfeccionista de las secuencias cinematográficas —y el drama de una sintaxis—, la obra del «gran norteamericano», como lo llama el autor de esta crónica, se empapa con en ese indefinible algo de magia.
Por Juan Cameron
Publicado el 4.7.2020
No es preciso ser escritor. No se necesita. Basta leer el párrafo décimo de Sexus, ese que comienza con: «Estoy enfermo de amor. Mortalmente enfermo», o verle decir mucho más adelante: «Mientras vivamos cohibidos, siempre fracasaremos a la hora de habérnoslas con el mundo». Henry Miller escribe por uno; ahorra el trabajo de contar nuestra propia miseria. Además, lo hace bastante mejor. Algo de magia se encuentra al releer el Capítulo XIII y mirar al mismo tiempo, por décima vez, esa toma de Nos habíamos amado tanto: en ella Gianni viaja en automóvil con el Marqués y su hija tonta camino a la construcción. Después ella besa las flores, se mira en el espejo, abre su diario. No lejos de allí, en otra capital, Cortázar viaja entretanto, el sabbato 12, oggi, con su letra más hermosa. Y nos bajan de pronto unas incomprensibles ganas de llorar.
¿Por qué? Alguna razón hay siempre. Siempre falta algo, esa es la razón. Tienes whisky, tabaco, libros, son las dos de la mañana; pero no hay papelillos. Usas el papel de una bolsa de té, húmedo y oloroso, e intentas encenderlo con el tabaco adentro. Si nada faltara, el mundo sería igual. Pero el mundo no es igual en todas partes. En alguna parte le falta un tornillo, como diría Miller.
Una tarde, hace poco en Copenhague, grité: «soy yo». Grité eso, nada más, mientras levantaba un dedo al cielo en la Calle del Puerto, al borde del canal. Algunos suecos se hicieron los desentendidos, un par de daneses miraron burlones y cuarenta japoneses me bombardearon con sus cámaras fotográficas. Mi imagen está ahora en varias casas del Imperio del Sol Naciente, escondida en ordenados álbumes, bajo el rótulo «de escandinavo en estado natural». Eso es estúpido, no corresponde a la realidad. El canal de concursos, a las dos de la mañana, muestra señoritas en traje de baño. Suecia se está envenenando de feministas y de fascistas; para los efectos es lo mismo. A las dos treinta ya no existes, te desapareces, no te ves.
Si me preguntaran por Henry Miller hoy, hacia finales del siglo XX, diría que anda con una norteamericana, una ex leninista que se cambió de bando y ahora participa en marchas contra Cuba. Se entiende, a él le gustaba contar historias sin pies ni cabeza; verdaderos guiones para la televisión. Tal vez algún día, de existir aún, habría contado la historia de la mujer perfecta. La bautizaría así nada más por bromear, por jugar un poco con las palabras, pues se trataría de una actriz de Broadway, quien buscaba la perfección y observaba todos los detalles.
Un día representó a Catalina no sé cuánto con calzones de la época, olor de la época. Vivía los personajes, los vivía como cierta amiga quien confundió su ideología con la vida y se convirtió en una maldita: maldita para todos los tipos que la conseguían en su pretendida libertad, maldita para los sentimientos; sobre todo, maldita no para el personaje auxiliar de Miller, sino para otro sujeto. La actriz, o esa amiga (las imágenes tienden a confundirse en el papel) perdió la cabeza en el último acto. Tal vez no se percató. Exigió demasiado a los técnicos en la escena de la guillotina; asumió el rol principal, el personaje central de la existencia, la historia, el mundo. Pensó que todo giraba a su alrededor y se decapitó en el equívoco. Una historia para vender a la televisión. Aunque en Sexus no la cuenta todavía.
Miller narra ese párrafo entrelíneas. No cualquiera lo puede leer. Se necesita entrenamiento en cuestiones de lingüística, de semiótica, esas cosas. No es masturbación mental, como sostienen algunos colegas; es ciencia, es comprensión del mundo, es la realidad misma; contiene las reglas secretas. Lo descubrí a los seis años leyendo La cabaña del Tío Tom. Mis imágenes, las personales, imaginadas nada más por mí en mi propia y personal cabezota, no podían ser las de mis hermanas. La cuestión es clara y no se precisa saber psicología para encontrar su razón.
Si en un capítulo me imagino un paisaje y el rostro, color y mirada de los personajes, así como su apreciación del mundo donde habitan, y en el otro capítulo voy creando otras imágenes a partir de las anteriores, y así sucesivamente, la historia final contada por el autor a mí será distinta a la leída por cada una de mis hermanas y, más aún, por otros individuos ajenos a mi parentela por razones genéticas, idiomáticas, culturales. De allí, sólo unos pocos pueden extraer las verdaderas historias contadas por el autos: las imaginadas por el lector. Por eso puedo dar cuenta de la historia contada por Henry Miller a mí, casi al oído, en un bar en cualquier parte del mundo.
—Todo esto no puede ser verdad. Al menos, no así. Las cosas son como son. Las vamos haciendo nosotros mismos a cada segundo, cada día. No hay normas fijas; no puede haberlas —habría dicho el personaje de esa historia a la actriz, la mujer perfecta quien confundía (en mi personal lectura) ideología y vida.
Imagino la escena: ella mira con los ojos muy abiertos y los pómulos parecen crecer sobre el labio superior un tanto levantado. Su respiración se ha detenido como si hubiera estado jadeando hasta ese preciso momento.
—Tú no entiendes nada. No ves nada; nada de nada —recalca. —Nunca te preocupas. No podríamos vivir juntos, sería un infierno. No soporto los platos sucios. La cocina… tendríamos problemas por la cocina.
—Mantengo la cocina limpia; he sido comunista, ya sabes. Lo de anoche…
—Falso. Los platos estaban sucios.
—Se trata de una excepción. De una excepción dialéctica. Tienes que verlo así.
—¿Por qué verlo así? Lo concreto es que tus platos, tus platos estaban sucios.
Mis imágenes, las del personaje en la historia a mí contada, eran destituidas. Si veía la Estatua de la Libertad con la calavera de Hamlet en la mano, o sujetando una granada martillo, ella veía una tarjeta postal de Nueva York. Así era siempre. No podía ser de otra manera, de la mía. Quería cantarle los versos de John Lennon en Strawberry Fields forever: “La vida es fácil cuando cierras los ojos/ y desconfías de cuanto ves”, decirle: “tómame en la Plaza Mayor para que muchos ojos se humedezcan”, como lo hace David Bowie el 72 en Five Years. Si ella hubiera cerrado los ojos habría visto la realidad: y habría llorado. El problema está en encontrar la fórmula, la relación secreta, los vasos comunicantes.
El gran norteamericano da en la clave en el primer párrafo del Capítulo XII. Dice así: “Hay días en que el regreso a la vida es penoso y angustioso. Abandonas el reino de los sueños contra tu voluntad. Nada ha ocurrido, excepto la comprensión de que la realidad más profunda y auténtica pertenece al mundo del inconsciente”. ¿Cómo podría comprenderse entonces, sin ese párrafo, esa declaración de vida, ese soy yo en sueco, mi Gesta Danorum? Para los psicólogos los vasos comunicantes entre realidad y lenguaje son tropos de esquizofrenia. Para los escritores se trata de un bien común, un camino abierto sobre el cual transitar desnudo, borracho o como sea, hacia el único fin posible: la comprensión del mundo. Y, a través de ella, la comprensión de uno mismo en esta selva de enajenados, de enajenadas.
La literatura, y Miller en ella, nos enseña a comprender. Cortázar, Eco, Aspenström están también allí, en ese ejercicio de visionarios. Ellos gritan con nosotros mientras los dueños de la técnica nos fotografían en el hecho externo, nos leen como en La cabaña del Tío Tom, en la más inmediata, miserable y grosera historia de la esclavitud humana. Se creen perfectos, como la actriz y la amiga aquella, cuyo nombre el personaje de la historia contada no quiere recordar, pues para Gianni no es otra sino la hija tonta del Marqués, y al final resultan ser un montón de analfabetos a quienes habría de prohibírseles no sólo escribir historias, pues éstas carecen de sentido, sino también leerlas, ya que están ciegos.
Escribir una carta de amor después del párrafo décimo es una traición a la literatura. Escribir literatura sin ser mago ni santo, sin ser un miserable dentro del orden impuesto por quienes se hacen los desentendidos o te miran burlones, es una traición a la vida. Por el momento, debe bastar con leer. El resto nos puede hacer llorar a gritos.
***
Juan Cameron nació en Valparaíso, en 1947. Egresado en Derecho es autor, en poesía, de Perro de Circo (1979), Cámara oscura (1985), Treinta poemas para leer antes del próximo jueves (Costa Rica, 2007), Ciudadano discontinuado (México, 2013), Bitácora y otras cuestiones (Ecuador, 2014), Fragmentos de un cuaderno con vista al mar (España, 2015), La pasión según Dick Tracy (2017) y Poemas de autoayuda (2020) entre una treintena de publicaciones; y en prosa de Ascensores porteños (1997), Crónicas suecas (2014), Café Cinema/ Historia personal de la poesía porteña (2016) y Poetas y fabuladores (2018).
Ha obtenido entre otros los premios: Gabriela Mistral (1982), Revista de Libros (1985), Consejo Nacional del Libro (1999), Villanueva de la Cañada (España, 1997), Ciudad de Alajuela (Costa Rica, 2004), Paralelo Cero (Ecuador, 2014), Altazor (en Crónica, 2014), Pilar Fernández Labrador (España 2015) y de Trayectoria Cultural (Valparaíso, 2017).
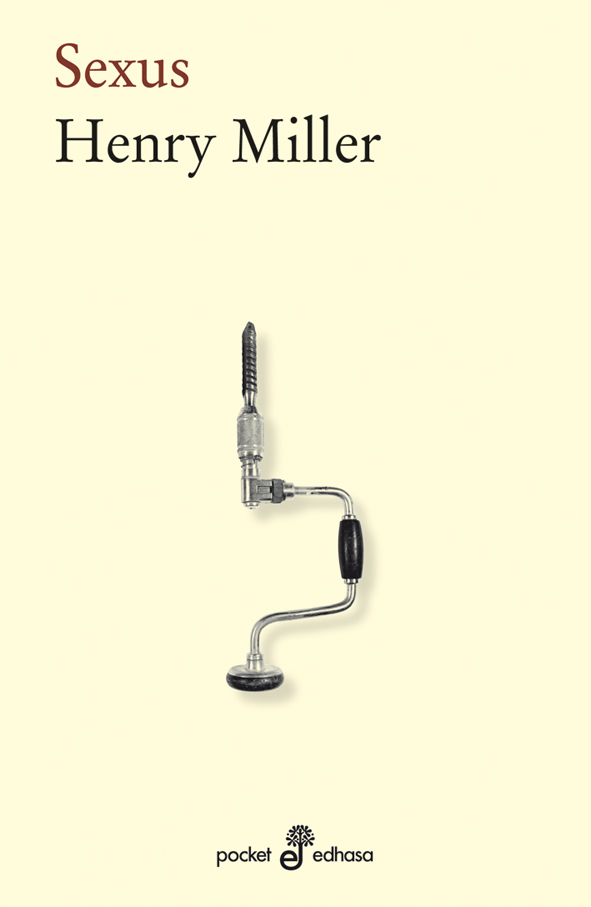
«Sexus» (1949), de Henry Miller en su traducción española

Juan Cameron
Imagen destacada: Henry Miller y la modelo Brenda Venus.
