El primer capítulo de la hermosa ópera prima del joven escritor chileno inaugura ese imaginario casi mítico que se extiende por la Ñuñoa de la avenida Irarrázaval y de la Plaza Egaña a principios de la década de 1990, y donde el protagonista, Marcial, empieza a relatar sus vínculos amorosos con la atormentada Sofía, las historias de su abuela mesocrática e ilustrada, y el recuerdo y el transcurso de los días, qué cliché, pero verdad, que todo lo destruyen y extravían.
Por Pascual Brodsky
Publicado el 21.4.2019
Desde el comedor veíamos las máquinas excavadoras cruzar el portón de fierro corredizo y bajar por la rampa hacia el fondo del terreno, ocupado antes por las casas vecinas, ahora removido y delimitado por un cerco de latón, tablas y mallas de kiwi, donde se levantaban las gigantografías de las inmobiliarias empapelando el paisaje. Me quedé el verano en Santiago, para ayudar en la mudanza a Isabel, mi mamá. Vendió, según ella, para que los edificios no le hicieran sombra. Todo el paño estaba en venta. La demolición parecía una consecuencia natural de la vida puertas adentro que practicábamos en el pasaje, desde hace casi 10 años, desde los últimos campeonatos de pimpón entre vecinos. La calle recibía en silencio a las máquinas. Las murallas y techos se resquebrajaban entre esas garras de acero con la fragilidad de una maqueta. Al final, las perforaciones y excavaciones no dejaban escombros, solo un abismante forado rectangular de tierra, para los cimientos de las próximas edificaciones. Junto a la caseta del portero, me asomaba al fondo del barranco, donde las palas mecánicas eran unos escarabajos subterráneos, ahora descubiertos, de arcasas doradas y brillantes. Arriba, las grúas empezaban a girar otra vez, después de la colación de los obreros, que ya habían dormido la siesta bajo los árboles nimios de Plaza Egaña. Acompasadas, recortaban el cielo, como agujas marcando las horas de un tiempo extraño, más irrefrenable que las estaciones del año, un engranaje al que parecía dar cuerda cada
movimiento en las calles y veredas.
Las últimas tazas de té de esa casa las bebí con mi abuela, mirando las tardes adueñarse del jardín, olvidando encender las lámparas, hasta casi borrársenos los contornos en la sombra, los bordes de su vestido de verano sobre su piel blanda y pintada de manchas. Ella encontraba cambiada la casa desde cuando era niña. Decía que era otro lugar. Antes una pared –botada por Isabel– distinguía la cocina del comedor, la elaboración de las comidas del regocijo de comerlas; y sus habitantes hablaban de manera impecable, nunca se gritaban como nosotros. Quedaban unas barras de hierro que mandó a fabricar una residente en los años 30, para remachar las ventanas: su esposo llegaba tarde del trabajo en el banco y alrededor del pasaje, después de unas cuadras, no había más que campo extendiéndose en todas las direcciones. Fue un suburbio para funcionarios estatales. El matrimonio del 5865 –nuestro número– vendió a otra pareja recién casada: una profesora, hija de verduleros, luego secretaria de una organización internacional de profesores. El esposo escribía crónicas para una revista de escasa circulación y había publicado un par de novelas de infancia y juventud. La pareja dormía en camas separadas, en la misma pieza. Sus hijos, desde chicos, debieron recitar a poetas españoles y aprender a aporrear el piano. El niño sería profesor de inglés, la niña –mi abuela– doctora. “Y ustedes, los gitanos”, decía ella, “¡van en bicicleta a la pobreza!”.
Parecía resignada a la imposibilidad de traslucir una idea de lo que fue su tiempo. Igual, no terminábamos de conversar ni de tomar el té. Le comenté que en mi última visita a la excavación de al frente, el portero del terreno me había mostrado con entusiasmo un rincón del barranco, un montículo perimetrado con cinta plástica, donde encontraron osamentas humanas incrustadas a un peñón. Después la policía concluiría que eran restos antiguos y se llamó a unos arqueólogos del Museo de Historia Natural. Durante esos días pensé si los huesos habían pertenecido a los indígenas esclavizados en las chacras de la Quintrala, la legendaria Catalina de los Ríos y Lisperguer. En verdad se le ocurrió a mi abuela, mientras tomábamos té, ella sentada y erguida sin usar el respaldo de la silla. Le pregunté si su fuente eran las crónicas de Solar Amunátegui, quien la diagnosticó de sádica, excitada cuando las correas de su fusta azotaban y abrían flores de carne viva en las espaldas picunches. Mi abuela detuvo el trayecto de la taza hacia su boca, me observó, sus ojos brillando en la oscuridad y me dijo que todo eso eran cuentos del niñito Vicuña Mackenna, que inventó que la Quintrala era poco menos que la Medusa pelirroja, como si el Chile colonial fuera culpa de una huérfana, “¡si además todos esos próceres usaban la fusta!”.
Corregido, la coincidencia de nombres resonó en mi memoria con otra Catalina, la Grande, emperatriz rusa también vilipendiada de licenciosa, por su marido, aunque sí tenía una habitación secreta esculpida de enormes penes de caoba en fisionomías de todas las razas, vigorosos, rectos, jónicos, exangües o torcidos en arabescos rococó, y las crónicas secretas de su corte le enumeran al menos 12 amantes que alternó a su capricho, sin condenar a ninguno a muerte. Al contrario, promovió sus carreras militares y diplomáticas.
Pero más importante, se me impuso la nostalgia por otra Catalina, o como le decíamos mis amigos en tiempos escolares, la I love you. Sus facciones de marfil, cabellos solares, sus labios barnizados en un rosa platino y espumante, y entre sus ojos azules, un intolerante ceño de princesa, siempre a punto de crisparse, altiva, como si involucrarse en la realidad le resultara una tarea escandalosa. ¿Recordará cuando la espiábamos en los recreos, gritándole desde las esquinas del patio –I love you! I love you!– incapaces de mirarla a la cara si se nos cruzaba en el pasillo? Un día, en clases, ya sin escuchar a la profesora, escribí para ella esa nota. ¿Recordarás Catalina? Esa letanía de obscenidades, en un avión de papel lanzado por la puerta entreabierta del casino del colegio hasta su mesa. Ofendida, después de releer la carta –revisaba el comienzo y el final, como verificando la unidad de sus partes–, Catalina salió a perseguirme. Me correteó hacia la cancha de cemento, vacía, regada de pozas por las lluvias, hasta hacerme tropezar en un rincón solitario. Ya en el suelo, sujetando mis brazos, me inmovilizó y se sentó a horcajadas sobre mí. Por fin la escuché: “¿Vai a parar pendejo?”, me gritó, “¿Vai a parar?”. Sí, Catalina, gritó mi corazón, sí, pero sigue así, conmigo, tu centro cálido y tierno contra mi torso enclenque, coge esa roca y rómpeme la cabeza. Me dejó ahí. Luego mis amigos adoptaron el cortejo por escrito y Catalina desapareció, cambiada a un colegio de monjas.
Ya era de noche en el comedor cocina y yo no veía nada. Mi abuela se había perdido hacia el pasillo, o había partido en taxi para tomar un avión de regreso a Madrid. Caminé adivinando las paredes, hacia las habitaciones frescas, y a oscuras me dejé caer en alguna de las camas. Mis hermanos ya tenían sus familias aparte. O sus solterías. Quedábamos solo yo, Isabel y la nana, Hilda. “¿Quiere la once en bandeja o en la mesa, mi niño?”, gritaba Hilda desde la cocina, como una campanita de Pavlov, anunciando mi dosis de placer y culpa de clase. Mi historia se podía acabar allí, con Isabel, Hilda y la casa cayéndose a pedazos.
Una de esas noches me reencontraría con Sofía, también de los tiempos escolares, en un local oscuro con música electrónica, decorado por estrellas giratorias y bustos grecorromanos de plástico, estadistas y oradores que allí parecían los trofeos de una decapitación. Sofía tenía brillantina plateada en las mejillas y desde el rincón de una mesa observaba alrededor, asombrada, casi ajena. Me preguntó por Isabel, y por mi papá, Fernando. Le pregunté si había visto a Guillermo, uno de nuestros pocos amigos en común, que se pavoneaba de sus militancias y nos acusaba de escapistas. Recordamos cuando salíamos: yo imberbe por Irarrázaval, el calzoncillo pegote de la viscosidad que me mojaba las ingles, y en las mangas de mi polera su perfume dulzón, ácido, fuerte: camino al paradero yo le pedía disculpas, antes de que ella tomara la micro, excusando mi hostilidad como efluvios de un corazón demandante. En el local le recordé sus palabras, una vez que me dijo: “los sentimientos se educan, Marcial”. Sofía me pidió disculpas por haberme aleccionado hacía 10 años. Parecía querer disculparse por más cosas. Después de varios vodka tonics alegó que en ese tiempo todos la consideraban una especie de prostituta por vocación, lo que yo desmentí, negando mi complicidad con los rumores, defendiendo la dignidad del rubro, hasta que a Sofía se le mojaron los ojos con lágrimas y las narices con mocos, y me dijo que a los 12 años la violó un instructor de ballet y no había dicho nada a nadie, hasta hace solo unos meses. La abracé, o ella me abrazó, y la sentí sudada bajo la gasa del vestido, su olor ácido en el cuello, el mismo perfume de guindas que tenía en nuestros escarceos de adolescentes, hasta que todavía lánguida se apartó el pelo alrededor de la cara y me dio un beso en la boca, con sus labios fríos, su saliva helada y su aliento tibio, y demorándome en el beso quise agotar la tristeza de Sofía hasta el fondo, como bebiendo un tónico suicida y redentor. Seguimos así, mirándonos despacio a los ojos, queriendo morir o queriendo capturar ese deseo, hasta que Sofía empezó a caerse y la llevé semiconsciente a mi casa.
A la mañana siguiente, intenté reanudar lo que hablamos en la noche y no entendí si Sofía estaba confundida o reprimiendo un ataque de ira. Otras personas me habían contado atrocidades parecidas y luego no se acordaban, o las desmentían. Aguzó la mirada y me pidió perdón. Me dijo: “Perdón. No entiendo por qué te dije eso”. Le pedí que no se preocupara, yo no iba a contarlo. Me dijo que no había sido su idea contarme nada, pero no me quería mentir, y que recién lo había empezado a contar. Dijo que no había ningún profesor de ballet, y sin más vueltas me dijo –esa vez de manera más vaga a como lo escribo aquí–, que a los 11 años, después de unas clases de gimnasia, interrumpieron su camino de regreso tres carabineros, la metieron en un auto y en el asiento de atrás le bajaron el pantalón del buzo y los calzones, le separaron las rodillas, la violaron con una luma, después un policía la violó, después el mismo policía se frotó en la cara de Sofía mientras un segundo carabinero la seguía violando, con un cuchillo tajearon sus muslos, le ordenaron vestirse y la dejaron sangrando a una cuadra de su casa.
En los primeros meses juntos, Sofía se arrepentía de haberme contado la violación, por su prematura y excesiva dependencia de mi persona: “Soy demasiado sensible y apegada a cualquiera que le cuente lo que me pasó”. “Pero yo no soy cualquiera”. “En este caso, sí”. Durante meses le obedecí en mantener en secreto sus visitas. La única que sabía era Laura, otra amiga común. Pero dejé de hablar con ella. Sofía demandaba exclusividad; yo no. “¿No te importa que lo haga con Laura?”, me preguntaba. “No. No me importa. Me gusta”. “Dime, dime qué te gusta”, o me alentaba diciendo: “Eso mi amor, ¿te gusta así?, ¿así te gusta?”. Y me gustaba oír de su boca la palabra “acabar”, que conocí en esas primeras semanas, importada de Argentina, y que Sofía decía apenas como exhalando, “voy a acabar”; o casi mística, “me acabo”, o: “Lo siento, no puedo acabar”. Siempre de noche, en la casa de Plaza Egaña, las persianas cerradas y una ventana entreabierta, dejando entrar el olor especioso y dulzón de los limoneros. Después de acabar, hacíamos recuerdo de cuando niños, usando las fuentes familiares. “Mi mamá me contó que en un asado donde Lorenzo, parece que la Isabel te llevó –Sofía llamaba a mi vieja por su nombre–. Teníamos, no sé, seis años, y parece que nos bañamos juntos en la piscina, y éramos como un amor”. Al final me pedía contarle un cuento, que yo intentaba improvisar hasta que se dormía, con la boca entreabierta, suspirando entre ronquidos suaves y espaciados. Esos ronquidos parecían considerar una felicidad que no había que buscar afuera, ni lejos, sino encontrarla aquí, ahora, y el envoltorio de nuestras familias le prometía no caer en manos extrañas (una fotografía enmarcaba a nuestros padres o tíos en un departamento de la costa catalana, un borroso emblema del exilio y la endogamia de izquierda invitándonos a prolongar nuestras complicidades y sobreentendidos). Pero yo sí quería convertirme en un extraño, mientras que Sofía ya se había convertido muchas veces en otra persona, con otros pasados y futuros posibles. Además, si el cuento no la hacía dormir, Sofía comenzaba a sudar frío y a temblar, y yo la abrazaba cabeceando de sueño, intentando despertar y decir algo, hasta que ella cerraba los ojos y escondía la cabeza entre los brazos para no ver a los policías irrumpiendo en mi pieza. O yo creía despertar en su cama, y la veía acostada, hablando con otra persona; también me despertaba en el patio, enfriado por el rocío, pensando que la había olvidado en alguna parte. La misma Sofía me despertaba, asustada, segura de que alguien había entrado a la casa.
Los días empezaban con el rumor de la ducha, ella haciendo abdominales, leyendo en el escritorio o saliendo temprano a clases, a trabajar, en la casa nueva, o en su nuevo departamento del Once, mudados en Buenos Aires, cuando yo corregía libros de historia e intentaba hacer una novela de la casa, como quien arma su animita preservada del ruido, con sus calcomanías de santos cromados, sus peluches, inscripciones, Vírgenes del Carmen llorando sangre y velitas consumiéndose bajo la lluvia. Pero solo ahora escribo, y no sé dónde estará Sofía. Aunque la escucho, su voz impostada en alguna habitación vecina. Y casi no reconozco este lugar. Hay ruido de fiesta cerca, pero si alguien entra aquí sería por equivocación y no encontraría a nadie. Entonces rápido, desenvuelvo las chucherías de este pañuelo viejo y apuro una sucesión necesariamente violenta y bochornosa.
Pascual Brodsky (Santiago de Chile, 1989) es el escritor de la novela Años de fascinación (2017). Ha ejercido como periodista, editor, profesor, mesero, lavaplatos, ayudante de cocina y acomodador. Se licenció en literatura en la Universidad Diego Portales y se graduó en la maestría de escritura creativa en español de la Universidad de Nueva York.
Actualmente está enrolado en el doctorado en literatura y cultura latinoamericana en la Universidad de California del Sur. Años de fascinación ha recibido una elogiosa recepción en la crítica y fue recomendada entre los mejores libros publicados en el año 2017 por el diario La Tercera.
El primer capítulo de Años de fascinación fue cedido por su autor para ser publicado íntegramente por el Diario Cine y Literatura.
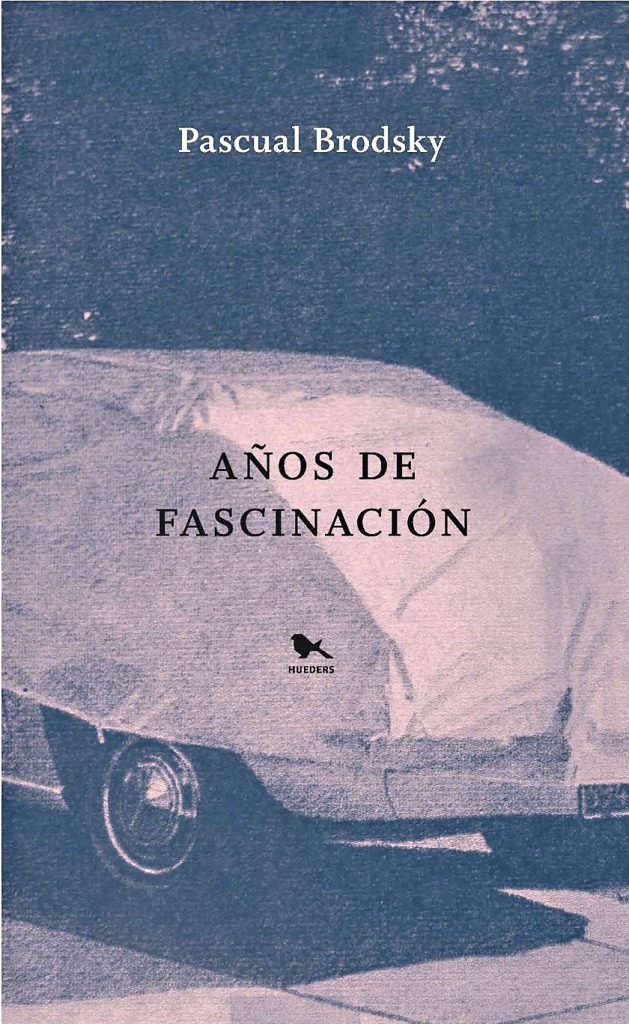
«Años de fascinación», de Pascual Brodsky (Editorial Hueders, Santiago, 2017)

Pascual Brodsky
Crédito de la imagen destacada: Lonely in Nuñoa, Santiago, 89, del artista visual Marcelo Montecino.
