Un ensayo crítico de la pensadora y poeta argentina en torno al libro de crónicas ficcionales de la escritora chilena, un volumen que acaba de publicarse en Santiago por Tajamar Editores (diciembre de 2018), y el cual de inmediato se ha granjeado el beneplácito de los lectores locales y también de las audiencias culturales foráneas en lengua castellana.
Por Ana Arzoumanian
Publicado el 9.6.2019
María Graham, la escritora, naturalista y viajera. Aquella que partió desde Inglaterra hacia la India, Italia, Chile y Brasil. La mujer que conoció a Bernardo O’Higgings, a José de San Martín y a Pedro I, rey de Brasil. Aquella que construyó una memoria desde la visión del otro, consolidando una identidad de ese otro. Aquella que describió los horizontes y los devenires políticos de modo minucioso, dijo:
“Yo no suelo dibujar flores, pero podría hacerlo- y también cualquier forma peculiar de semilla y similares- sólo déjeme saber cómo puedo ser útil y trataré de hacerlo”.
María Graham, una de las primeras mujeres viajeras que entendió el viaje no como comentario, sino como un “hacer”. De modo que pone en crítica la posición del viajero- conquistador que llegaba a América, ése cuya pregunta característica no era de tipo praxeológica: “¿qué hacer?” sino más bien epistémica: “¿cómo saber?”. Antes de dominar, hay que informarse, lección que entiende Cortés, lección que Tsvetan Todorov en La conquista de América anuncia al diferenciar las civilizaciones narrativas: esas basadas en el “¡cuenta o muere!”, de las interpretativas : “interpretar o morir”. El Colón hermenuta sigue la ruta de sus confirmaciones, si un río le recuerda al Tajo, América la encuentra en el lugar donde “sabía” que estaría (en el lugar que pensaba que se encontraba la costa oriental de Asia). Así, los relatos de la colonia hablan de los indios, nunca “a” los indios.
“Yo podría hacerlo”, dice María Graham, distanciándose del viajero- descubridor- colonizador epistémico para fundar una relación ya no de objeto (de curiosidad, de investigación, de exotismo) sino de un sujeto otro, igual, pero diferente. Una mujer que no busca informarse, sino “dibujar flores”.
Andrea Jeftanovic (Santiago, 1970) emprende su viaje y ya en su primera parada toma consciencia de una pérdida de sí: “él puso su dedo sobre la ‘c’ final, queriendo comprobar mi escritura. Claro faltaba la tilde en esa ‘c’, costumbre que fui perdiendo con la escritura en el computador. Algo debe significar perder el acento”. Cómo no pensar en el relato de Yoko Ogawa, “El anular”, y ese laboratorio de conservación donde cada quien alojaba sus especímenes bajo el cuidado de un disecador. Andrea pierde el acento, se lo entrega al texto. Ella misma deja constancia de la entrega: “escribir para modificar nuestros originales”. Un periplo.
Andrea Jeftanovic viaja para hacer: primero diseca su acento, luego exime del uso los archivos de viaje, se prohíbe entrar a través del deseo de instalarse en el panorama. Sabe que ese modelo es el abrigo de los dominadores. Disecar, desinstalarse, porque si lee en una pantalla una nota que alerta: “usted está a punto de entrar a los territorios ocupados. Es una decisión a su propio riesgo”; decide, toma el desafío. Territorios ocupados como cantos, de modo que el libro es aquello que permanece, que se obstina más allá de los círculos del infierno.
“Hacer degenerar la angustia de lo adquirido y de la producción en algo que es su pureza y su falta de función: es ese el rol del poeta”, dice Pasolini en la Divina Mímesis, en los apuntes para el canto IV, y así en Jeftanovic, cuyo hacer adquiere un dramatismo más allá de la crónica. El fuego del infierno sigue ardiendo hasta la disecación. Si Dante quería salirse del latín para escribir su Comedia en lengua toscana, es decir, esa política de dar la espalda a una lengua culta hegemónica adoptando una plebeya. Este guiño en Andrea es una orientación heterogénea del origen. Si Dante representa el pasaje de la Edad Media al Renacimiento, poeta que noveliza su concepción del mundo. Jeftanovic es una escritora que hace del viaje un re- cuento de las fronteras (“¿Dónde termina el Perú y comienza Chile?, ¿dónde termina Chile y comienza el Perú?”). Jeftnovic narradora, socióloga, crítica literaria deshace (¿diseca?) las fronteras en su escritura que es siempre política operando por alteración, de modo reticular; así lo nomádico.
Destino lleva la idea de dirección, pero también de asignación. Una fortuna apátrida, errátil. Lo contrario de una historia, escribe Deleuze: una nomadología. Andrea Jeftanovic se desplaza bajo el signo afectivo de espacios turbulentos, estriados, donde la dirección deviene multiplicidad. Ajustar el vestido, incluso la casa, al espacio en el que se mueve.
En narrativas corales, Jeftanovic deviene paisaje, texto que lee en la vida de los entrevistados. Pero devenir nunca es imitar. La tarantela, escribe Deleuze, es la extraña danza que conjura o exorciza las supuestas víctimas de una picadura de tarántula. “Creer en dos religiones es como tener dos cabezas”, le cuentan en una Yugoslavia que ya no es Yugoslavia. ¿En qué sentido?, se interrogaría la Alicia de Lewis Carroll en sus trastocamientos de la víspera y de la mañana, del más y del menos, de lo activo y lo pasivo impugnando una identidad. Una conclusión de Alicia que es la comprensión de Andrea: en los dos sentidos. La paradoja no es una incertidumbre del destino, sino su perfil de doble dirección: errante. Y sucede que Andrea acontece en Clarice, en Watanabe, en Janis Joplin, en Aaron, en Alejo Carpentier no por la vocación de excavadora, ese gesto del arqueólogo, sino por la ofrenda de convertirse en el resto. Una taxidermia en consonancia con Clarice: pegar a coisa. “¿Qué buscaba Lispector?”, se pregunta Andrea: “un deseo vehemente de alcanzar el núcleo de las cosas”. Tomar la cosa.
El encargado del laboratorio del cuento de Yoko Ogawa toma los especímenes, son cosas; pero no son sólo cosas, son el recuerdo de algo doloroso. El encargado del laboratorio toma en duelo velando lo que diseca. De ese modo el texto. Andrea deviene por la escritura y en ella el material que le es otorgado, y es en el libro donde duelen.
El destino, según la tragedia griega, era esa fatalidad que actuaba como ley, devenía ley. Jeftanovic percibe el modo en que esa ley ha naufragado. “¿Cómo no nos dimos cuenta de que había un torturador entre los padres?”. Esa frase, si bien hace referencia a un momento particular de Chile y de Latinoamérica, no habla de la circunstancia vital de un espacio geográfico, sino del trazo de un tiempo. Las catástrofes del siglo XX tienen como común denominador la ruptura del orden filiatorio. Esa ruptura con el orden paterno representa un quiebre con el ordenamiento legal (paterno). De modo que los padres/ ley se convirtieron en torturadores. De allí, la diferencia con la mirada clásica, de allí: la errancia del destino.
En el libro duelan las cosas, el texto las toma y en él se entierran. El poeta y traductor iraquí Sinan Antoon ha trabajado la idea de traducción como duelo, Marc Nichanian, el filósofo armenio francés, ha acuñado el concepto de filología del luto. Entonces, ¿qué cosa entierra, diseca, Andrea? La noción de destino como ley, el origen como fatalidad, lo ineludible, lo inevitable.
Todo texto lanza un golpe de dados, y una tirada de dados jamás abolirá el azar. Eso lo supo Mallarmé, eso hace Andrea Jeftanovic, en letras nómadas deja los rebaños en los pastos y escribe ese decir que es un hacer. ¿Acaso la enunciación legal no se funda en esa performatividad? Desandar la residencia y buscar el túnel. Una Sarajevo underground, nos cuenta Andrea. De ese mismo modo resistimos los lectores en tiempos de estallidos: del origen, del sentido, de la ley; en túneles ahuecados por autores de la profundidad de Andrea Jeftanovic, autores que cavan en la letra.
También puedes leer:
–«California al desnudo»: Uno de los destinos errantes de Andrea Jeftanovic.
–«Los ‘ríos’ de Clarice Lispector»: El homenaje de Andrea Jeftanovic a una mujer fantástica.
–Entrevista a Andrea Jeftanovic: «El viaje es siempre una ruta personal que nadie más puede repetir».
Ana Arzoumanian nació en Buenos Aires, Argentina, en 1962.
De formación abogada, ha publicado los siguientes libros de poesía: Labios, Debajo de la piedra, El ahogadero, Cuando todo acabe todo acabará y Káukasos; la novela La mujer de ellos; los relatos de La granada, Mía, Juana I; y el ensayo El depósito humano: una geografía de la desaparición.
Tradujo desde el francés el libro Sade y la escritura de la orgía, de Lucienne Frappier-Mazur, y desde el inglés, Lo largo y lo corto del verso en el Holocausto, de Susan Gubar. Fue becada por la Escuela Internacional para el estudio del Holocausto Yad Vashem con el propósito de realizar el seminario Memoria de la Shoá y los dilemas de su transmisión, en Jerusalén, el año 2008.
Rodó en Armenia y en Argentina el documental A, bajo el subsidio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de la República trasandina, un largometraje en torno al genocidio armenio y a los desaparecidos en la dictadura militar vivida al otro lado de la Cordillera (1976 – 1983), y que contó con la dirección del realizador Ignacio Dimattia (2010). Es miembra, además, de la International Association of Genocide Scholars. El año 2012, en tanto, lanzó en Chile su novela Mar negro, por el sello Ceibo Ediciones.
El artículo que aquí presentamos fue redactado especialmente por su autora para ser publicado por el Diario Cine y Literatura.
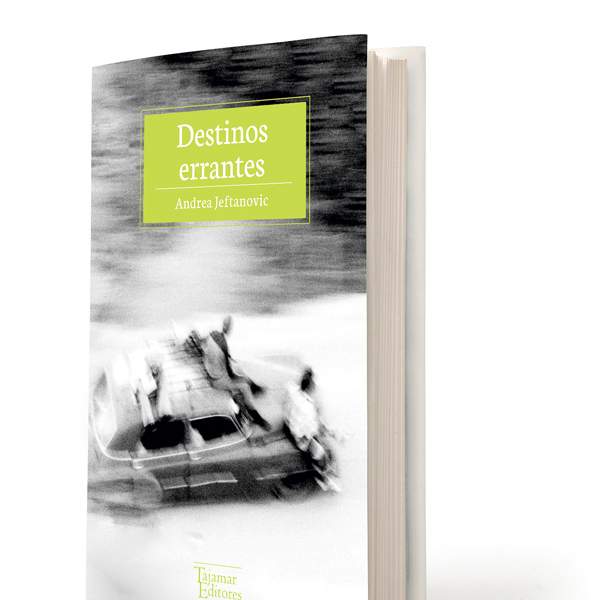
«Destinos errantes», de Andrea Jeftanovic (Tajamar Editores, 2018)

Andrea Jeftanovic

Ana Arzoumanian
Crédito de la imagen destacada: Andrea Jeftanovic.
